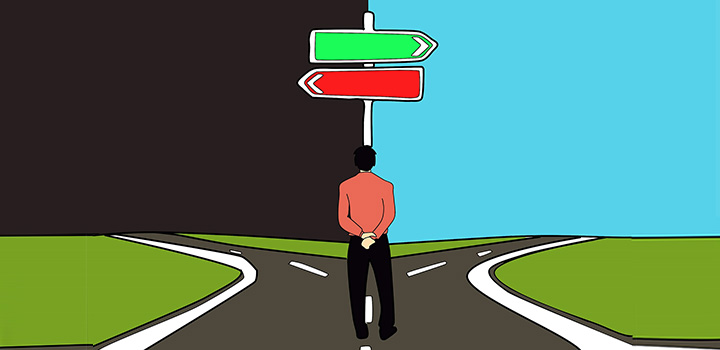Para vivir necesitamos un juicio sobre la realidad, sobre lo que sucede, sobre lo que somos y lo que hacemos. Necesitamos que las cosas tengan un sentido. No importa si son fáciles o difíciles, agradables o dolorosas, pero tienen que estar unidas. Debe haber alguna conexión entre lo que nuestro corazón desea y el mal que nuestros ojos ven con demasiada frecuencia. Que la vida no sea un revoltijo de teselas de mosaico que alguien se divierte a desordenar.
La experiencia, incluso en estos dramáticos días de guerra, confirma que cuando hay un sentido capaz de mantener unidas las piezas de la existencia, la vida puede afirmarse en cualquier condición. ¿Por qué las mujeres en Ucrania, que hubieran podido escapar y salvarse de su tierra en llamas, se quedaron para compartir el destino de sus hijos y sus maridos? ¿Por qué la gente de Moscú o San Petersburgo salió a las calles para manifestarse contra la guerra, sabiendo que la noche siguiente la pasarían en prisión? Porque esos gestos suyos tenían un sentido, nacían, quizás inconscientemente, de un juicio. Eran el grito de una esperanza que se afirma ante cualquier violencia o fealdad. ¡Porque esperar es un juicio, no solo un sentimiento!
La esperanza no es instintiva. “La esperanza – dice Dios – he aquí lo que me maravilla. Que esos pobres hijos míos vean cómo van las cosas y crean que mañana será mejor. Esto es asombroso». Si hasta Dios, dice Péguy, se asombra de que los hombres tengan esperanza, realmente quiere decir que la esperanza es difícil, que no es instintiva. Pero es aún Péguy quien, casualmente, añade un juicio: «Para esperar hay que ser feliz, hay que haber obtenido, haber recibido una gran gracia».
He aquí donde se juega la cuestión, si hemos recibido esta gracia o no. Porque para tener esperanza hay que introducir un factor más de los que solemos mirar nosotros, los «pobres hijos». Un factor que no depende de nosotros. El misterio de la vida y de la realidad. La evidencia de que el mundo y nosotros no somos autogenerados. Que hay algo que nos precede y que continúa haciéndonos compañía.
Los virólogos han sido reemplazados por generales y nosotros seguimos ahí a la caza de noticias y de análisis que nos dejan cada vez más asustados y llenos de angustia.
Reconocer el Misterio como factor de la realidad, esto es un juicio. Pero nosotros tendemos a sustituirlo por la avalancha de información con la que nos atiborramos, como si la esperanza de paz pudiera venir de saber cuántos ataques ha habido, cuántos allanamientos, cuántas y qué declaraciones, o de lograr entender qué porcentaje de culpa o de razón haya en las partes enfrentadas. Como pasó con la Covid. Cuanto más la situación empeoraba, más nos invadían los números, las estadísticas, las curvas en subida o en bajada, con la flor y nata de los expertos que se sucedían en las pantallas de televisión. Hoy las cosas no han cambiado. Los virólogos han sido reemplazados por generales y nosotros seguimos ahí a la caza de noticias y de análisis que nos dejan cada vez más asustados y llenos de angustia.
Hace unos meses, al cumplir los 100 años, el filósofo Edgar Morin, en una entrevista al periódico ‘Repubblica’, habló de la necesidad de enseñar el sentido crítico a los más jóvenes. «Vivimos en una era de vacío de pensamiento», dijo, y agregó que «es urgente una educación en la problematización, que significa enseñar a cuestionarse, tener la capacidad de hacerse preguntas».
Quizás sea este vacío de pensamiento, esta debilidad del juicio lo que nos hace no sólo cada vez más escépticos y temerosos, sino que nos deja como espectadores impotentes ante una generación de jóvenes que carecen de la «capacidad de mirar hacia el futuro». Así lo dijo Giorgio De Rita al comentar los datos del informe del centro de estudios Censis de diciembre de 2021, del cual se desprende que nuestra escuela sigue perdiendo alumnos, hasta 280 mil menos en los últimos 5 años. Abandonan la escuela porque han perdido el sentido de las cosas: “los chicos se preguntan por qué deben estudiar, pensar en el futuro, no tienen razones”.
Decir que hace falta un juicio, que faltan las razones, que vivimos en una época de vacío de pensamiento, parece como abrirse a ocupaciones intelectuales. Y pensar que uno de los juicios más formidables que yo, como quizás muchos, he oído nunca, es una frase pronunciada por una mujer que ciertamente no era intelectual, y que una mañana de principios del siglo pasado, en un pueblo de Brianza, bajo un espléndido cielo de la aurora, había exclamado: “¡Qué hermoso es el mundo y qué grande es Dios!”. Era Angelina Gelosa, la mamá de don Giussani. Y esa frase fue un juicio tan poderoso que el mismo Giussani recordará el episodio como «uno de esos momentos que encierran la clave de toda la vida». De personas como esta, y si bien miramos aún hoy las hay, también nosotros podemos aprender a juzgar.
Publicación de Il Sussidiario 07.03.2022