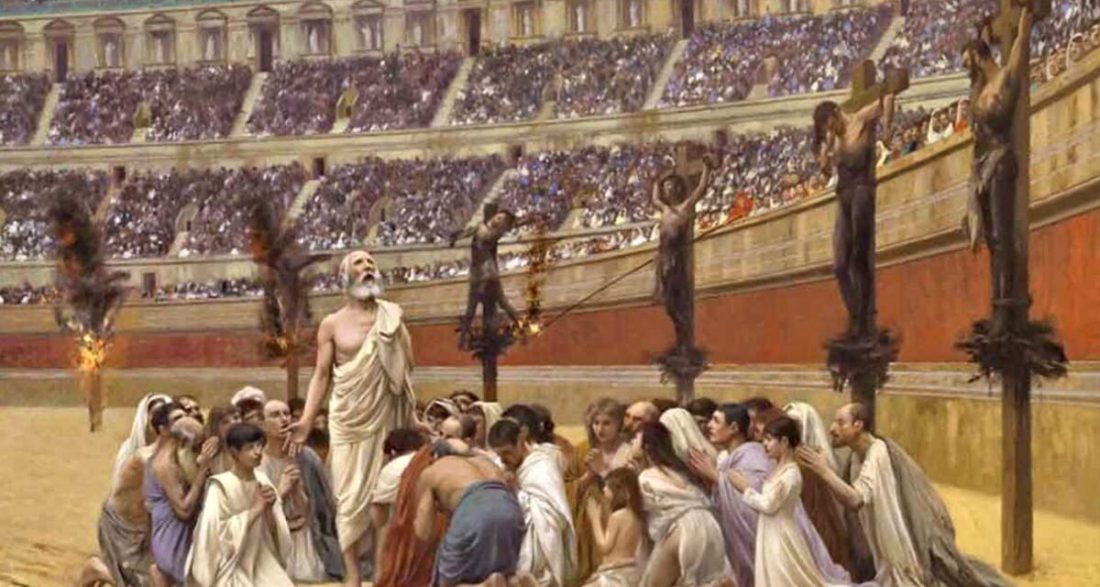Para los católicos que tratan de ser coherentes con su fe -lo cual significa, entre otras cosas, aceptar de buen grado la moral católica- esta pregunta carece de sentido. Lo dice la Iglesia y basta.
Hace años una respuesta así de sencilla no sorprendería a nadie, hoy cabe pensar que sí. Es muy probable que a muchos, quizá a una mayoría de bautizados, les parezca que aceptar la autoridad de la Iglesia sin someter a discusión el contenido de su doctrina sea una postura pueril, incluso poco digna cuando se la entiende como gregaria, pero la verdad es que no lo es.
La obediencia no ha dejado de ser una virtud excelente, no digo recomendable, sino imprescindible en la vida del cristiano y hoy aún más necesaria dado el cuestionamiento generalizado que hacemos de todo, incluido el que la obediencia sea virtud y tenga algún valor.
Aunque el objetivo del artículo es responder de manera razonada a las preguntas que le dan título, creo que no está demás aprovechar esta referencia a la obediencia para señalar algo que leí hace tiempo en el “Diario de la Misericordia en mi alma”, de Santa Faustina Kowalska, a propósito de esta virtud y que me parece que puede ayudar a entender la bondad de la obediencia y a valorar esta virtud extraordinaria como en verdad le corresponde. Dice esta santa polaca, bien cercana en el tiempo, que “Satanás puede ponerse el manto de la humildad, pero no es capaz de vestir el manto de la obediencia” (Diario, punto 939). Me limito a transcribirlo, sin comentarios, pero a la vista está que decir eso es mucho decir, que la cita tiene mucha miga y que no es difícil sacar consecuencias morales muy prácticas.
Si hay quienes, con criterios opuestos a los cristianos (de raíz marxista, anarquista, nietzscheanos…) tienen a la obediencia como indigna por considerarla como alienante o borreguil, esa será su toma de posición, pero la verdad de la obediencia no es esa.
La verdad de la obediencia (como toda verdad) está en Jesucristo, el cual mostró cuán grande es esta virtud con su propio ejemplo: Entró en el mundo diciendo “he aquí que vengo (…) para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad” (Heb 10, 7), “aprendió, sufriendo, a obedecer” (Heb 5, 8) y se mantuvo “obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz” (Flp 2, 8). Y si hubiera que añadir algún ejemplo más, ahí está el ejemplo sublime de su madre, que habló de sí misma como “la esclava del Señor” (Lc 1, 38) y de todos los que han seguido heroicamente los pasos de madre e hijo, es decir, los santos.
Porque heroísmo exige la obediencia en muchas ocasiones, sobre todo cuando hay que mortificar el gusto o decir no a una voluntad que se alza en rebeldía. ¿La obediencia, un rasgo de infantilismo? No, al revés, virtud, cosa de hombres (virtud viene del latín “vir”, “varón” en español), y bien recia, por cierto; de hombres y mujeres que hacen suya la bienaventuranza de la mansedumbre y ponen de su parte cuanto pueden para llevarla a la vida. ¿Qué es eso de que obedecer es de borregos?
No es tan simple, pues, ni en la actualidad es fácil, la decisión de unos novios que, por obediencia a la fe y a la moral católica, deciden no vivir juntos hasta haber recibido la bendición de la Iglesia. Más bien al contrario, se encontrarán con que además de sujetar los tirones de sus carnes (que por sus impulsos naturales desean la unión a la que están llamadas), tendrán que armarse de fortaleza para mantenerse firmes ante las presiones del ambiente que empuja en sentido contrario al matrimonio; dicho en otros términos: a favor del amancebamiento (llamemos a las cosas por su nombre). A quienes se decidan a esperar al matrimonio, que es vocación de santidad, y, por tanto, camino de virtud, lo que sí les vendrá bien será conocer las razones por las cuales la Iglesia no aprueba la cohabitación previa al sacramento, pues nada hay que ayude tanto a la fuerza de la voluntad como las razones de bien y de verdad cuando estas son presentadas con claridad por la inteligencia.
¿Qué razones son esas? Tres fundamentales: Una está en el hecho de que el matrimonio sea un sacramento, la segunda reside en la naturaleza propia del matrimonio y la tercera tiene que ver con la propiedad de las personas. En la vida ordinaria, es decir, en la realidad de cada día, estas tres razones se aúnan y se solapan ya que concurren conjuntamente en la realidad del matrimonio, por lo cual no resulta fácil diferenciarlas, pero para su explicación en necesario verlas por separado.
Primera razón: El matrimonio es un sacramento. En cuanto que es sacramento, el matrimonio, como el resto de los sacramentos, es un don de Dios que se recibe, no pudiendo dárselo uno a sí mismo. Los sacramentos los administra la Iglesia, que es la que tiene potestad para administrarlos, y para todos ellos establece un ministro que en su nombre (en nombre de la Iglesia) ejecuta las acciones litúrgicas propias del sacramento en favor del que lo recibe.
A los fieles no nos cabe otra iniciativa que la de pedir el sacramento y disponernos de la mejor manera posible para recibirlo, pero una vez pedido, es a otro (el ministro) al que le corresponde la ejecución. Esto es así en todos los sacramentos, incluido el del matrimonio, que hay que recibirlo, aun cuando en este caso, cada contrayente lo reciba de Dios a través del otro, ya que en el matrimonio los ministros son los propios contrayentes, no el sacerdote.
La segunda razón está en la naturaleza del matrimonio. El matrimonio sacramental consiste en la entrega mutua de los que se casan realizada en las condiciones exigidas por la Iglesia, entre otras, la ordenación del rito litúrgico. Los ministros del sacramento son los que se casan por un motivo fácil de entender y es que nadie puede casar a otro ya que solo el propio interesado puede entregar su persona a otra persona igual a él. Nadie puede entregar al que va a ser esposo/a la persona de otro y nadie puede recibirla sino el que a su vez se entrega. La entrega de la propia vida, y más con unos compromisos tan exigentes como los del matrimonio (unidad, fidelidad, indisolubilidad, apertura a la vida) no puede hacerse sino en primera persona.
Ahora bien, cada parte no podría entregarse a sí misma sin un acuerdo previo por el cual la otra manifiesta su disposición a recibir al que se le entrega. De aquí que lo primero no sea la donación de sí mismo sino la disposición a recibir al otro, y por eso el acto que constituye a los dos contrayentes en esposos no se llama donación ni autoentrega, sino “consentimiento”, término que encierra una mayor carga de receptividad que de iniciativa. Y por la misma razón, lo que surge de la expresión de los dos consentimientos se llama “matrimonio”, palabra que apunta directamente a la mujer, que es la parte en la cual la nota de receptividad es más evidente, en todos los sentidos. Así pues, consentimiento que exige la donación, pero con primacía de la receptividad y orientación hacia la maternidad que también viene marcada con el sello de la receptividad.
Volviendo la atención hacia el acto fundante del matrimonio, el consentimiento, hay que señalar que es verdad que la donación-recepción son un solo acto y no dos, pero para poder ejecutarlo lo primero que se requiere de cada uno es saber si está dispuesto a recibir a la persona del otro como esposo/a.
Hay un concepto que ayuda muy bien a entender la naturaleza del matrimonio y es el concepto de regalo. Con él abordamos la tercera de las razones anunciadas: la propiedad de las personas. Cada contrayente es un regalo para el otro, pero para poder regalarse, el otro tiene que aceptarlo previamente. Ahora bien, todo regalo solo puede ser hecho por su legítimo dueño. Nadie puede regalar lo que no posea en propiedad.
Respecto del matrimonio, la pregunta clave es quién es el dueño de cada contrayente. Esta pregunta tiene respuesta doble: la propiedad de cada persona la tiene de manera relativa la propia persona y de manera absoluta solo Dios.
Por una parte, es verdad que cada persona es dueña de sí misma y por eso cada uno podemos decidir sobre nuestra propia vida, que en el caso de la vida en común significa que podemos darnos a quien queramos si antes consiente en recibirnos. Si la vía elegida es el matrimonio sacramental, este acto de recepción-donación queda certificado de manera pública y objetiva con el consentimiento, y fuera del matrimonio, de manera privada y subjetiva, con las promesas que cada pareja quiera hacerse.
Pero, por otra parte, dado que la propiedad absoluta de cada persona es el propio Dios, los contrayentes solo pueden estar seguros de que Dios les ha constituido en regalo para el otro cuando la entrega de ese regalo se ha efectuado con las condiciones y en la forma establecida por la Iglesia.
¿De dónde procede esa seguridad? De que Jesucristo fundó la Iglesia precisamente para esto, para darnos todo aquello que quiere darnos. Todo lo que Cristo había recibido de Dios Padre, “lo dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre todo” (Ef 1, 22), de modo que todo cuanto necesitamos se nos da desde la Iglesia, en la Iglesia y por medio de la Iglesia. Por este motivo, cada cristiano que contrae matrimonio sacramental puede tener la doble seguridad, subjetiva y objetiva, de qué ha ocurrido cuando se ha celebrado su matrimonio. La certeza subjetiva de la verdad expresada en el consentimiento, y la certeza objetiva de que la donación-recepción del regalo de cada cónyuge ha sido realizada por el propio Dios.
¿Cabe mayor seguridad? Evidentemente no. Los que se casan, después, serán, o no, fieles a las promesas que se dieron, las mantendrán o las olvidarán, pero si se entregaron y recibieron de manera consciente, sabiendo lo que hacían y se atienen a lo prometido, no cabe mayor seguridad.
Muchas y de enorme trascendencia son las diferencias que separan al matrimonio de la mera unión privada. Subjetivamente, unos y otros podrán sentir el mismo amor, podrán vivir su unión de manera parecida, podrán tener los mismos deseos y las mismas ilusiones, pero quienes, siendo cristianos, rechazan el matrimonio sacramental, objetivamente no están recibiéndose ni entregándose mutuamente como regalo de Dios. Mejor dicho, no han esperado ni querido que sea Dios el que les haga el regalo de su unión, sino que se han adelantado ellos a tomarlo por su cuenta.
No sé si sabré explicar el alcance de tal despropósito, pero es mayúsculo porque lo que hay de verdad en este hecho es algo así como plantarse ante Dios y decirle: Mira, no necesitamos de ti, no necesitamos que nos regales eso que tú quieres darnos, ya nos lo tomamos nosotros por nuestra cuenta, no nos hace falta tu regalo, es decir, tu gracia, nos bastamos nosotros.
Digo que el despropósito es mayúsculo porque si ya sería una falta de educación y una descortesía con alguien que nos ama, el hecho de privarle de obsequiarnos tomando por nuestra cuenta lo que él nos tiene preparado como regalo, cuando el donante es el mismo Dios, ya no es solo falta de educación, sino grave pecado, porque la acción de apropiarnos por adelantado de lo que Dios había dispuesto darnos a su tiempo, le impide en este aspecto actuar como quien es, como Padre, algo así como si le atara las manos para dar.
El hombre tiene la triste capacidad de rechazar lo que Dios quiere darle y también de quitarle de las manos algunos de los dones con que nos quiere agraciar. Este es un peligro que nos acecha no solo en lo que se refiere a la unión hombre-mujer sino en muchos otros aspectos de la vida humana; a fin de cuentas, en eso mismo consistió el pecado original, raíz de todos los demás pecados, en que la primera pareja humana arrebató, robó a Dios lo que él mismo había creado para dárselo en su momento, pues toda la creación material, el Edén entero, había sido creado para ellos.
Estoy convencido de que estas cuestiones ni se conocen ni se les pasa por la cabeza a la mayoría de los bautizados que rechazan casarse por la Iglesia. Simplemente ocurre que el grado de compromiso con la fe, en caso de que exista, es muy débil, pesando mucho más el criterio general de negación o rechazo del sacramento. Quiero pensar que hay más ignorancia que conocimiento cabal de lo que se hace, también me inclino a creer que la ignorancia será más inculpable que culpable, pero la ignorancia no modifica la realidad.
Nadie, fuera de Dios, tiene poder ni legitimidad para hacer juicios sobre lo que se cuece en el interior de cada cual, y de ahí, el cuidado con el que debemos movernos cuando tocamos cuestiones de conciencia, pero la objetividad de los hechos no viene dada por las opiniones, sino por su misma verdad intrínseca.
Resumimos en un par de frases la respuesta para los novios cristianos que puedan y quieran hacerse la pregunta que ha dado pie a este artículo: ¿Por qué tenemos que casarnos? Respuesta: Porque solo Dios puede regalar personas. Dios quiere regalarnos nuestra unión y nosotros no debemos arrebatarle su regalo, pues “nadie puede tomarse algo para sí, si no se lo dan desde el cielo” (Jn 3, 27).