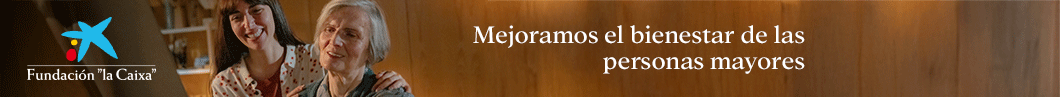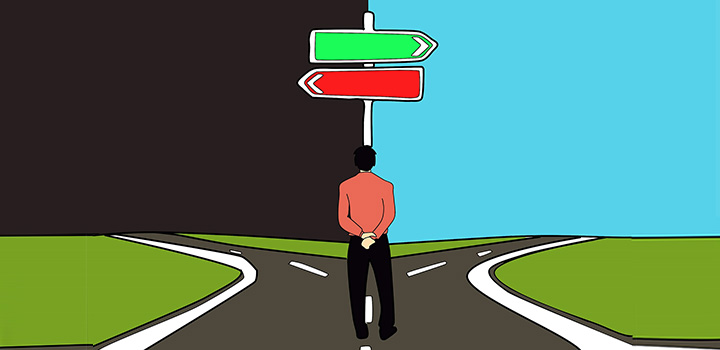Vamos a abundar en la idea con la que cerrábamos el artículo del mes de junio porque entonces quedó solamente apuntada y merece que nos paremos en ella con cierto detenimiento.
Acabábamos el curso pasado exponiendo la necesidad de recuperar los grandes relatos en su versión original. Hay que recuperarlos no porque se estén perdiendo, sino porque se están versionando en sentido contrario al que se escribieron.
Se escribieron con la finalidad de distinguir con mucha claridad el bien del mal, para aficionar y aplaudir el primero y rechazar el segundo. Este planteamiento se ha invertido y los personajes que antes eran malos, ahora se presentan como buenos y amables, y los que antes eran prudentes, ahora resultan ser ingenuamente bobos.
Señalábamos entonces el valor y la necesidad de los grandes relatos especialmente en la infancia porque cultivan la fantasía al tiempo que presentan estereotipos del bien y el mal. Estos relatos son un recurso ameno y sencillo para hacer que resulte atractivo y fácil entender algo que en sí mismo es complejo y misterioso, el problema del mal, que es, en definitiva, el mayor problema de la existencia humana y de cada hombre en particular.
El relativismo dominante ha sembrado con éxito indudable una idea cuyos efectos resultan perniciosos y es que el bien y el mal no son excluyentes, sino compatibles, porque lo que llamamos bien y mal —dicen los relativistas— no son dos extremos contrarios, sino puntos de vista distintos susceptibles de entendimiento y sobre los cuales cabe establecer diversas posturas intermedias que pueden ser consensuadas.
Se trata de una idea muy extendida, muy aceptada, muy asentada en las cabezas contemporáneas, pero errónea.
No es verdad que el bien y el mal sean casaderos entre sí, el bien y el mal admiten distintos grados, eso sí, en uno y otro hay distintas intensidades, pero se repelen como se repelen los polos de un imán. La filosofía perenne explica que el bien y el mal son un correlato del ser y el no-ser (la nada), y entre el ser y el no ser —sigue diciendo esa misma filosofía— no hay término medio.
La razón es que el mal no es algo que tenga cuerpo en sí mismo ni que se sostenga por sí mismo, sino algo que ocurre en el bien, que sí se sostiene a sí mismo, y porque se sostiene a sí mismo, puede acoger y dar soporte al mal.
Valga el ejemplo del agujero.
Un agujero no es un objeto, no es nada consistente, algo que podamos coger y soltar, sino un espacio vacío más o menos redondeado dentro de un cuerpo sólido. Un árbol, una piedra, un animal, etc., tienen su ser propio, pueden existir solos en medio del campo; un agujero, en cambio no tiene existencia propia, no puede existir él solo, tiene que estar en algo, en un cuerpo que se ha horadado. Lo mismo podríamos decir de una mancha, de un desconchón, o de una sombra en el suelo; cuando vemos una sombra no vemos ningún ser, sino una zona no iluminada delimitada por un contorno dentro de otra zona que sí está iluminada y en la que se da un déficit de luz a la que denominamos sombra.
Pues eso es el mal, una mella que se le hace al bien, un agujero, una sombra, un desconchón, una carencia de bien que acontece dentro de cualquier ser. Por eso bien y mal son opuestos e irreconciliables, con una oposición que no puede ser pacífica ni conviviente, sino en disputa, en permanente enemistad, mantenida en el tiempo mientras el mal exista.
Así lo enseña la Iglesia: “Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas” (Gaudium et spes, 13).
En los grandes relatos, tomemos cualquiera de los infantiles clásicos, el esquema es muy simple: los personajes que encarnan el bien y el mal mantienen una lucha cerrada y son irreconciliables, el bien se presenta benéfico y atractivo y el mal genera miedo porque representa el peligro.
Las versiones actuales lo que hacen es invertir este esquema (mejor dicho, subvertirlo) de modo que los personajes que representan el mal suscitan adhesiones mientras que los que representan el bien suscitan rechazo. Cualquiera puede comprobar que los personajes malvados y desvergonzados, los monstruos y las brujas ahora son amigables, por lo cual no infunden miedo, mientras que los buenos son ingenuos y torpes.
La estrategia está muy bien calculada para conseguir dar la vuelta a los valores que transmitían los relatos originales.
La estrategia consiste en mantener los papeles: los malos siguen siendo malos y los buenos, buenos, pero no hay razón para temer a los malos porque son inocuos, no hacen daño, es decir, manteniendo el papel de malos, no lo son tanto. Mal hablados, sí, pero simpáticos; desvergonzados, pero resueltos; engañadores, pero ocurrentes, agudos, sagaces.
Enfrente los buenos siguen representando el bien, pero son presentados como tipos relamidos y bobos, a los que se puede engañar fácilmente. Siendo así, ¿a ver quién quiere identificarse con estos últimos?
La estrategia funciona porque está montada sobre la exaltación de la inteligencia
La estrategia funciona porque está montada sobre la exaltación de la inteligencia y la inteligencia es lo más noble y lo más digno que tenemos los hombres; si de algo huimos los humanos es de ser considerados poco espabilados, hasta el punto que preferimos ser tomados por egoístas y malos antes que ser tomados por tontos. “Antes muerta que sencilla”, decía una canción infantil que muchos recordarán porque quedó ganadora en el festival de Eurovisión infantil en 2006.
Esto no deja de ser una muestra, pero es muy significativa de la subversión de los conceptos de bien y mal, una subversión que en asuntos de mayor calado está teniendo consecuencias dolorosísimas.
Una de ellas es dejar de temer al mal. Cuando el mal se presenta como aliado del bien y no como enemigo, entonces no hay motivos para precaverse y menos aún para luchar contra él. De este modo se abre una vía de buenismo, de consenso, de diálogo y confraternización; una vía que es muy válida para buscar la unidad y alcanzar acuerdos en otros campos, pero que aplicada al binomio bien/mal resulta letal.
Al mal se le combate, no se le tolera; se le rechaza de plano, no se pacta ni se coquetea con él.
La vida del hombre sobre la tierra —y más aún la vida del cristiano—no es un paseo en volandas por la existencia, sino milicia, lucha cerrada para la que se necesita mucho convencimiento y mucho vigor, mucha virtud, mucha perseverancia porque el mal es terco y recurrente, no se da por vencido, no abandona, sino que repite y repite sus embestidas.
Al mal en todas sus formas y con todos sus disfraces hay que temerlo.
El miedo no es cosa vergonzante ni descalifica a quien lo siente. El miedo es un recurso psicológico, una pasión valiosísima (como lo son todas las pasiones) que, debidamente ordenada, sirve para evitar peligros. Temer al mal es señal de prudencia, no de cobardía. A lo que no se puede temer es al bien, a hacer el bien, a defenderlo, aunque sea arduo y doloroso. En muchos aspectos, el bien hoy está desacreditado; por eso hay que rescatarlo.
El bien de la sinceridad, de la honradez, de la conciencia recta, del respeto a la palabra dada; el bien que es la inocencia, la castidad, la sencillez; el bien de la misericordia, del perdón, de renunciar a la venganza, de aceptar sufrir una injusticia antes que cometerla; el bien que se deriva de la amistad, de la austeridad, de la entrega y del servicio…
Otra consecuencia es la ofuscación del entendimiento.
Al desdibujar las fronteras entre el bien y el mal, cuando no se tiene clara su oposición, bien y mal aparecen indiferenciados a nuestros ojos, confundidos (con-fundidos: fundidos uno con otro), con lo cual la inteligencia queda a oscuras sin saber separarlos. El problema del mal no está tanto en la voluntad —que también— cuanto en la inteligencia. No es fácil encontrar personas de mala voluntad, animadas por la malicia, se dan, pero no es frecuente porque nuestra naturaleza está orientada hacia el bien.
Nuestra voluntad siempre apetece el bien, pero para determinarse hacia él, tiene que reconocerlo como tal. Si lo que es malo se presenta como bueno y no reaccionamos contra esa subversión, quizá sin darnos cuenta, nos encontraremos aceptándolo y cooperando con él. No abunda la mala voluntad, pero la confusión campa a sus anchas y sin querer hacer positivamente el mal, este crece y crece desmesuradamente.
Valgan algunos ejemplos.
Si al divorcio lo vemos como un bien, como solución y no como un enemigo del que huir —fuente de problemas mayores que los que se pretenden resolver—, no hay barrera humana para que un matrimonio aguante los embates de una crisis seria. Fácilmente la inteligencia se persuadirá de que la solución (el bien) es divorciarse; así lo verán los afectados porque la ruptura, que en sí misma es un mal, se ha presentado confundida con el bien.
Otro ejemplo: si la pornografía se entiende como una actividad divertida, como un entretenimiento de adultos inocuo, que no hace daño a nadie, a ver quién convence a un joven para que luche contra su propia lujuria y contra una corriente extendidísima en los ambientes juveniles. Ser adultos es algo bueno, divertirse también lo es, más aún recibir aceptación social, pero la pornografía es un mal potente que daña gravemente la salud psicológica y moral de cualquiera. ¿Son gentes de mala voluntad los muchachos actuales? No, al menos la inmensa mayoría. ¿Tienen clara la diferencia entre bien y mal? Hay que pensar que no del todo. ¿Se les ha trabajado la inteligencia para distinguir el bien del mal, y la voluntad para aferrarse al primero y luchar contra el segundo? Hay que pensar que menos todavía.
Rescatar el bien es rescatar el concepto de virtud y no solo el concepto sino su educación y su práctica. Hace años dedicamos esta sección de la revista a la educación en las virtudes morales, quizá convenga volver sobre ellas.
No abunda la mala voluntad, pero la confusión campa a sus anchas y sin querer hacer positivamente el mal, este crece y crece desmesuradamente Compartir en X