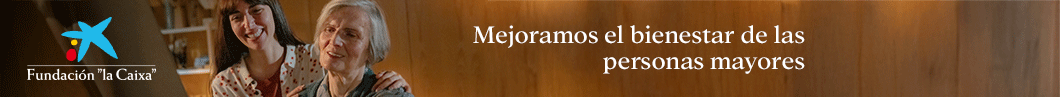Con este artículo ponemos fin a una serie de ocho cuyo contenido queda resumido en el título: la Iglesia no es santa-y-pecadora, sino santa, solo santa. A lo largo de todos ellos, especialmente en los primeros, ofrecíamos diversos argumentos con los que justificar y explicar dicho título. Pero aún faltaba uno que, con toda intención, he querido reservar para el final. Es este: La Iglesia es santa, solo santa, porque la Madre de Dios, María Santísima, es la imagen purísima de la Iglesia.
“María, Imagen Purísima de la Iglesia” es una de las invocaciones de las “letanías reales” de la Virgen, llamadas así porque en ellas queda muy destacada la realeza de María. Esas letanías fueron aprobadas oficialmente por la Iglesia y publicadas en 1981 en el ritual “La Coronación de las imágenes de la Virgen María”.
Este título “María, Imagen Purísima de la Iglesia” es en sí mismo un argumento de mucho peso con el que justificar la santidad de la Iglesia, pero lo vamos a dejar aparcado durante unas líneas para completar algo que tiene su interés y es la relación de la Virgen María con el verbo estar, y completar con ello la reflexión sobre la importancia de este verbo que por razones de espacio no pudimos completar en el artículo anterior como hubiéramos querido.
María aparece muy poco en los textos sagrados, solo en contadas ocasiones. Ahora bien, cuando aparece, hay una constante que se repite, y esa constante reside en que a la Virgen la vemos siempre asociada al verbo estar, ese verbo sencillo y profundo que poníamos de relieve en el citado artículo. Para comprobarlo basta con asomarse a los Evangelios y al Libro de los Hechos de los Apóstoles. Véase la siguiente recopilación:
– Lo primero que encontramos es que “María, su madre, estaba desposada con José” (Mt 1, 18).
– El siguiente momento es muy conocido, la Anunciación. “El ángel, entrando en su presencia [“a donde ella estaba” traducen algunas biblias], dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo»” (Lc 1, 28). Muchas alabanzas se han dedicado a María, infinidad de piropos cargados con el mejor lirismo que se nos puede ocurrir a los hombres, pero ninguno de mayor peso que esas palabras traídas desde el cielo por el ángel: “Llena de gracia, el Señor está contigo”. En nuestras explicaciones sobre las diferencias entre ser y estar solemos remarcar la permanencia del ser frente a la provisionalidad del estar. Así nos entendemos para andar por casa, pero en esas palabras de la anunciación, el verbo estar se nos muestra con la mayor estabilidad posible. ¿Habrá algo más definitivo que ese “estar” del mismo Dios con María, la “llena de gracia” desde el momento mismo de su concepción inmaculada? Es claro que ese estar de “el Señor está contigo” no es un estar más, ni hay en él asomos de provisionalidad por ningún sitio. Todo parece indicar que se trata del mismo estar de Dios Padre al que Jesús nos enseñó a dirigirnos diciendo “Padre nuestro, que estás en el cielo”, reflejo de otro estar, el de la Palabra de Dios, el Verbo, repetido y enfatizado por San Juan en el comienzo de su evangelio: “En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios” (Jn 1, 1-2). ¿Provisional el verbo estar?, ¿accidentalidad? En cuestiones humanas de tipo doméstico tal vez (y no siempre), en esos versos de la Escritura, desde luego que no.
– Después de ese saludo sorprendente viene el diálogo con el ángel cuyo final es bien conocido: “He aquí [aquí está] la esclava del Señor…” (Lc 1, 38).
– Al final del relato de la visitación a Isabel no se emplea el verbo estar, sino el verbo quedar(se) pero con un significado idéntico al de estar. “María se quedó [estuvo] con ella unos tres meses y volvió a su casa” (Lc 1, 56).
– Cuando iba a llegar el nacimiento de Jesús, dice San Lucas que “José subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta” (Lc 2, 4-5).
– Muy significativas son las palabras de la boda de Caná, donde los novios se quedaron sin vino. “Había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí” (Jn 2, 1).
– Cuando Jesús está en los momentos álgidos de su predicación, vienen a avisarle: “Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte” (Lc 8, 20).
– Y al final de la vida mortal de Jesús, en el Calvario, vuelve a aparecer el verbo estar. “Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena” (Jn 19, 25). Este estar junto a la cruz viene cargado con una densidad de significado intensísima, cuyo peso tal vez quede mejor acentuado en la expresión latina: “Stabat mater”.
– Por último, tras la Ascensión, la vemos junto a los apóstoles y los primeros discípulos, estando con ellos, a la espera del Espíritu Santo prometido: “Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos” (Hch 1, 14). “Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar” (Hch 2, 1).
Hecho este paréntesis que me parecía conveniente y necesario, vamos ya con esa reflexión que hemos dejado aparcada sobre el título de la Virgen: “María, Imagen Purísima de la Iglesia”.
Miembro singularísimo de la familia humana, la Virgen María es la “llena de gracia” (Lc 1, 28), la más sublime de las criaturas de Dios, unida por naturaleza a los demás hombres y separada de todos nosotros (excepto de Jesucristo, su Hijo) por la ausencia de pecado. Este privilegio singular la impregnó desde el momento mismo de su concepción de una perfección esencial inmaculada y excelsa, inigualable, inalcanzable. A la Virgen María le han felicitado “todas las generaciones” (Lc 1, 48), ensalzándola con un sinfín de títulos a cuál más honroso. Una colección de piropos y advocaciones cada vez mayor, que no ha dejado de crecer con el devenir de los siglos y que seguirá aumentando ininterrumpidamente. La creatividad humana no conoce límites, y no ha habido época en que los hombres de cada generación no hayan aportado su cuota de alabanzas a María; así ha ocurrido desde el comienzo del cristianismo y así seguirá ocurriendo mientras exista la fe católica en este mundo, es decir, hasta el final de los tiempos.
Ahora bien, a pesar de esa interminable lista de alabanzas, María es la imagen purísima de la Iglesia, y no al revés. Es decir, María es la imagen, la Iglesia el original. María es la imagen acabada de un original que, necesariamente, ha de reunir mayor perfección aún. San Agustín lo explica así: “María fue santa, María fue dichosa, pero más importante es la Iglesia que la misma Virgen María. ¿En qué sentido? En cuanto que María es parte de la Iglesia, un miembro santo, un miembro excelente, un miembro supereminente, pero un miembro de la totalidad del cuerpo. Ella es parte de la totalidad del cuerpo, y el cuerpo entero es más que uno de sus miembros”. Hablamos de la Iglesia del cielo, claro, pero no se nos puede pasar por alto el hecho de que la Iglesia del cielo y la de la tierra es la misma y única Iglesia, la esposa de Cristo, porque no hay más que una sola Iglesia, “la” Iglesia en la cual muchos creemos: Santa, católica y Apostólica.
El hecho de que María sea “un miembro de la totalidad del cuerpo” no va en detrimento de su condición de Madre de la Iglesia, denominación que le corresponde también con todo derecho, porque en Santa María se da el misterio de ser al mismo tiempo “Madre de la Iglesia” y su hija más eminente, de un modo parecido a como decimos que es la “Madre del Redentor” y a la vez “la primera redimida” (San Juan Pablo II, 9-4-1997) o también la gran maestra de Jesús y la “perfecta discípula de Cristo”, títulos, todos ellos, incluidos en diversas letanías.
Ahora toca preguntarse cómo la Inmaculada, la que reúne en sí perfección tan excelsa, puede ser imagen de la Iglesia, siendo que esta alberga en su seno a tantos pecadores como hijos tiene y cada uno con pecados abundantes. La altísima santidad de María, más alta que la de los ángeles más excelsos, solo superada por la del propio Dios, ¿cómo puede ser imagen de una Iglesia, la Iglesia, en la que hay tanto pecador? Para esta pregunta solo hay una respuesta lógica: Porque la santidad de la Iglesia, esposa de Cristo, es exactamente la misma que la de Cristo, su esposo, el cual comunica su santidad divina a “su cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1, 24). La Iglesia es santa porque tiene como propia la santidad de Dios; la Virgen es imagen purísima de esa santidad porque, estando asociada a su Cabeza, que es Cristo, refleja a la perfección la santidad comunicada a todo el cuerpo. Del mismo modo que los pecados de los hombres, ni uno a uno, ni todos juntos, no han tenido ni tienen poder para rebajar la santidad de la Persona Divina del Hijo de Dios, así esos mismos pecados no pueden contaminar la santidad de su esposa, la Iglesia, que se encuentra reflejada a la perfección en la persona humana de la Virgen, la madre de Cristo.
Los pecados, los de todos los hombres de todos los tiempos afearon, eso sí, el rostro de Jesús exactamente igual que han afeado y afean el rostro de la Iglesia; afearon el rostro de Cristo hasta el punto de que “desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano” (Is 52, 14) y afean el rostro de la Iglesia tanto que solo gracias a la fe se podrá aceptar a la Iglesia como la ciudad santa de Dios, la nueva Jerusalén, esa que en la visión profética de San Juan “descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios; su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino” (Ap 21, 10-11).
Que Dios nos ayude a entenderlo, a aceptarlo y a vivir sus consecuencias.