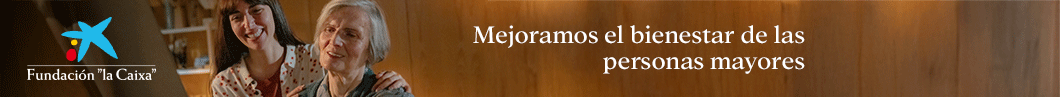Hemos señalado la adoración a Dios como el primer antídoto contra dos graves amenazas que, habiendo estado siempre presentes a lo largo de la historia, nos presionan a los hombres de hoy con singular fuerza: la dispersión, verdadero peligro para la unidad del ser personal, ya que actúa como disgregante, y el individualismo, auténtico virus del tejido social que paraliza su dinamismo e imposibilita la trama de relaciones que sustentan toda comunidad. Y decíamos también que no solo la adoración como impulso natural antropológico, sino la adoración tal como la tiene establecida la Iglesia a través de la Sagrada Liturgia. Entendida así, la adoración es condición sine qua non, el primer medio y remedio contra la dispersión y contra el individualismo, pero no es el único; condición imprescindible pero no suficiente. Por eso, después de adorar a Dios como él quiere ser adorado, debemos preguntarnos qué podemos (debemos) hacer, para cortar esta sangría de defecciones en la Iglesia que tanto contribuyen a deslucir su rostro y su imagen, y a aumentar su descrédito ante creyentes y no creyentes.
Entre otras respuestas posibles, hay una que por ser evidente resulta incontestable, y está en fortalecer y cohesionar las respectivas comunidades: hogares, parroquias, conventos y casas religiosas. Parece obvio que así sea, la cuestión, de orden práctico está en saber cómo se hace eso.
Las teorías sobre dinámica de grupos (que tanto predicamento tuvieron en los ambientes pedagógicos hace cuarenta años) y la experiencia ordinaria coinciden en señalar algunas características de los grupos, que, por otra parte, son de sentido común:
– Que cualquier comunidad puede entenderse como un paralelo de la persona, en el sentido de que está formada por un cuerpo y un alma. En la comunidad el cuerpo es el conjunto de individuos que la forman, el alma lo que entendemos como el espíritu de grupo, un sentimiento colectivo de pertenencia a la comunidad, compartido por todos sus miembros, que, comenzando por el lenguaje y por los símbolos, fija unos objetivos grupales, los cuales sirven para dar identidad al grupo, aunar voluntades, compartir experiencias y modelar conductas.
Por ese mismo paralelismo con el ser personal se entiende que el grupo no es un mero agregado de individuos sino un organismo social con entidad propia, del mismo modo que la persona no es el sumatorio de las partes que la componen.
– Que en un grupo todos sus miembros resultan ser influyentes e influidos.
– Que el buen funcionamiento y el clima social de la comunidad dependen de las aportaciones de todos sus componentes.
– No obstante, el principio anterior, los líderes tienen un papel relevante y decisivo, que consiste en ser los principales responsables de la marcha de la comunidad y los garantes de su unidad. Si de todos los integrantes es de esperar que contribuyan a la vitalidad de la comunidad, el gran peso recae en sus líderes, cuyo oficio no es otro que el ejercicio de la paternidad/maternidad en sus distintas modalidades.
Padre y madre en todos los casos: sea en las familias, sea en las parroquias, donde los sacerdotes son verdaderos padres espirituales dentro de la maternidad de la Iglesia, sea en las comunidades religiosas, donde se los llama padre y madre según su índole masculina o femenina.
Así pues, se nos descubre el ejercicio responsable de la paternidad/maternidad como una de las claves del buen funcionamiento de nuestras comunidades, sean hogares, parroquias o instituciones religiosas. La pregunta, por consiguiente, es cómo se ejercita responsablemente ese cometido, el de ser padre y madre. La pregunta es todo un desafío.
Ignoro si habrá alguien capacitado para contestar de manera acabada y completa a tal desafío, yo no, desde luego, entre otras cosas porque la paternidad/maternidad no se ejerce en abstracto; todo padre y madre, sean biológicos, adoptivos, o espirituales, son padres y madres “de” hijos concretos, y cada hijo precisa de una atención personalizada. A lo que sí me atrevo es a apuntar algunos verbos que todo padre y madre deben saber conjugar en el día a día.
El primero, básico, fundamental e ineludible, es el verbo estar. Para no alargarnos en demasía, remitimos al lector a un artículo publicado en este mismo diario sobre la importancia de estar. De acuerdo con lo dicho allí, insistamos ahora en algo para lo que no hay escapatoria y es que la paternidad/maternidad se ejerce “estando”. Estando en casa, en la propia, no en casa ajena, estando disponibles y estando abiertos, muy abiertos, a la relación siempre necesaria. No se me escapan las dificultades para conjugar el verbo estar, que son innumerables y tantas veces poco menos que insalvables, pero para la relación personal no hay más remedio que estar; los medios tecnológicos buenos son, pero no sustituyen la riqueza del contacto personal que es imprescindible para que haya comunidad, para crear ambiente, para enmendar malentendidos, para cultivar el amor. No hay más remedio.
De los tres ámbitos a los que nos venimos refiriendo en esta serie de artículos: hogares, parroquias y casas religiosas, cobra interés ahora decir alguna cosa sobre las comunidades parroquiales ya que en ellas son manifiestas las limitaciones de los sacerdotes para estar disponibles en sus parroquias. A la escasez de clero hay que sumar la multiplicidad de cargos y encargos que les vienen dados a muchos sacerdotes, y a esto hay que añadir el abanico de reclamos que llaman a la puerta de los curas de hoy: docencia, estudios, medios de comunicación, especialización, encargos pastorales de lo más diverso, movimientos, movimiento… y un sinnúmero de etcéteras. Solicitaciones sin fin, sugerentes y atractivas, normalmente buenas, muchas santas (al menos en apariencia) pero que en tantísimos casos se cobran como tributo la ausencia del sacerdote, el hecho de que no esté… en la parroquia.
Parroquia sin sacerdote, hogar sin padre.
Cuando esta situación es habitual, o peor, se hace crónica, ¿qué queda para el trato personal? Porque estar consume tiempo -decíamos en ese artículo referido-. ¿Cómo va a “oler a oveja”, que dice el papa Francisco, el pastor que no se impregna del olor de las ovejas?, ¿y cómo se va a impregnar si no está con ellas, con las suyas, consumiendo su tiempo con el rebaño? Digámoslo claro: de poco les vale a los feligreses poder presumir de párroco activo, con cien cargos ostentosos que comportan otras tantas cargas, de poco les vale que sea un cura de nombradía, de poco que les dedique los escasos segundos de un saludo de despedida a la americana, muy amable, eso sí, a la puerta de la iglesia, cuando acaba la misa del domingo… para lo mismo repetir mañana. Digo más, ¿qué posibilidades reales le quedan a la confesión sacramental?, ¿cuándo se encuentra el fiel de a pie con el sacerdote esperándole en el confesionario? Porque si a las pocas ganas que tenemos de arrodillarnos ante él sacerdote para descubrir las vergüenzas del alma, añadimos las dificultades de tiempo real para poder confesar, el resultado de la suma es bien conocido: práctica desaparición del sacramento. ¿Cuándo podrá mostrarle los ringorrangos del corazón, aunque no sean materia de confesión?
El segundo verbo es condolerse. Condolerse y socorrer, que de poco sirve el dolor si se queda en el aire. Creo que no exagero si digo que dos de las marcas del hombre contemporáneo es que es un hombre herido y agitado, es decir necesitado de cura y descanso, que es justamente lo mejor que “el cura” puede ofrecer. Recordamos nuevamente al papa Francisco y su visión de la Iglesia como un hospital de campaña con la que inició su pontificado. Al indicar esta urgencia puede que se nos vaya la mirada a los grandes heridos en los zarandeos de este mundo revuelto: a los desplazados, a los emigrantes forzados, a los que sufren abusos, malos tratos y cualquiera de las calamidades de las que dan cuenta a todas horas los medios de comunicación. Por supuesto que hay que atender a todos los damnificados, pero la responsabilidad de cada padre de familia no es el mundo entero, al menos no es la próxima, y si no es la próxima, no es la primera. No me parece un buen planteamiento ver cómo acabamos con el hambre en el mundo mientras desfallecen los hijos. No encuentro en ninguna de las páginas del evangelio que haya que dedicarse más a la humanidad que a los de casa. Una cosa es que todo hogar y toda parroquia seamos familias de puertas abiertas, dispuestos a recibir al que venga y a echar una mano a quienquiera que le haga falta, y otra que no sepamos con qué sufren los nuestros. No es de recibo que las pocas fuerzas que tenemos se nos diluyan en querer arreglar el mundo cuando hay goteras en la propia casa.
El verbo condolerse tiene un reverso, que es congratularse. No basta con dolerse y socorrer, hay que saber con qué gozan los de la casa, compartir sus alegrías y disfrutar con ellas. Dice el libro de los Proverbios que “el corazón conoce su propia amargura, y no comparten extraños su alegría” (Prov 14, 10) porque la alegría, para ser completa, tiene que ser compartida por los más cercanos. El prójimo no es prójimo solo ni principalmente para ser ayudado, sino en primer lugar para alegrarse y disfrutar juntos.
El cuarto verbo es corregir. Corregir, sí, así como suena. Si el sacerdote es padre, y lo es, no puede zafarse de una tarea que es ínsita a toda paternidad “pues ¿qué padre no corrige a sus hijos?” (Heb 12, 7). Ahora bien, la corrección paterna, lo mismo que la fraterna, que también está mandada, solo se pueden ejercer cuando se ha creado previamente un clima de cercanía y de respeto mutuos, es decir si hay una base de confianza. Para corregir y aceptar las correcciones hay que tener mucha familiaridad, mucha confianza, la que nace del quererse mucho (y aun así se hacen costosas). La ausencia de corrección es una prueba de que nos queremos poco. Y nos queremos poco porque nos conocemos poco, pues el amor nace del conocimiento. ¿Y cómo nos vamos a conocer sin dedicarnos tiempo, sin estar unos con otros?
Con esta pregunta hemos ido a parar al quinto y último verbo: conocer, el verbo clave en la vida de cualquier familia y de cualquier parroquia. Este es el verbo propio de los esposos y de los padres, de los pastores buenos, los que conocen a sus ovejas una a una, por su nombre, y ellas conocen su voz (cf. Jn 10, 1-16).
No hará falta subrayar que con lo dicho con estos verbos no se ha explicado todo lo que hay que explicar, ni que esos cinco verbos agotan el repertorio de los que convienen al ejercicio de la paternidad/maternidad. Algunos tan importantes como alimentar, enseñar, alentar, animar, perdonar, comprender, esperar, etc., merecerían comentarios detenidos, pero no es el caso. Ahora convenía poner el foco solo en esos cinco, suficientes para nuestro propósito, que es destacar algunas de las causas por las cuales a muchos la Iglesia no les parece lo que sí es, santa, y en cambio estén más que convencidos de lo que no es, pecadora. A lo largo de estos artículos hemos reflexionado sobre una de esas causas: la apostasía, formal o informal, de tantos bautizados y las defecciones de sacerdotes y religiosos. Estoy persuadido de que muchos de los que abandonan no lo harían si no se vieran solos, si se supieran respetados y queridos por los suyos, los más cercanos, los primeros prójimos. Aunque sea a costa de una nueva autocita, creo que no está de más volver sobre estas palabras escritas en “Santa y pecadora, no: santa, solo santa (V)”:
«¿Dónde tiene que satisfacer legítimamente su necesidad de ser amado todo bautizado, ¿dónde los cónyuges y dónde los sacerdotes y religiosos? La respuesta, común a todos, es la misma que ya hemos dado: en casa, con los de casa.
Los bautizados, en cuanto que somos hijos de la Iglesia, en la propia Iglesia, es decir en casa de la madre, lo cual vale para todos, si bien con especificidades distintas según los estados:
Los cónyuges en su hogar, que, por otra parte no deja también de ser una iglesia, doméstica, pero iglesia valiosísima.
Los religiosos y religiosas, de los miembros de sus respectivas comunidades.
Los sacerdotes, de sus hermanos sacerdotes y de su feligresía».