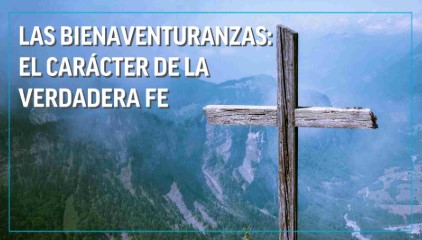“¿Dónde tiene que satisfacer legítimamente su necesidad de ser amado todo bautizado, dónde los cónyuges y dónde los sacerdotes y religiosos?” Con esta pregunta terminábamos nuestra entrega anterior. Vamos a intentar ahora la respuesta que entonces quedó pendiente.
Todo hombre debe recibir el amor con que cubrir su necesidad de ser amado, en primer lugar de su familia de origen: de los padres, hermanos y abuelos. Y por extensión, del resto de la familia, que unas veces es posible y otras no porque las circunstancias son muy variables. Pero de la familia nuclear hay que esperarlo siempre. Está mandado. El Cuarto Mandamiento obliga a amar a los miembros de la propia familia, mandamiento que si no fuera porque viene del propio Dios, cabría pensar que es innecesario. Dolorosamente constatamos una y otra vez por todas partes la necesidad del mandato, y quizá en esta época más que en ninguna otra, dado el fuerte individualismo que padecemos. No quiero desviarme del objetivo de este artículo, ya anunciado, pero creo que no está de más decir algo sobre dos cuestiones que nos salen al paso: Una tiene que ver con el Cuarto Mandamiento, la otra con el individualismo.
La cuestión relacionada con el Cuarto Mandamiento es de tipo moral y está en algo que a mí me parece muy olvidado. Me refiero a que este mandamiento está establecido para regular las relaciones de familia, pero su gran fundamento, tal como aparece en la Escritura, está en la “honra” que los hijos adultos deben a sus padres, especialmente cuando estos son ancianos (véase por ejemplo Eclo 3, 12-13 y Mt 15, 4-6).
Por lo que se refiere al individualismo, nuestra reflexión no es de orden moral sino antropológico y hemos de dedicarle mayor extensión porque es bastante más lo que hay que decir. Señalaremos tres apuntes.
El primer apunte es que el individualismo no es un movimiento ideológico, ni un rasgo de carácter particular de algunas personas, sino una deformación de una de nuestras características esenciales, una deformación ante la que nadie es inmune. La definición clásica de persona, la más socorrida, dice que “persona es la sustancia individual de naturaleza racional”. Apoyados en ella, un número inmenso de autores han explicado que el hecho de ser personas hace que cada uno de nosotros seamos individuos, seres únicos, singulares, libres, propietarios de nuestro propio ser (hasta cierto punto), y, por ello, responsables de nuestro destino (también hasta cierto punto).
Ahora bien, ocurre que esta característica no es la única que nos define; hay otras con las que la individualidad debe estar en equilibrio porque tienen el mismo rango, como son la sociabilidad, la intimidad y la perfectibilidad. El individualismo toma cuerpo cuando la persona absolutiza su individualidad a costa de las demás dimensiones que también le son esenciales. Es por ese carácter absoluto por lo que el individualismo no actúa como un rasgo particular, sino como una toma de postura ante la totalidad de lo real, que afecta, no a un sector de la persona, sino a la persona entera, coloreando a la totalidad de la vida, incluida la trama de relaciones. Por eso el individualismo no es un escollo que haya que sortear para poder moverse por esta tierra, sino todo un campo, el de la propia vida, de tránsito obligado.
En segundo lugar hay que decir que en cuanto a su implantación, el individualismo ha venido siendo favorecido desde hace siglos por las distintas vanguardias del pensamiento, del arte y la filosofía, al menos desde el comienzo del declive y posterior arrumbamiento de la cristiandad medieval. Es decir, que llevamos más de quinientos años construyendo sociedades individualistas, con lo cual no tiene nada de extraño que esté fuertemente arraigado entre nosotros; tanto que ni siquiera lo veamos como carencia ni como problema, tanto que ha hecho hecho asiento en la mentalidad contemporánea hasta convertirse en uno de los rasgos definitorios de las sociedades actuales (mal llamadas del bienestar, en mi opinión).
Quizá más de un lector entienda que decir que el individualismo es un rasgo que define a nuestras sociedades es una generalización demasiado gruesa y que habría que matizarla mucho, dado que también son muchas las muestras de solidaridad presentes en estas mismas sociedades. Eso es cierto, pero no contradice lo dicho respecto del individualismo, porque ambos fenómenos son compatibles. La existencia de un amplísimo abanico de oenegés, de movimientos y asociaciones que han tomado la bandera del altruismo en mil campos, los arranques de solidaridad a causa de problemas puntuales, las campañas de ayuda ante situaciones de emergencia, etc., sobre todo cuando estos hechos son aireados por los medios de comunicación, son, ciertamente, datos a tener en cuenta y son muy numerosos, pero no contradicen la generalización del individualismo porque compatibilizan con él.
La tendencia a vivir hacia dentro es una necesidad real y se impone como primera en toda persona, pero es muy fácil que se transforme en egoísmo porque todos somos terreno abonado para que crezca vigoroso. La unicidad de la persona humana y la necesidad de velar por el propio ser (egocentrismo natural) si no se equilibran con las demás tendencias pueden llevar a un crecimiento desproporcionado de la tendencia primera, de tal manera que el egocentrismo pase a ser directamente egoísmo. Se trata de una amenaza real y permanente que puede convivir, y de hecho convive, con otra necesidad, la de vivir hacia fuera, en relación con los demás. Este binomio, vivir hacia adentro y vivir hacia afuera, o, dicho de otro modo, amarse uno a sí mismo y amar a los demás, no es fácil de conciliar. Para gestionarlo bien hace falta mucha gracia de Dios, mucha y buena educación y mucha ascesis, práctica, que, por cierto, debe haber pasado a ser especie educativa extinguida pues no se oye hablar de ella por ningún sitio; diría más: fuera de ámbitos hoy residuales, no se conoce ni siquiera la palabra, ni en quienes se dedican a la educación humana ni en los ámbitos de educación cristiana.
Una prueba, a mi parecer inequívoca, de esa chocante coexistencia entre individualismo y solidaridad está en que en la misma sociedad que potencia movimientos y acciones altruistas se puede observar un aumento, no solo creciente sino desbocado, de los síntomas que son a la vez causa y efecto de este individualismo. A los conocidos de siempre: vida y muerte en soledad, marginación social, suicidio, pornografía, ludopatía y otras adicciones, etc., hay que añadir los de nuevo cuño, generados por el uso indiscriminado de dispositivos digitales, especialmente los teléfonos móviles habituales. A finales del pasado año, en este mismo diario se daba cuenta de distintas modalidades de aislamiento con nombres acordes con los tiempos, traídos por la actual tecnología: ghosting, vamping, hikikomori, phubing… ¡Lástima, que medios de una utilidad extraordinaria tengan un contrapeso tan negativo!
Como tercer apunte, cabe señalar la nota de seducción, por la cual se nos presenta muy atractivo. Reside su atracción en que el individualismo nos invita a vivir como monarcas, dicho en sentido etimológico: todo el poder concentrado en uno solo, el propio individuo. Ceder a tentación es tan fácil como deseable, pero tiene, como todas las tentaciones, su reverso oscuro, que en este caso consiste en instalar a quien se deja atrapar por ella no en la realeza que es propia de todo bautizado, sino en una dictadura unipersonal voluntariamente elegida, autoimpuesta, donde el rey es al mismo tiempo esclavo, tirano y siervo de sí mismo.
Como broche de estos tres apuntes, véase lo que escribía San Juan Pablo II, en el punto número 14 de la Carta a las Familias publicada en 1994: «El individualismo supone un uso de la libertad por el cual el sujeto hace lo que quiere, «estableciendo» él mismo «la verdad» de lo que le gusta o le resulta útil. No admite que otro «quiera» o exija algo de él en nombre de una verdad objetiva. No quiere «dar» a otro basándose en la verdad; no quiere convertirse en una «entrega sincera». El individualismo es, por tanto, egocéntrico y egoísta».
Dicho esto, volvemos al tema que nos ocupa para llamar la atención sobre algo en lo que se ha insistido hasta la saciedad pero que sigue siendo necesario repetir: que la correcta vivencia del amor en el interior de la familia es fundamental. Fundamental, literalmente hablando, en cuanto que es el fundamento sobre el que tiene que edificarse la construcción de cada persona. Una persona que desde la cuna, mejor, desde que se tuvo noticia de su concepción, ha ido recibiendo en su familia, padre, madre y hermanos (si puede ser en plural), el amor que se le adeuda, con sus dosis continuas de ternura y exigencia, habrá sido equipada con una sana afectividad, la cual la capacitará, en gran medida, para desenvolverse satisfactoriamente en la vida, sobre todo porque ya lleva mucho ganado en el campo, siempre difícil, de las relaciones personales. Una infancia feliz y virtuosa, correctamente encauzada, es una especie de capital de sabiduría humana a beneficio del individuo que le servirá para encarar la dureza de la vida adulta, sea cual sea el estado y el camino vocacional por el que cada uno discurra. Ninguna otra institución está dotada, como lo está la familia, para guardar ese equilibrio necesario entre todas las notas que definen a la persona. En la familia se complementan y equilibran la tendencia a la intimidad con la apertura, el recibir y el dar, la maduración del amor propio con el amor a los próximos, el ser uno mismo y ser para los demás, etc. Y todo esto de manera natural, con sencillez y dedicación, sin necesidad de conocimientos especiales, ni de una capacitación académica o psicológica complicada, sino dejando que la vida fluya por su propio dinamismo.
Y al contrario, cuando no es así porque la vida de familia está mal planteada, porque hace aguas o porque definitivamente se rompe, cuando no ha sido posible recibir el amor al que se tiene derecho desde niño, cuando la afectividad no ha sido bien construida, la persona seguirá cumpliendo años, pero sus lagunas afectivas le harán cometer mil y una torpezas cuya causa habitual está el reclamo permanente de ese amor del que se careció en las etapas cruciales para la formación de la persona: vida uterina, infancia, adolescencia y juventud. Cuando esas lagunas afectivas se quedan ancladas en la personalidad, no es raro encontrarse con adultos que pueden pasar toda su vida y llegar a la ancianidad presentando los mismos síntomas de un niño ayuno de autoridad y de cariño, o un adolescente sin el calor imprescindible para pasar la oscuras crisis de identidad propias de esa etapa. ¿Qué síntomas son esos? Entre otros, son habituales los siguientes: dificultades con el orden el tiempo y el espacio personales, dificultades para calibrar la objetividad de cosas y personas, llamadas de atención continuas y extemporáneas, impulsividad, inconstancia, dificultades para asumir compromisos duraderos, inestabilidad en las relaciones, volubilidad emotiva, complejos, insatisfacción general consigo mismo. No todos estos síntomas se dan en todos los casos, ni siempre que se dan su causa es la falta de afecto, pero sí suelen estar presentes en quienes han crecido en ambientes familiares donde no han recibido atención suficiente.
Imaginemos ahora lo contrario. Demos por supuesta esa buena equipación para la vida autónoma del adulto. Ahora toca responder a la pregunta que nos hacíamos: ¿Dónde tiene que satisfacer legítimamente su necesidad de ser amado todo bautizado, dónde los cónyuges y dónde los sacerdotes y religiosos? La respuesta, común a todos, es la misma que ya hemos dado: en casa, con los de casa.
Los bautizados, en cuanto que somos hijos de la Iglesia, en la propia Iglesia, es decir en casa de la madre, lo cual vale para todos, si bien con especificidades distintas según los estados:
Los cónyuges en su hogar, que, por otra parte no deja también de ser una iglesia, doméstica, pero iglesia valiosísima.
Los religiosos y religiosas, de los miembros de sus respectivas comunidades.
Los sacerdotes, de sus hermanos sacerdotes y de su feligresía.
Cierto que en la conducta humana siempre caben excepciones y anomalías, cierto también que las tentaciones de defección se le pueden presentar a cualquiera y en cualquier momento, pero es extraordinariamente raro que uno quiera dejar de estar instalado en la ley para vivir como un prófugo, más aún, dejar de ser hijo para ser un extraño, huir de la propia tierra para convertirse en apátrida…, a no ser que en la casa o en la propia tierra la vida se le haga imposible. Cuesta mucho pensar que un bautizado abandone la Iglesia para ir a ningún sitio si es que la Iglesia le ofrece calor de hogar para que pueda encontrarse en ella como lo que es, su casa. Cuesta mucho pensar que un esposo o una esposa que fundaron su matrimonio sobre la llamada de un amor auténtico, que se esfuerzan por vivirlo santamente y que tal vez han sido bendecidos con una feliz prole, lo rompan o lo sustituyan por relaciones adulterinas y adulteradas. Es extrañísimo que un sacerdote se desdiga de su sí a Cristo Sacerdote, dado con toda su persona, si se ve rodeado del afecto de sus hermanos sacerdotes y del respeto, la gratitud y el cariño que toda grey le debe a su pastor. Cada defección cuya causa inmediata está en el abandono de la vocación por un supuesto bien mayor, significa exactamente cambiar la primogenitura por un plato de lentejas, que, por apetitosas que se nos ofrezcan (que encima suelen estar mal guisadas) siempre estarán a años luz del valor de la vocación.
A todos esos amores vocacionales no les faltan dificultades y asperezas, todos ellos conllevan una carga desabrida de fatigas, tentaciones, cansancio, incomprensiones, ingratitud, desánimo. ¿De dónde sacar fuerzas para mantenerse en ellos? Después de lo dicho parece evidente que algo tendrá que ver el buen funcionamiento de hogares, comunidades religiosas y parroquias. Pero esto necesita ser explicado. Trataremos de hacerlo, si Dios quiere, en el próximo artículo.