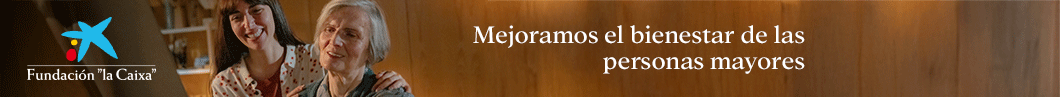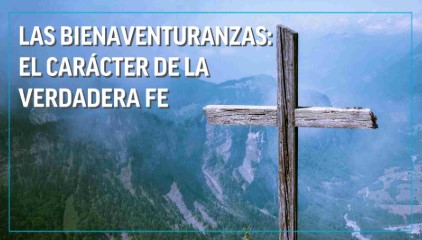En la entrega anterior habíamos iniciado una reflexión sobre las defecciones en la Iglesia, lastres que le restan vitalidad y a la vez máculas que deslucen su rostro, hasta el punto de hacer que no resplandezca ante el mundo con el brillo de santidad que, de suyo, le corresponde. Continuamos ahora con esa reflexión para fijarnos en uno de los síntomas que se repiten, caso tras caso, en los que deciden desdecirse del sí vocacional que un día dieron al Bautismo, al Matrimonio, al Orden Sacerdotal y/o a la consagración religiosa.
Ese síntoma que acompaña invariablemente todos estos abandonos es un desajuste en la vivencia de la afectividad personal del que renuncia a su vocación, que, o bien ya venía dañada antes de dar el sí, o bien se dañó con el transcurso del tiempo. Digo síntoma y no causa, aunque también puede serlo, pero cuando el desajuste en la vivencia de la afectividad es causa de defección, esa causa es secundaria, no primaria. La causa principal está en otro abandono que es previo y que consiste en el descuido -cuando no el olvido completo- de la vida de gracia. La vida de gracia no es un elemento más de los que concurren en la fe, sino el pilar fundamental sobre el cual se sostiene toda la vida del bautizado; quitado ese pilar, no hay tal vida. Tanta es su importancia que toda la predicación de Jesús está repleta de advertencias sobre la necesidad de cuidar con esmero la gracia y de permanecer vigilantes. Es fácil ver cómo insistió el Maestro, sobre todo en el Evangelio de San Juan, y es fácil ver cómo ha insistido la Iglesia a lo largo de toda la historia, a través del Magisterio y de la vida y escritos de los santos.
Sabido es que lo que hacer perder la gracia es el pecado, pero también hay otra causa de merma de la gracia, que si no llega a quitarla porque no se debe al pecado en sentido estricto, sí la debilita. Me refiero a errores de planteamiento sobre la vida cristiana, entre los cuales hay dos que se suelen señalar: uno consiste en valorar más el esfuerzo personal que la acción de la gracia (error típico del pelagianismo); el otro, de tintes luteranos, está en pensar que la salud y la vitalidad de la vida de la fe depende únicamente de la bondad de Dios y está garantizada por ella.
Cierto es que todos, creyentes o no creyentes, tenemos asegurada, para cada uno individualmente, para toda la humanidad y para la creación entera, la bondad de Dios de manera permanente. Todo hombre puede recurrir a ella en todo momento con la seguridad de ser escuchado, pero el hecho de que Dios nos trate siempre con bondad, lo que indica es el buen hacer de Dios, no el nuestro. Sus acciones son siempre buenas y eficaces, las nuestras no siempre.
Por lo que respecta a la eficacia de nuestras acciones, Dios ha querido unir los frutos de su gracia a la observancia y el esfuerzo del hombre, y ha querido hacer depender esos frutos no solo de su bondad, sino también, en cierta medida, de la acción voluntaria del hombre. “En cierta medida”, ¿en qué medida? No hay respuesta, Dios sí lo sabe, el hombre no. A este no se le pide que mida hasta dónde llega la gracia de Dios y hasta dónde su esfuerzo, ni que conozca cuál es el alcance de la acción divina y cuál el de la humana. Además de la fe, siempre necesaria, lo que se nos pide es que hagamos rendir al máximo nuestros talentos, pocos o muchos, formar rectamente nuestra conciencia y actuar de acuerdo con ella. Por todo esto, la Iglesia no ha dejado de enseñar que la confianza en la gracia de Dios ha de ser absoluta, pero realista; es decir, teniendo en cuenta, que la gracia no actúa en el aire, sino que necesita el asiento de la naturaleza, y requiere, por tanto, de todo lo que el hombre, ser libre, pueda poner libremente de su parte.
Dios no falla, si hay fallo, si hay abandono de la fe, quien falla es el hombre. ¿Cómo se produce la defección? Cada caso es particular, pero en todos ocurre de manera paulatina. El abandono de la vida de gracia no es un fenómeno espontáneo, que aparezca de manera repentina, sino la consecuencia de un proceso de flojera espiritual en el que han ido ganando terreno, paso a paso y con poco ruido, la dejadez y la acedia, que si no se remedian pueden llegar a abatir el ánimo del afectado dejándolo en un punto de difícil retorno. ¿Cómo se combate esta situación? La solución existe y en muchos casos funciona, pero no es nada fácil porque hay que invertir el sentido del movimiento, cambiando el de fuga por el de regreso. Para que esa vuelta pueda darse hacen falta que actúen las dos fuerzas a las que nos hemos referido: por una parte la acción de la gracia de Dios, y por otra parte un golpe de ascesis y de celo por la propia vida de fe que ha de poner el hombre. No es nada fácil porque se necesita actuar en sentido contrario a lo que provocó el relajamiento y/o la huida. Dicho de manera castiza: hay que recular, no se puede huir hacia adelante. Ese es el ejemplo paradigmático de la parábola del hijo pródigo, para quien no hubo otro camino que el de vuelta a la casa del padre de la cual había partido. El abandono de la vida de gracia, y, como consecuencia, la tentación de defección, siendo siempre algo doloroso, sería menos preocupante si ese golpe de ascesis imprescindible estuviera asegurado, pero lo dramático de esta situación es que con la marcha atrás no se puede jugar; quien decide echar a andar hacia la renuncia definitiva de su vocación se instala en el riesgo de no volver, y de hecho, son muchos los que no vuelven. Está asegurada la puerta abierta por parte del padre, esa siempre, pero no el retorno del hijo porque el retorno no depende del padre sino del hijo, cuyo regreso, insistimos, exige necesariamente un cambio de rumbo.
Si esto es así en general, se acentúa aún más en algunas crisis vocacionales donde la vuelta atrás en la práctica viene a ser imposible. También aquí, tanto el sí inicial como el rechazo posterior a ese sí, son fruto de un itinerario. El sí y el no vocacionales no son flor de un día, sino el resultado de procesos lentos, que se ubican dentro de otro proceso mayor que es la propia vida. Una de las notas distintivas de la vida personal es su singularidad puesto que nadie tiene dos vidas. Nadie tiene dos vidas porque en nadie hay dos yos. Cuando alguien incurre en la ficción de una doble vida, como el yo es único, o estamos ante una mascarada, un autoengaño voluntario de consecuencias nefastas, o bien ante una patología cuyo nombre es esquizofrenia. La normalidad humana exige un solo yo, que es progresivo y perfeccionable, eso sí, pero que será el mismo y único yo personal tanto en la tierra como en el cielo. Lo que sí podemos distinguir mientras estamos en este mundo son las distintas etapas y momentos por los que aquí discurre esta única vida que se nos ha dado, pues “todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo” (Ecl 3, 1). Podemos distinguir esos momentos y debemos hacerlo porque ninguna vida es estática ni monocromática, aunque solo sea por el hecho ineludible de que siendo seres temporales, estamos sometidos a crecimiento y maduración.
Estas dos palabras, crecimiento y maduración, son claves para entendernos y para entender esta cuestión que estamos abordando. Si el hombre fuera solo un animal más, a su proceso vital, además del crecimiento y la maduración, habría que añadir otras tres notas que corresponden a momentos sucesivos: desgaste, muerte y corrupción. Eso si fuera un animal más, pero como no lo es, porque el hombre es sobre todo un ser espiritual, el desarrollo del proceso vital de cada persona no debería consistir nada más que en crecimiento y maduración, ya que el espíritu no conoce el desgaste, la muerte ni la corrupción. Digo que es clave entender la condición espiritual del hombre porque los síes vocacionales a los que nos venimos refiriendo (Bautismo, Matrimonio, Orden Sacerdotal y/o consagración religiosa) no son síes corporales sino espirituales, y, por lo tanto, no les corresponde otra cosa que crecer y madurar (con todas las deficiencias, altibajos y crisis que se quiera, pero nada más que crecer y madurar). Esos síes están dados con el cuerpo, faltaría más, pues no puede ser de otra manera, pero son esencialmente espirituales. Están dados con el cuerpo porque el alma humana no puede operar sino en, con y a través del cuerpo, pero responden a una llamada por parte de “Dios [que] es espíritu” (Jn 4, 24), y a llamada espiritual solo cabe respuesta espiritual.
Por esta razón, cuando a estos síes que son espirituales, por desconocimiento, descuido o negligencia, se les deja sin la única savia que puede alimentarlos, que es la gracia, ocurre que no les queda más aporte que lo que puedan dar las dimensiones corporal y psicológica de la persona. ¿Qué aportes son esos? Por parte del cuerpo, placeres; por parte de la psicología, afectos. Estos aportes no son despreciables, al contrario, tienen un gran valor, pero solo con ellos no hay sí espiritual que aguante. Cuando hacemos depender el sí vocacional, que es esencialmente espiritual, de las fuerzas y gratificaciones de nuestro cuerpo o de nuestra psicología, al sí solo le queda seguir los pasos de la parte no espiritual de la persona, de modo que aquella vocación que estaba destinada nada más que a crecer y madurar, ahora no puede discurrir por otra salida que el desgaste, la muerte y la corrupción. Triste cosa es que lo que debía acabar en maduración, es decir, en plenitud, acabe en muerte y corrupción, pero esa ley es inexorable.
Es verdad que no podemos olvidar que por más importancia que tenga el espíritu, el hombre no es solo espíritu, sino también cuerpo y también los trastornos del cuerpo pueden dar lugar a crisis vocacionales, especialmente en el caso del Matrimonio, ya que aquí los cuerpos tienen un protagonismo de primera línea. En todo caso resulta difícil imaginar que la causa de las defecciones vocacionales se deban a problemas físicos, o a deficiencias o enfermedades corporales, especialmente en sociedades desarrolladas como las nuestras, donde gozamos de medios extraordinarios para el cuidado del cuerpo (nutrición, higiene, sistema de salud, etc.), con lo cual el desgaste y la muerte vocacionales hay que situarlos más en la esfera psicológica que la corporal.