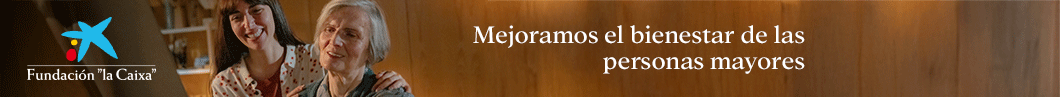Introducción
Aun a riesgo de parecer superficial cualquier intento de justificar la inclusión de San Agustín de Hipona en esta obra, es conveniente destacar en qué aspectos esenciales contribuyó a configurar tanto el pensamiento especulativo como la orientación vital de la cultura occidental.
Varios son los motivos que por sí solos servirían para tal propósito. Pero aun a riesgo de simplificación, pueden ser destacados tres aspectos. En primer lugar, San Agustín es el gran descubridor de la vida interior. No sólo de la autobiografía como género literario, sino, mucho más allá de eso, descubridor del gran misterio de la memoria de sí como escenario privilegiado para el encuentro con Dios. En segundo lugar, San Agustín es el gran defensor de la realidad. Frente a gnosis y maniqueísmos, San Agustín reafirma la naturaleza universalmente buena de todas las criaturas, reflejo de la bondad de su Creador. El mundo ya no es un castigo ni el existir una condena. En conexión con ello, San Agustín, doctor de
La propia vida de san Agustín es el mejor ejemplo práctico de estos puntos nucleares de su doctrina. Para conocerla disponemos no sólo de la tarea de los biógrafos, desde la de su amigo San Posidio hasta las muchas publicadas en el último siglo. Disponemos, por supuesto, de su pequeña gran obra maestra: difícilmente encontraremos un libro que haya influido tanto en la configuración del imaginario occidental, especialmente en el orden práctico, como las Confesiones. En ellas encontramos al hombre interior, con su ascenso a través de las potencias del alma hasta Dios; encontramos el camino seguido desde la introspección para aclarar qué es la voluntad y qué no es, hasta la constatación de la unidad del querer; encontramos el estupor y la perplejidad del que investiga en los recovecos de la memoria y en los misterios del tiempo hasta llegar a las verdades de Dios y su eternidad. Los últimos tres libros de esa originalísima obra los dedica San Agustín a explicar, interpretando el Génesis,
Aproximación a la persona y la obra de san Agustín
San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, una pequeña pero próspera ciudad agrícola interior del norte de África, fundada por los 
La lectura de una exhortación a
En sus años de adhesión, nunca total, al maniqueísmo, y siempre movido por un afán sincero de hallar la verdad, el núcleo de su inquietud era el modo de enlazar la existencia del mal, que él experimentaba constantemente en su propia vida moral, con la libertad humana y la acción de Dios. La confusión acerca de la verdadera enseñanza contenida en el dogma católico le privó durante años de un acercamiento definitivo a la fe verdadera. Haría falta el contacto con San Ambrosio en Milán para ser liberado de numerosos prejuicios que se lo impedían. Allí, sede de la familia imperial, había llegado Agustín atraído aparentemente en parte por promesas mundanas (la tranquilidad económica y el prestigio de una cátedra), en parte por planes anticristianos de Símaco, prefecto de Roma, quien probablemente pensaba que sería un peón brillante en las filas de los intelectuales contra la reputación arrolladora del obispo milanés. Pero, en realidad, no era sino
Ya antes en Roma, su relación con los maniqueos había quedado reducida a la exterior y superficial, especialmente tras la entrevista en Cartago con el líder maniqueo Fausto, quien no supo dar ninguna explicación convincente a tan vehemente buscador de la verdad. Quiso Dios que sus alumnos romanos, cuya superioridad intelectual y moral respecto a los cartagineses empujó a Agustín a cruzar el mediterráneo, fueran tan bien educados e inteligentes como mal pagadores, lo que contribuyó a su marcha al norte. Escuchando los sermones de san Ambrosio, en parte por pura curiosidad, en parte por un anhelo secreto no del todo reconocido de oír el Nombre de Cristo, descubre la inmensa riqueza contenida en
El escrito De Doctrina Christiana, en sus contenidos y en el proceso de su ejecución, sirve como piedra de toque para entender al doctor y al obispo, en definitiva, al santo. Lo empezó a escribir al principio de su episcopado. La intención principal del libro no es tanto presentar el dogma católico en síntesis, como podría sugerir una traducción literal del título, sino explicar cómo se ha de explicar el dogma cristiano, especialmente por lo que hace referencia a la interpretación de
La tarea de purificación de la cultura clásica requería la reorientación de todas aquellas utilidades técnicas que él, como profesor de Retórica, había aprendido, dominado y enseñado durante años. Eran técnicas y, por tanto, solo medios, que en sí mismos no se oponían en nada al cristianismo. Pero en ocho siglos habían llegado a adquirir el rango de una auténtica sabiduría tan imperecedera como inigualable. Su campo de aplicación era principalmente el de la mitología politeísta (dioses, héroes, hombres y bestias incluidos). Y su modo de adquisición era el que combinaba una violencia catoniana antinatural al principio con una competencia individualista infantil entre los proficientes al final. Esto último era superado por san Agustín cada día en el ejercicio prudente de su magisterio, alejado ya para siempre de las rivalidades y envidias de épocas anteriores. Pero la superación del paganismo exigía un esfuerzo adicional. Desde la distancia histórica, a veces excesiva, puede resultar difícil entender el celo puesto por san Agustín en tal empresa. Pero las críticas procedentes de autores tan profundos como Celso o Porfirio, cuyas obras habían sido redactadas teniendo como principal objetivo la refutación del cristianismo, exigían un esfuerzo de la misma altura. San Agustín, poniéndose día a día al alcance de los más simples, se ponía a sí mismo a la altura de los más orgullosos para poderles combatir de frente y mostrarles lo equivocado de sus posiciones, sin una partícula de orgullo y con toda la conciencia de su dependencia respecto al Redentor del género humano. El año 410 ocurrió algo que propició su combate intelectual más trascendente: “…Roma fue destruida por la invasión e ímpetu arrollador de los godos, acaudillados por Alarico. Los adoradores de muchos dioses falsos, cuyo nombre, corriente ya, es el de paganos, empeñados en hacer responsable de dicho asolamiento a la religión cristiana, comenzaron a blasfemar del Dios verdadero con una acritud y un amargor desusado hasta entonces. Por lo cual, yo, ardiendo en celo por la casa de Dios, tomé por mi cuenta escribir estos libros de La ciudad de Dios…” (Retr., 2, 43) Esta gran obra –magnum opus et arduum la califica él mismo- representa la cristalización de toda una vida dedicada a servir a Cristo en
Con el paganismo en el camino de la desaparición, el donatismo derrotado tras duras luchas político-eclesiales y el maniqueísmo perdiendo expansividad, la gran batalla que le quedaba por librar a San Agustín era contra el pelagianismo. Resulta comprensible y ciertamente congruente con aquellas derrotas el surgimiento de una doctrina que sobrestimaba la fuerza de la voluntad del hombre en su propia santificación. El pelagianismo no tuvo prácticamente repercusión en Hipona, pero la controversia era tan fuerte en otros lugares de
Hacia el final de su vida, especialmente con las Retractationes, se preocupó de ordenar y clasificar todas sus obras con intención de que no se malinterpretaran, además de asegurar un destino de los manuscritos a salvo de los saqueos. Igualmente dejó Hipona con su Iglesia fructífera y floreciente, aunque en medio de una coyuntura histórica y socialmente convulsa. La muerte de San Agustín, el 28 de agosto del año 430, coincidió con el asedio bárbaro a la ciudad, vigilia ya de la expulsión definitiva del Imperio de las tierras del norte de África.
Selección de textos
Conózcate a ti, Conocedor mío, conózcate a ti como soy conocido. Virtud de mi alma, entra en ella y ajústala a ti, para que la tengas y poseas sin mancha ni ruga. Esta es mi esperanza, por eso hablo; y en esta esperanza me gozo cuando rectamente me gozo. Las demás cosas de esta vida, tanto menos se han de llorar cuanto más se las llora, y tanto más se han de llorar cuanto menos se las llora. He aquí que amaste la verdad, porque el que la obra viene a la luz. Quiérola yo obrar en mi corazón, delante de ti por esta confesión y delante de muchos testigos por este mi escrito.
Y ciertamente, Señor, a cuyos ojos está siempre desnudo el abismo de la conciencia humana, ¿qué podría haber oculto en mí, aunque yo no te lo quisiera confesar? Lo que haría sería escondérteme a ti de mí, no a mí de ti. Pero ahora que mi gemido es testigo de que yo me desagrado a mí, tú brillas y me places y eres amado y deseado hasta avergonzarme de mí y desecharme y elegirte a ti, y así no me plazca a ti ni a mí si no es por ti. Quienquiera, pues, que yo sea, manifiesto soy para ti, Señor. También he dicho yo el fruto con que te confieso; porque no hago esto con palabras y voces de carne, sino con palabras del alma y clamor de la mente, que son las que tus oídos conocen. Porque, cuando soy malo, confesarte a ti no es otra cosa que desplacerme a mí; y cuando soy piadoso, confesarte a ti no es otra cosa que no atribuírmelo a mí. Porque Tú, Señor, eres el que bendices al justo, pero antes le haces justo de impío. Así, pues, mi confesión en tu presencia, Dios mío, se hace callada y no calladamente: calla en cuanto al ruido [de las palabras], clama en cuanto al afecto. Porque ni siquiera una palabra de bien puedo decir a los hombres si antes no la oyeres tú de mí, ni tú podrías oír algo tal de mí si antes no me lo hubieses dicho tú a mí.
¿Qué tengo, pues, yo que ver con los hombres, para que oigan mis confesiones, como si ellos fueran a sanar todas mis enfermedades? Curioso linaje para averiguar vidas ajenas, desidioso para corregir la suya. ¿Por qué quieren oír de mí quién soy, ellos que no quieren oír de ti quiénes son? ¿Y de dónde saben, cuando me oyen hablar de mí mismo, si les digo verdad, siendo así que ninguno de los hombres sabe lo que pasa en el hombre, si no es el espíritu del hombre, que existe en él? Pero si te oyeren a ti hablar de ellos, no podrán decir: ‘Miente el Señor’. Porque ¿qué es oírte a ti hablar de ellos sino conocerse a sí? ¿Y quién hay que se conozca y diga ‘es falso’, si él mismo no miente? Mas porque la caridad todo lo cree –entre aquellos, digo, a quienes unidos consigo hace una cosa-, también yo, Señor, aun así me confieso a ti, para que lo oigan los hombres, a quienes no puedo probarles que las cosas que confieso son verdaderas. Mas créanme aquellos cuyos oídos abre para mí la caridad.
No obstante esto, Médico mío íntimo, hazme ver claro con qué fruto hago yo esto. Porque las confesiones de mis males pretéritos –que tú perdonaste ya y cubriste, para hacerme feliz en ti, cambiando mi alma con tu fe y tu sacramento-, cuando son leídas y oídas, excitan al corazón para que no se duerma en la desesperación y diga: ‘No puedo’, sino que le despierte al amor de tu misericordia y a la dulzura de tu gracia, por la que es poderoso todo débil que se da cuenta por ella de su debilidad. Y deleita a los buenos oír los pasados males de aquellos que ya carecen de ellos; pero no les deleita por aquello de ser malos, sino porque lo fueron y ahora no lo son. ¿Con qué fruto, pues, Señor mío –a quien todos los días se confiesa mi conciencia, más segura ya con la esperanza de tu misericordia que de su inocencia-, con qué fruto, te ruego, confieso delante de ti a los hombres, por medio de este escrito, lo que yo soy ahora, no lo que he sido? Porque ya hemos visto y consignado el fruto de confesar lo que fui. Pero hay muchos que me conocieron, y otros que no me conocieron, que desean saber quién soy yo al presente en este tiempo preciso en que escribo las Confesiones; los cuales, aunque hanme oído algo o han oído a otros de mí, pero no pueden aplicar su oído a mi corazón, donde soy lo que soy. Quieren, sin duda, saber por confesión mía lo que soy interiormente, allí donde ellos no pueden penetrar con la vista, ni el oído, ni la mente. Dispuestos están a creerme, ¿acaso lo estarán a conocerme? Porque la caridad, que los hace buenos, les dice que yo no les miento cuando confieso tales cosas de mí y ella misma hace que ellos crean en mí. (Confesiones, X, 1-3)
Así, la paz del cuerpo es la ordenada complexión de las partes; y la del alma irracional, la ordenada calma de sus apetencias. La paz del alma racional es la ordenada armonía entre el conocimiento y la acción, y la paz del cuerpo y del alma, la vida bien ordenada y la salud del animal. La paz entre el hombre mortal y Dios es la obediencia ordenada por la fe bajo la ley eterna. Y la paz de los hombres entre sí, su ordenada concordia. La paz de la casa es la ordenada concordia entre los que mandan y los que obedece en ella, y la paz de la ciudad es la ordenada concordia entre los ciudadanos que gobiernan y los gobernados. La paz de la ciudad celestial es la unión ordenadísima y concordísima para gozar de Dios y a la vez en Dios. Y la paz de todas las cosas, la tranquilidad del orden. Y el orden es la disposición que asigna a las cosas diferentes y a las iguales el lugar que les corresponde. Por tanto, como los miserables, en cuanto tales, no están en paz, no gozan de la tranquilidad del orden, exenta de turbaciones; pero como son merecida y justamente miserables, no pueden estar en su miseria fuera del orden. No están unidos a los bienaventurados, sino separados de ellos por la ley del orden. Estos, cuando no están turbados, se acoplan cuanto pueden a las cosas en que están. Hay, pues, en ellos cierta tranquilidad en su orden, y, por tanto, tienen cierta paz. Pero son miserables, porque, aunque están donde deben estar, no están donde no se verían precisados a sufrir. Y son más miserables si no están en paz con la ley que rige el orden natural. Cuando sufren, la paz se ve turbada por ese flanco; pero subsiste por este otro en que ni el dolor consume ni la unión se destruye. Del mismo modo que hay vida sin dolor y no puede haber dolor sin vida, así hay cierta paz sin guerra, pero no puede haber guerra sin paz. Y esto no por la guerra en sí, sino por los agitadores de las guerras, que son naturalezas, y no lo fueran si la paz no les diera subsistencia.
Existe una naturaleza en la que no hay ningún mal, en la que no puede haber mal alguno. Mas no puede existir naturaleza alguna en la que no se halle algún bien. Por tanto, ni la misma naturaleza del diablo, en cuanto naturaleza, es un mal. La hace mala su perversidad. No se mantuvo en la verdad, pero no escapó al juicio de la misma. No se mantuvo en la tranquilidad del orden, pero no escapó a la potestad del Ordenador. La bondad de Dios, que aparece en su naturaleza, no le sustrae a la justicia de Dios, que le ordena a la pena. Dios no castiga en él el bien por Él creado, sino el mal que él cometió. No priva a la naturaleza de todo lo que le dio, sino que sustrae algo y le deja algo, a fin de que haya quien sufra la sustracción. El dolor es el mejor testigo del bien sustraído y del bien dejado, porque, si no existiera el bien dejado, no podría dolerse del bien quitado. El que peca es peor si se alegra en el daño de la equidad, y el que es atormentado, si de él no reporta bien alguno, sufre el daño de la salud. Y es que la equidad y la salud son dos bienes, y de la amisión del bien es preciso dolerse, no alegrarse (si es que no hay una compensación en lo mejor, y es mejor la equidad del ánimo que la salud del cuerpo). Es más razonable, sin duda, el dolerse el pecador de sus suplicios que el alegrarse de sus crímenes. Así como el alegrarse del bien abandonado al pecar es una prueba de la voluntad mala, así el dolor del bien perdido en el suplicio es testigo de una naturaleza buena. Quien siente haber perdido la paz de su naturaleza, lo siente por ciertos restos de paz que hacen que ame su naturaleza. Los inicuos e impíos lloran en sus tormentos la pérdida de los bienes naturales y sienten a Dios como justísimo robador de los mismos por haberle despreciado como benignísimo dador. Dios, pues, Creador sapientísimo y Ordenador justísimo de todas las naturalezas, que puso como remate y colofón de su obra creadora en la tierra al hombre, nos dio ciertos bienes convenientes a esta vida, a saber: la paz temporal según la capacidad de la vida mortal para su conservación, incolumidad y sociabilidad. Nos dio además todo lo necesario para conservar o recobrar esta paz; así lo propio y conveniente al sentido, la luz, la noche, las auras respirables, las aguas potables y cuanto sirve para alimentar, cubrir, curar y adornar el cuerpo. Todo esto nos lo dio bajo una condición, muy justa por cierto: que el mortal que usara rectamente de tales bienes los recibirá mayores y mejores. Recibirá una paz inmortal acompañada de gloria y el honor propio de la vida eterna, para gozar de Dios y del prójimo en Dios. Y el que usara mal no recibirá aquéllos y perderá éstos. (De Civitate Dei, XIX, 13)