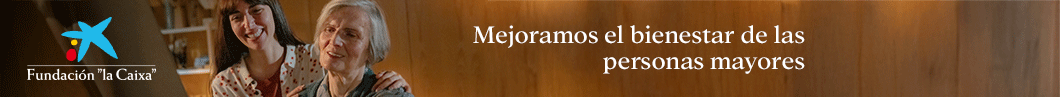La reapertura de la catedral de Notre Dame, celebrada el 7 de diciembre de 2024, fue un espectáculo deslumbrante: campanas resonando tras años de silencio, cánticos que llenaron la nave y la esperanza reflejada en la restauración de este monumento emblemático.
Sin embargo, detrás de esta fiesta de fe y arte yace una inquietante verdad: el papel menguante de la Iglesia en la vida pública y el dominio creciente del secularismo, simbolizado con singular claridad por la figura del presidente francés Emmanuel Macron.
La escena de apertura parecía una alegoría del triunfo espiritual. El arzobispo, báculo en mano, golpeó la puerta principal de la catedral antes de que se abrieran los portales, y la luz se desbordó hacia el interior como una metáfora de resurrección.
La ceremonia, sin embargo, no pudo evitar convertirse en un escaparate político, con Macron monopolizando el escenario. Sus discursos, cargados de alusiones a la trascendencia y al «legado de un pasado más grande que nosotros mismos», sonaban como un homenaje vacío: una apropiación simbólica de una herencia que su propia administración ha contribuido a destruir.
La paradoja de Macron
Este mismo presidente que exaltaba las raíces cristianas de Francia no dudó, meses atrás, en inscribir el supuesto derecho al aborto en la Constitución, calificándolo como «orgullo francés».
Su gobierno también ha avanzado en legislaciones pro-eutanasia, marcando una distanacia clara y cada vez más pronunciada de los valores que Notre Dame representa. Peor aún, aprobó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, un evento que, lejos de ser una celebración neutral, caricaturizó la liturgia cristiana.
Cada una de sus acciones, lejos de ser meras contradicciones, son reflejo de un programa político que utiliza símbolos religiosos como decorado mientras destruye deliberadamente los fundamentos morales y espirituales que esos mismos símbolos representan.
Macron, además, rompió con la tradición al pronunciar discursos dentro de Notre Dame, un privilegio históricamente reservado a autoridades eclesiásticas.
Su discurso no fue un acto de devoción, sino una maniobra calculada para reforzar su imagen, dejando claro que en la Francia contemporánea, el Estado no solo controla la arquitectura sino también el alma de sus monumentos religiosos.
El secularismo como religión de Estado
El acto mismo de la reapertura de Notre Dame puso en evidencia un fenómeno más amplio: la transformación del secularismo francés en una suerte de religión estatal.
Mientras la catedral fue devuelta al culto, el evento estuvo marcado por un espectáculo casi hollywoodense y un concierto que, aunque bonito, descontextualizó la esencia espiritual del lugar.
Este uso de Notre Dame como escenario de entretenimiento masivo resalta cómo el secularismo francés no destruye directamente los símbolos cristianos, sino que los domestica, vaciándolos de su significado para llenar ese vacío con narrativas laicas.
Laicidad, en su origen, implicaba neutralidad estatal frente a las religiones; hoy, parece significar su subordinación.
La negativa del arzobispo de París, Laurent Ulrich, a entregar las llaves de la catedral al presidente fue un gesto simbólico de resistencia. Sin embargo, este gesto apenas se registró en la conciencia colectiva, enterrado bajo los halagos al «milagro logístico» de la reconstrucción en cinco años.
La crisis de autoridad de la Iglesia
El contraste entre la majestuosidad de Notre Dame y la falta de influencia de la Iglesia en la sociedad contemporánea no podría ser más crudo.
Durante siglos, catedrales como esta no solo fueron lugares de culto, sino centros de poder cultural y espiritual.
En cambio, hoy parecen reliquias gloriosas de una época en que el cristianismo modelaba la civilización occidental.
Si más de 40 jefes de Estado se congregaron en París para presenciar la reapertura de Notre Dame, no fue por admiración hacia Macron, sino porque este monumento medieval encarna algo que las instituciones modernas no pueden replicar: una conexión profunda con lo eterno.
Notre Dame, más que cualquier otra construcción, habla de lo que somos como civilización.
La pirámide del Louvre o la Torre Eiffel son obras maestras, pero carecen del poder espiritual que emana de las piedras de Notre Dame, talladas no solo por manos humanas sino también por una fe inquebrantable.
Un renacimiento aún pendiente
La imagen de la Virgen María, intacta tras el incendio, fue la primera en regresar a la catedral restaurada. Este simple hecho sirve como una advertencia para quienes intentan minimizar el legado cristiano de Europa.
La pregunta es si los católicos permitiremos que nuestra herencia sea relegada a una pieza de museo, admirada pero irrelevante.
El renacimiento de Notre Dame es un triunfo, pero también un recordatorio: mientras la catedral ha sido restaurada, el alma de Francia y de Europa permanece fracturada. Notre Dame es una invitación, no solo a la contemplación de la belleza, sino a un despertar espiritual que restaure la fe en la sociedad.