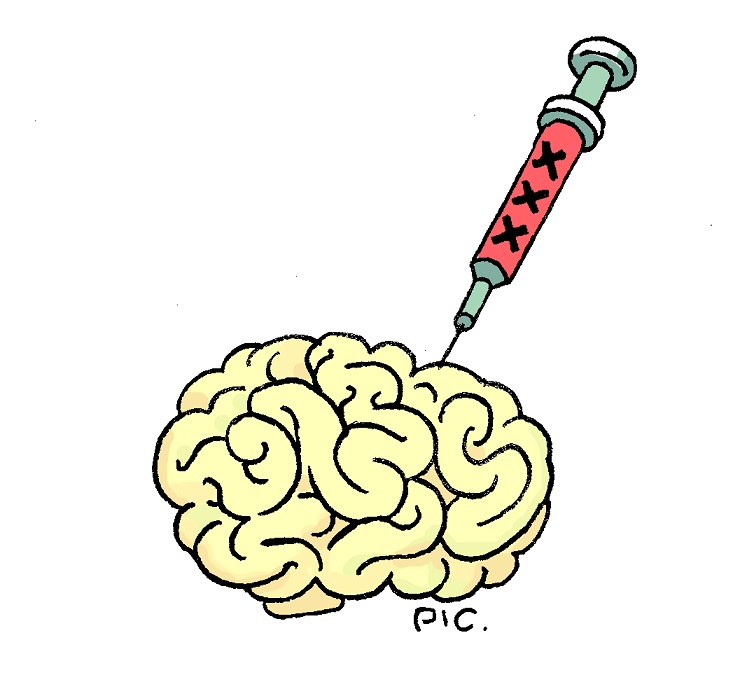Los canales de la TV de pago están volcados en lo que parece un éxito de audiencia: las series dedicadas al narcotráfico. Sean las diversas versiones de la vida del capo colombiano Pablo Escobar, las andanzas atroces de la Camorra, la mafia napolitana, o los sangrientos cárteles mexicanos de la droga, que el actual juicio a chapo Guzman en Estados Unidos sitúa en la más rabiosa actualidad. Hay multitud de series, temporadas y algunos centenares de capítulos que responden a una demanda de la audiencia televisiva. De todo este trágico mundo, convertido en espectáculo, hay una lectura que resulta necesaria:
Primero, vivimos en una sociedad drogada. Morfina y, sobre todo, cocaína, marihuana, productos ilegales de síntesis, productos legales. La droga se ha situado en el grueso de nuestra sociedad en relativamente poco tiempo y sin grandes debates, porque el foco está sobre la oferta, los traficantes y sus fechorías. Pero ellos solo son el reflejo de una demanda creciente, y esa, y no otra, debería ser nuestro centro de atención. Porque, además, segundo aspecto, este fenómeno ha sucedido en un periodo de tiempo reducido. Lo cual significa dos cosas. Antes no era así -una obviedad sí, pero que merece ser consignada- y la tendencia a crecer no se ha detenido. El número de drogadictos seguirá aumentando.
Solo medio siglo atrás, la droga era una cuestión de marginados o marginales, personas que, por su consumo o por su práctica delictiva vivían en los márgenes de la sociedad, y también aquellas otras, que, relacionadas con el mundo de las artes y las letras, utilizaban las drogas como una vía de incitación de la imaginación, y también como evasión de una realidad que se les asemejaba muy dura. Era la vida bohemia del siglo XIX, de la absenta y el opio. Los movimientos contraculturales, que tan bien narra Carlos Granés en el Puño Invisible, y que emergerían con fuerza en los años cincuenta en Europa, y sobre todo en los Estados Unidos, eclosionaron en la década siguiente en una cultura occidental de la drogadicción con el LSD y la pretendida “revolución psicológica, que tuvo la virtualidad de situar a parte de las élites universitarias y mediáticas en una actitud entre favorable y tolerante con su consumo masivo. Pero, obviamente, este rápido apunte cronológico sobre su expansión cultural no basta para explicar la actual dimensión del fenómeno.
Hoy muchas de las personas adictas, o más o menos dependientes, no son para nada marginales. Viven en nuestro entorno, poseen tareas de responsabilidad, toman decisiones, votan, pero viven buena parte de su vida, por no decir toda, en una vía de evasión o de estímulo artificioso y sistemático. Su realidad, por mucho que se quiera propugnar lo contrario por los cantos de sirena que impulsan al uso de estimulantes y tranquilizantes para vivir mejor, no es la realidad. Es un mundo pseudo Matrix
Todo ello conduce a unas cuestiones necesarias:
¿Por qué se droga la gente? ¿Por qué cada vez hay más adictos?, ¿Por qué la tolerancia social a su uso es cada vez mayor? Son tres preguntas de necesaria respuesta, sobre las que impera un gran silencio. Y también ¿Por qué el grueso de los que se drogan son hombres? No deja de ser llamativo que viviendo bajo el dictado de la hegemonía de género y sus “brechas”, esta permanezca inédita a pesar del sufrimiento que causa.
Estas preguntas y sus correspondientes respuestas forman parte de las causas de la gran crisis que sacude a la sociedad occidental, a su modelo neoliberal, el del liberalismo de la preferencia marcada por el deseo, que ha enterrado, al primigenio liberalismo, basado en valores, que ontológicamente eran prestados por la sociedad tradicional.