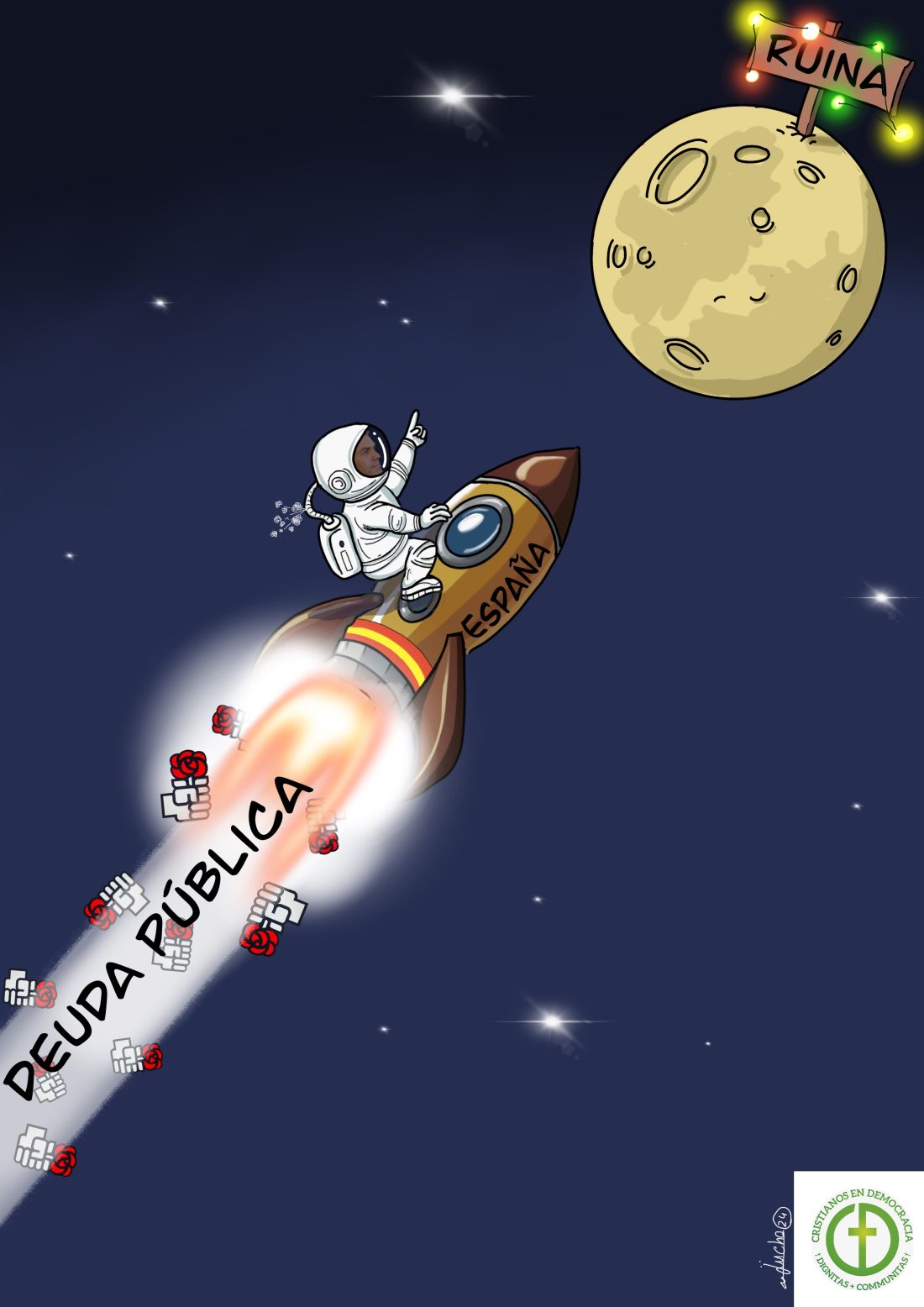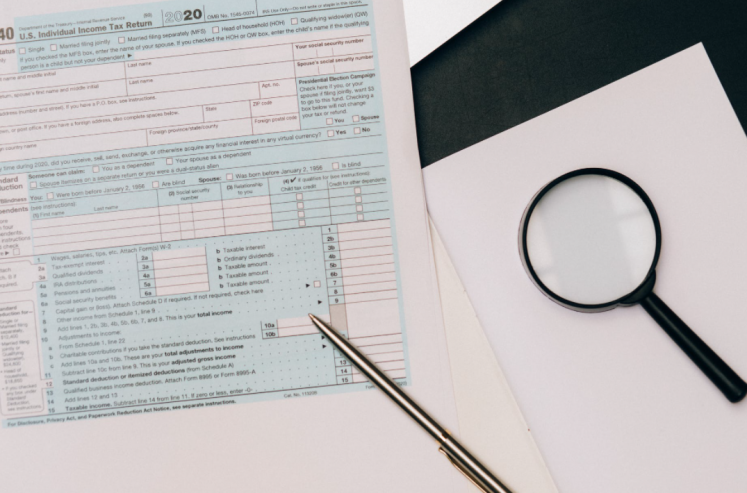Creo, sinceramente, que hoy existe un amplio consenso sobre las bondades de un Estado justo. Sin embargo, existen importantes discrepancias en torno a su contenido y alcance; discrepancias que inciden, y mucho, en las necesidades de financiación del modelo de sociedad al que aspiremos. Así, por ejemplo, si se considera que el Estado es el responsable directo de garantizar económicamente a todos sus ciudadanos una vida digna, las necesidades de ingreso que este necesita son inmensamente mayores que las de aquel otro en el que el Estado es responsable subsidiario y la familia es quien asume en primer término dicha responsabilidad. Mientras que en el primer caso el individuo, como tal, es el centro de la acción política, en el segundo lo es la familia. Así mismo, tampoco es lo mismo considerar que el individuo, por serlo, tiene derecho a una renta básica y universal, que considerar que esta solo se ha de garantizar en aquellos casos concretos de exclusión social. Por poner otro ejemplo más, también son distintas las necesidades de financiación de aquel Estado en el que los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación, se prestan exclusivamente por el sector público, que las de aquel otro que, bajo su tutela y regulación, se prestan en un marco de colaboración conjunta público-privada respetando la libertad de elección del individuo. Suecia, por ejemplo, es un claro ejemplo de los dos extremos. De un Estado Benefactor en las décadas de los años 70 y 80, con una presión fiscal que llegó a superar el 55 % del PIB y con un importante estancamiento económico, a otro modelo de Estado, que se inicia en la década de los 90, en el que se prioriza el equilibrio y la colaboración público-privada y la libertad de elección de sus ciudadanos, modelo que ha reducido su presión fiscal hasta el 44,3% actual. Pero aun así, Suecia, por ejemplo, es un modelo de sociedad en el que se vive y muere en “soledad”. Sea como fuere, lo importante es definir qué modelo de sociedad queremos, cuáles son sus consecuencias, cuál es su coste, esto es, cual es la presión fiscal que hay que soportar, y como esta se ha de redistribuir entre sus ciudadanos, modelo, también, que dependerá, y mucho, de las circunstancias económicas, naturales, sociales, demográficas, climatológicas, y un largo etcétera que en cada caso concurran.
Fijémonos, pues, que el debate sobre la fiscalidad no es el primero que una sociedad madura ha de afrontar, sino el último de todos. Sin embargo, la realidad nos demuestra que lo que se acostumbra a priorizar son los ingresos sin cuestionarnos el propio modelo y, por tanto, sin cuestionarnos el montante del gasto que este representa y su verdadera sostenibilidad atendiendo a las circunstancias que en cada caso concurren y que no se pueden olvidar.
Tampoco se prioriza, por ejemplo, el modelo económico de sociedad que queremos/podemos tener. Si uno basado en el sector servicios, en el que la inestabilidad o volatilidad laboral es mayor, otro basado en la industria, en el que la estabilidad laboral mejora, o uno mixto, y en qué porcentaje. También hay que definir el tamaño de empresa por el que se apuesta así como si también se hace por la excelencia en el capital humano y sus virtudes.
Ese modelo a definir se ha de ir adaptando a los retos que el futuro nos depara. Pero es evidente que estará en mejor condición aquella sociedad que haya previsto, por ejemplo, los efectos del envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, o los de la revolución tecnológica, que aquella otra que no los haya previsto con el tiempo suficiente.
Tampoco es lo mismo aquella sociedad que apueste por instituciones eficientes y transparentes, por la simplificación y agilidad administrativa, o por la estabilidad y seguridad jurídica, que aquella otra en la que la inestabilidad y la conflictividad sean los principales rasgos que la definen.
Y todo en pro de la necesaria confianza y seguridad a la que todos aspiramos, sin olvidar la extremada importancia de las políticas de redistribución de la renta como garantía de la efectiva y verdadera igualdad de oportunidades que permita que la gran mayoría de la población tenga acceso y capacidad de compra en un mercado que se precie como eficiente. Solo así es posible, tal vez, recuperar la clase media y un nivel de vida digno que garantice, a su vez, la sostenibilidad del Estado de Bienestar.
Una sociedad que aborda con profundidad ese debate es una sociedad madura que interioriza como suyos los valores sobre los que esta se asienta y asume como cívica y solidaria la obligación de pagar impuestos; interiorización y compromiso que se complementa con la ejemplaridad, la austeridad y la transparencia, armas, las tres, imprescindibles en la lucha contra el fraude y en la excelencia en la gestión de las políticas públicas.
En este contexto, creo, sinceramente, que no vamos en la dirección acertada. Y no vamos porque priorizamos la necesidad de mayores o menores ingresos sin afrontar antes el verdadero problema, que no es otro que la definición del modelo de sociedad así como sus consecuencias y sostenibilidad. El riesgo de invertir el debate no solo es eludir la responsabilidad que a todo político le corresponde, sino fomentar un populismo demagógico cuya máxima expresión es la cultura de lo gratuito y los derechos sin sus correlativas obligaciones bajo la premisa de un Estado Benefactor. Es pues necesario madurar y priorizar.