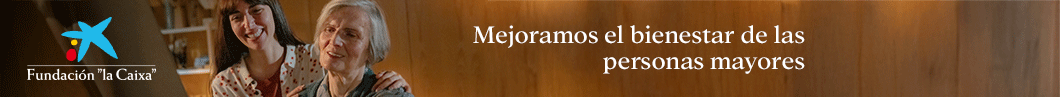INTRODUCCIÓN
Las reflexiones que se exponen a continuación han surgido de considerar algo que se repite varias veces en el Diario de Santa Faustina: que los mensajes recibidos del Señor acerca de la misericordia de Dios, tienen como finalidad preparar al mundo para la segunda venida de Jesús, lo que conocemos como la Parusía de Cristo, o simplemente, la Parusía, aunque hablando con rigor habría que decir que esta segunda venida que tendrá lugar al fin de los tiempos, es realidad en la segunda parusía, pues la primera es la que recordamos y celebramos en Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, de María Virgen.
De estas reflexiones proceden las siguientes dos preguntas, cuyas respuestas se adelantan:
Primera pregunta: ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí.
Segunda pregunta: ¿Estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos?, o dicho de otra manera, ¿estará próxima la Parusía de Cristo? No lo sabemos, pero tampoco podemos descartarlo. No lo sabemos, ni podemos saberlo, pero hay un buen puñado de datos que nos empujan a pensar en una probabilidad no demasiado remota. Digo más, merece la pena que consideremos esa probabilidad.
Esta percepción de que tal vez estemos ante los últimos acontecimientos de la historia no es ningún desatino; al contrario, está bien hecha y no es nada nueva. Mejor dicho, está bien hecha precisamente porque no es nada nueva. Los cristianos de todas las épocas, empezando por los que vivieron en tiempos de los Apóstoles, han reconocido como propias del tiempo que les tocaba vivir, muchas de las señales anunciadas por Jesús como anticipatorias de su segunda parusía. El convencimiento de estar en el momento final de la historia llevó ya a algunos de los contemporáneos de San Pablo a pensar que podían desentenderse de las cosas del mundo presente, error grave contra el cual escribió el apóstol: “A propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. Que nadie en modo alguno os engañe. Primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición” (II Tes 2, 1-3).
Ahora bien, una cosa es “perder fácilmente la cabeza a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo” y otra caer en el error contrario, el que consiste en desentenderse de esta venida, como si no fuera a ocurrir nunca. Apartados estos dos errores extremos, sí ha sido acertado el pensar de muchas generaciones de cristianos (tal vez todas en algún momento) que en su época conjeturaron si acaso no se estaban cumpliendo en ellos las señales anunciadas por el Señor. Eso está bien pensado, y no solo ha estado y sigue estando bien el hecho de pensarlo, sino el desearlo, siempre que ese pensamiento y ese deseo no nos hagan “perder la cabeza” ni dejar de trabajar por la construcción de este mundo y la edificación del reino de Dios, según Él mismo nos ha mandado.
No es ninguna tontería pensar que nos puede tocar vivir la Parusía, al contrario, dadas las palabras del Señor acerca de su segunda venida, la Iglesia recomienda estar preparados para ella en todo momento. Lo que no recomienda es pensar cosas extrañas, “perder la cabeza” o vivir comidos por el miedo. En la segunda lectura del Oficio del jueves de la primera semana de Adviento, la Iglesia pone cada año para nuestra lectura y meditación estas palabras de San Efrén: “El Señor quiso ocultarnos esto [el momento de su última venida] para que permanezcamos en vela y para que cada uno de nosotros pueda pensar que ese acontecimiento se producirá durante su vida. Si el tiempo de su venida hubiera sido revelado, vano sería su advenimiento, y las naciones y siglos en que se producirá ya no lo desearían”.
Para que no decaiga el deseo de su retorno y de este modo mantener alta la expectativa de la inminencia de la Parusía, el Señor nos dejó una serie de señales a modo de pistas-comodín, ya que son valederas para todo tiempo. “Ha puesto de relieve esas señales -continúa San Efrén- para que, desde entonces, todos los pueblos y todas las épocas pensaran que el advenimiento de Cristo se realizaría en su propio tiempo”.
Si esto es algo propio de todo tiempo, ¿qué nos hace pensar que puede ser precisamente el nuestro, nos toque o no vivirlo personalmente a cada uno? Según lo veo yo, hay dos razones, una débil y otra fuerte, para pensar que la Parusía podría tener lugar en nuestra época. La primera, la razón débil, está en que cabe entender que esas señales dadas por Jesús, se están dando en nuestros días de manera muy acentuada. Su debilidad está en lo que, ayudados por las palabras de San Efrén, acabamos de comentar, en que estas señales son comunes a todas las épocas de la historia. En todo caso, sea más o menos débil esta razón, la debilidad argumental no significa necesariamente falsedad, sino una mayor probabilidad de error. Añádase a esta razón el hecho de que si en estos primeros dos mil años de historia de la Iglesia, la Parusía no se ha dado, en la medida en que seguimos cumpliendo años, nos queda cada vez menos tiempo para que se dé, con lo cual la probabilidad es mayor.
La segunda razón, en cambio, es más fuerte y está en que nuestra época, además de las señales comunes a todo tiempo (pérdida de la fe, guerras, hambrunas, epidemias, terremotos, etc.), hay otras dos específicas, que se dan ahora y no se han dado en otros momentos: una, la devoción a la Divina Misericordia, propuesta y lanzada al mundo entero por San Juan Pablo II y cada vez más refrendada y reafirmada por el actual papa Francisco; la otra está en las numerosas apariciones marianas en las cuales la Virgen habla de esto. La Virgen María ha ido acompañando todos los momentos de la vida de la Iglesia con sus apariciones, desde antes de su Asunción a los cielos hasta hoy. Muchas de las apariciones de esta época han sido aceptadas por la Iglesia, otras están pendientes de confirmación. Miradas todas estas apariciones con visión de conjunto, como un todo único en el que cada aparición sería como una entrega o recordatorio, no podemos concluir que la Parusía esté o no esté a la puerta, pero sí que estamos ante un cambio de época, que quizá haya comenzado ya, una nueva época, que bien podría ser la inmediatamente anterior a la venida del Señor en majestad.
Al mensaje de la Divina Misericordia dado a Santa Faustina Kowalska dedicamos nuestra primera reflexión, a las apariciones marianas, la última.
I. A PROPÓSITO DE LA DEVOCIÓN A LA DIVINA MISERICORDIA
(Este punto I ha aparecido publicado como un artículo independiente en el diario digital www.forumlibertas.com y en www.es.catholic.net en los días previos al 19 de abril de 2020, día de la Fiesta de la Divina Misericordia de este año).
El próximo 23 de mayo se cumplirán, D. m., veinte años del Decreto de la Congregación del Culto Divino por el cual, quedaba oficialmente incorporada a la Liturgia de la Iglesia la Fiesta de la Divina Misericordia en el II Domingo de Pascua. La Fiesta fue instituida por indicación del papa San Juan Pablo II y responde a la petición hecha por el Señor en una serie de revelaciones privadas a Santa Faustina Kowalska, monja polaca canonizada en el 2000, el mismo año en que se estableció la Fiesta. Según se dice en esas revelaciones, recogidas en el Diario de Santa Faustina, el Señor le habló hasta en siete ocasiones de que esta fiesta se celebraría en este II Domingo. Valga una sola muestra: “La Fiesta de la Misericordia ha salido de Mis entrañas, deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua” (del punto 699 del Diario).
A propósito de la devoción a la Divina Misericordia quizá convenga comenzar diciendo que no es algo de nuevo cuño; al contrario, hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, ni más ni menos que en su segundo libro, el del Éxodo. Después de revelar su Nombre enigmático (Yahvé: Yo-soy) a Moisés, lo siguiente que Dios dice de sí mismo en la Escritura es esto: “El Señor pasó ante él [ante Moisés] proclamando: «Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia»” (Ex 34, 6). Desde ese momento, la misericordia divina aparece como una constante del ser de Dios que se va desplegando cada vez con mayor abundancia e intensidad hasta llegar a su cumbre con Jesucristo. A poco que uno conozca el Nuevo Testamento, sabe que la misericordia de Dios es un rasgo suyo (el mayor de los atributos divinos dirá San Juan Pablo II) que está presente en todas sus páginas, especialmente en los Evangelios, y no solo está presente sino que las empapa. La Iglesia, por su parte, no ha dejado nunca de insistir en ella de diversos modos, tanto en la doctrina, como en el ejercicio de las obras de misericordia. Y el papa actual, Francisco, que no se cansa de repetir este mensaje de misericordia a tiempo y a destiempo, le dedicó además un Año Santo Extraordinario, el Año de la Misericordia, año jubilar que se extendió desde el 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016.
Quienes por edad guardamos memoria de cómo se ha ido extendiendo entre nosotros esta devoción (extendida, aún no afianzada), no podemos dejar de recordar una pregunta que hemos oído muchas veces: ¿A qué viene esto ahora?, ¿qué tiene de especial este mensaje de Santa Faustina, siendo algo tan antiguo como nuestra fe, conocido, repetido, archisabido? Más aún: Si ya tenemos la devoción al Corazón de Jesús, ¿para qué necesitamos esta de la misericordia que parece una variante de la primera? En ambas el corazón tiene un protagonismo destacado, las jaculatorias son iguales, las promesas parecidas. Por si quedara alguna duda de la estrechísima relación entre ambas devociones, véanse estas palabras de Jesús a la santa, tomadas del punto 1485 del Diario: “(…) Por ti bajé del cielo a la tierra, por ti me dejé clavar en la cruz, por ti permití que Mi Sagrado Corazón fuera abierto por una lanza, y abrí la Fuente de la Misericordia para ti. Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido…”
Antes de responder a la pregunta que nos hemos hecho: “¿A qué viene esto ahora?”, hemos de dejar sentado un precedente más, acerca de la espiritualidad del Sagrado Corazón.
El Santo Padre Pío XII, en la encíclica “Haurietis acquas” recoge una cita de su predecesor, Pío XI, en la cual, refiriéndose a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, los dos papas -bajo forma de pregunta retórica- afirman que “esta forma de devoción [es] el compendio de toda la religión y aun la norma de vida más perfecta, puesto que constituye el medio más suave de encaminar las almas al profundo conocimiento de Cristo Señor nuestro y el medio más eficaz que las mueve a amarle con más ardor y a imitarle con mayor fidelidad y eficacia”, o, dicho con otras palabras, esta devoción es “la quintaesencia del cristianismo”, según una célebre expresión del cardenal Luis Pie.
Siendo así, la respuesta a nuestra pregunta se hace, si cabe, más necesaria.
Es de dominio común que el sentido de las cosas, de todas las cosas, viene dado por su finalidad. El fin, entendido como finalidad, aquello que se quiere conseguir, es lo que justifica y da sentido a nuestros actos. Decimos que nuestras acciones son sensatas, o que están dotadas de racionalidad, cuando el fin está bien definido y los medios se ajustan a él; por el contrario, cuando no hay un para qué, o cuando los medios no se adecuan al fin que se pretende, entonces estamos ante el absurdo.
Conviene, por tanto, que nos preguntemos por el fin. ¿Cuál es el fin de esta devoción a la Divina Misericordia? Los mensajes dados por el Señor a Santa Faustina son de tal peso que si el fin no se hubiera dicho abiertamente y hubiéramos de concluirlo a base de investigación y estudio, el trabajo, por arduo que fuera, merecería la pena. Pero resulta que no hay nada que investigar. Está dicho. Le fue revelado de manera explícita e inequívoca a Santa Faustina, tanto por parte del Señor como por la Virgen María, según dice ella en sus escritos. Según podemos leer en el Diario, el fin de esta devoción es preparar al mundo para la Parusía. Ahí es nada.
El fin de la devoción a la Divina Misericordia es preparar al mundo para la segunda -y última- venida de Jesucristo a la tierra.
Como digo, para afirmar esto no hay nada que rebuscar, ni hacer cábalas, ni darle al magín para hilvanar alguna interpretación verosímil. Nada de eso, basta con saber leer. He aquí cuatro puntos del Diario de Santa Faustina. En los dos primeros quien le habla es la Santísima Virgen, en los dos siguientes, el propio Jesucristo:
Punto nº 625: “Por la noche, mientras rezaba, la Virgen me dijo: Su vida debe ser similar a la mía, silenciosa y escondida; deben unirse continuamente a Dios, rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios”.
Punto nº 635: “El día 25 de marzo (…) vi a la Santísima Virgen que me dijo: Oh, cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de su gracia. Yo di al mundo el Salvador y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá, no como un Salvador Misericordioso, sino como un Juez Justo. Oh, qué terrible es ese día. Establecido está ya, es el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia, mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Si ahora tú callas, en aquel día tremendo responderás por un gran número de almas. No tengas miedo de nada, permanece fiel hasta el fin, yo te acompaño con mis sentimientos”.
Punto nº 429: “Una vez, cuando en lugar de la oración interior comencé a leer un libro espiritual, oí en el alma estas palabras, explícitas y fuertes: Prepararás al mundo para Mi última venida. Estas palabras me conmovieron profundamente y aunque fingía como si no las hubiera oído, no obstante, las comprendí bien y no tenía ninguna duda al respecto”.
Punto nº 1732: “Mientras rezaba por Polonia, oí estas palabras: He amado a Polonia de modo especial y si obedece Mi voluntad, la enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá una chispa que preparará el mundo para Mi última venida”.
A propósito de estas últimas palabras, se ha especulado mucho qué o quién pueda ser esa “chispa”; muchos han entendido que se podría aplicar al papa San Juan Pablo II, el gran apóstol de esta devoción, junto a Santa Faustina. Podría ser, pero la verdad es que no lo sabemos.
Aparte de esto, como la cosa tiene su miga y se precisa más tiempo y espacio para tratar una cuestión de tanta enjundia como esta, vamos a cerrar esta publicación, con el ánimo y el propósito de continuar nuestra reflexión en una nueva entrega.
II. LA PARUSÍA DE CRISTO, VERDAD DE FE
Dedicábamos los últimos párrafos del punto anterior a explicar la finalidad de esta devoción y decíamos que, según podemos leer en el Diario de Santa Faustina, el fin de esta devoción es preparar al mundo para la Parusía de Cristo. Y lo hacíamos reproduciendo cuatro puntos de ese Diario, exactamente los números 625, 635, 429 y 1732.
Las reflexiones que siguen proceden tras haberme llegado muchas resonancias de aceptación, incluso agradecimiento, por el contenido de lo dicho en ese primer artículo. Al tiempo me queda el convencimiento de que algunos, muy pocos, lo han recibido con cierto desasosiego. Vaya por delante que, aunque el número de estos últimos sea muy exiguo, lamento mucho y me causa desazón que algo dicho por mí pueda intranquilizar a cualquier destinatario, sea lector u oyente. Ahora bien, independientemente de los aplausos, los silencios o los rechazos, tengo que decir que las palabras que han suscitado esas reacciones no son mías sino de Santa Faustina Kowalska. Lo preciso más: son de la Virgen María y del mismísimo Jesucristo, según anota la santa en su Diario, siendo escritos que la Iglesia, si bien por una parte no obliga a creer, por otra tampoco las ha desautorizado, pues no fueron obstáculo para canonizar a esta religiosa polaca, ni mandó modificar o suprimir esos puntos.
Quizá convenga, y es lo que me propongo a partir de ahora, decir algo sobre la Parusía de Cristo, es decir, su segunda (y última) venida a esta tierra nuestra, y sobre todo suya. Como son varias las cuestiones que se dan cita en este asunto, trataré de seguir algún orden, comentando los siguientes nueve puntos:
- La segunda venida de Jesús, verdad fundamental de la fe católica.
- La cuestión del cuándo: ¿Cuándo volverá Jesús a la tierra?
- La Parusía y los “últimos tiempos” no son lo mismo.
- Siete datos de la Escritura sobre los últimos tiempos de los últimos tiempos.
- La gran tribulación, días de angustia.
- “La última sacudida cósmica” y el signo de la cruz.
- La llegada del Hijo del Hombre.
- El problema de los tiempos.
- El papel de la Virgen María.
1) La segunda venida de Jesús, verdad fundamental de la fe católica.
Así está recogida en esa síntesis que resume las verdades básicas y principales de la fe que es el Credo. Al final del apartado dedicado a Jesucristo, el Credo nos dice que Jesús volverá de nuevo a la tierra. “Desde allí ha de venir”, rezamos en la versión reducida, el llamado Símbolo de los Apóstoles (el credo corto), y lo mismo en el Niceno-Constantinopolitano (el credo largo), si bien al decir “y de nuevo vendrá con gloria” el símbolo niceno está añadiendo dos datos: “de nuevo” y “con gloria”. Ambos credos terminan este artículo de fe afirmando a qué ha de venir: a juzgar a los vivos y a los muertos, lo cual coincide con el fin del mundo, según dejó anunciado Jesús y viene enseñando la Iglesia ininterrumpidamente desde sus orígenes.
Esta verdad de nuestra fe está apoyada, como lo están todas las del Credo, en la Sagrada Escritura. Las referencias bíblicas a la segunda venida de Cristo a la tierra son muy numerosas. Para nuestro propósito basta con una sola cita, perteneciente a los momentos previos a su ascensión al cielo.
Jesús resucitado se apareció varias veces a los apóstoles. En la última ocasión, después de haber comido con los once y haberles dirigido sus últimas palabras, “a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo»” (Hch 1, 9-11).
2) La cuestión del cuándo: ¿Cuándo volverá Jesús a la tierra?
Si se trata de una fecha, no lo sabemos. Dicho con más precisión: no es que no lo sepamos, es que sabemos que no lo podemos saber. Sobre la cuestión del cuándo, tenemos asegurada la certeza de nuestra ignorancia. Ni lo sabemos ni lo podemos saber porque así lo dijo Jesús expresamente. “En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre” (Mc 13, 32). Y momentos antes de su ascensión, respondiendo a una pregunta de los apóstoles sobre este mismo asunto, “les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad»” (Hch 1, 7).
Pero una cosa es que no tengamos la concreción de una fecha y otra que vivamos en negligente despreocupación respecto del retorno del Señor, sin atender a las señales que precederán a la Parusía, porque de esas señales sí se nos ha dado información, y bien abundante, por cierto. Insisto en que la fecha ni la sabemos ni podremos saberla jamás, pero junto a esa ignorancia absoluta, se nos ha dicho que esa venida será de improviso, repentina, que llegará “como un ladrón en la noche” (I Tes 5, 2), y también se nos han dado pistas muy valiosas, conminándonos a tenerlas en cuenta. Sobre estas señales diremos algo en los próximos puntos. Para no alterar el orden que me parece más adecuado, quedémonos por ahora con que no se nos ha dicho la fecha, aunque sí se nos han dado abundantes datos sobre el tiempo precedente y también se nos han dicho alguna cosa relativa al cómo vendrá: de improviso, y con gloria y majestad.
Este designio de Dios por el cual sabemos que la fecha de la vuelta de Jesucristo permanecerá oculta hasta el mismo momento de su realización, cuando “caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra” (Lc 21, 35), tiene importantes consecuencias. La decisiva nos la dio el propio Jesucristo y es de una lógica incontestable: “Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora” (Mt 25, 13).
Esta es la consecuencia más importante, pero no es la única, hay más. Vamos a señalar dos que entre sí son contradictorias: una es el interés por aproximarse lo más posible al día y la hora que Dios ha querido ocultar, la otra consiste en que de facto hemos convertido la Parusía de Cristo en un tabú. Curiosa paradoja esta de tener mucha curiosidad en saber lo que se nos ha dicho que no sabremos y simultáneamente, no prestar atención a lo revelado por Jesucristo sobre este tema, que es mucho.
– En cuanto a la primera digamos que todas las cábalas que puedan hacerse respecto de la fecha de la Parusía de Cristo fallarán. Toda interpretación bíblica que desemboque en una predicción de fechas para el fin del mundo es necesariamente errónea, toda lectura de acontecimientos presentes que concluya en señalar, aunque no sea con exactitud, la venida del Señor es falsa en su raíz. Se hace preciso insistir en que no es que no lo sepamos, es que sabemos que nunca lo sabremos. Más aún, desde el momento en que se nos ha dicho que será de repente, ni tan siquiera podremos aproximar la fecha; si pudiéramos hacer aproximaciones y tenerlo medio calculado, ya no sería tan repentina.
– La segunda consecuencia que yo observo está en que, en mi opinión, hemos convertido la Parusía en un tabú.
III. LA PARUSÍA DE CRISTO, UN OLVIDO INJUSTIFICADO Y LETAL
En el punto anterior hemos dicho que la necesidad de permanecer vigilantes y de estar preparados para la segunda venida de Cristo a la tierra es la principal consecuencia de la seguridad de que nadie sabrá jamás el día ni la hora en que se producirá esa segunda venida. Y hemos dicho también que siendo esa la principal consecuencia, no es la única. Hemos adelantado otras dos: por una parte, una tendencia recurrente a hacer aproximaciones a esa fecha (no exenta de curiosidad malsana e inútil), y en el extremo contrario, el hecho de que, en la práctica, la Parusía se ha convertido en un tema tabú. La vuelta de Cristo y el juicio final es algo de lo que muchos, muchísimos, no quieren hablar ni oír hablar, entre otros motivos por el miedo ante lo desconocido, más aún cuando se tiene noticia de que vendrá precedido de grandes catástrofes y también el intenso apego que generalmente tenemos a este mundo al cual pondrá fin la Parusía.
“No sabemos cómo se transformará el universo” (Catecismo, del punto 1048), pero sí se nos ha revelado que “Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera” (Sab 1, 13-14). Su venida pondrá fin a “la representación de este mundo” (I Cor 7, 31), pero tras él no están la nada ni el vacío, sino “un cielo y una tierra nuevos” (Ap 21, 1). Ignoramos en qué consistirán ni cómo serán ese nuevo cielo y esa nueva tierra, pero sean como fueren, “las promesas de Dios superan todo deseo” (Domingo XX del tiempo ordinario). Por eso no se explica bien que tantos hombres de fe se aferren con uñas y dientes a un modo de vida envejecido y caduco y en cambio tiemblen de pánico ante la posible proximidad de esa promesa, según la cual “Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres” (Catecismo, del punto 1048, GS 39). No hay ninguna razón objetiva por la cual podamos anteponer la vida en este mundo, dominado cada vez con más intensidad por el que es “el príncipe de este mundo, [Satanás, que] está condenado” (Jn 16, 10) en lugar de desear la plenitud del que Cristo, Rey del Universo, ya nos ha inaugurado.
¿Se puede decir que mayoritariamente hemos hecho del dogma de la Parusía un tabú? Yo no lo sé y no me atrevo a asegurarlo, pero me lo pregunto porque a veces me parece que así es. Desearía con todas mis fuerzas errar en esta apreciación, pero tengo que mantenerla mientras vea las cosas como las veo. Y lo que veo es que, en muchos bautizados, estas certezas absolutas sobre la ignorancia del día y la hora han llevado a una toma de postura errónea desde varios puntos de vista, y además de errónea, insensata. Convertir en tabú un dogma de fe significa echar sobre él un velo de silencio que desemboca necesariamente en olvido de este y que solo puede beneficiar a los enemigos de la fe, cualesquiera que sean. En este punto, insisto, se dan la mano el error y la insensatez, cuando no la omisión culpable. ¿Desde cuándo nuestra fe, en cualquiera de sus artículos, ha de ser silenciada?, ¿desde cuándo es mejor para el cristiano enterrar el talento “porque tuve miedo” (Mt 25, 25) que negociar con él?
En la toma de postura ante este tema, como en tantas cosas, hay grados y así también ocurre que, sin necesidad de llegar al tabú, hay otro modo de tener muy silenciado el dogma de la Parusía que es la “hibernación”. Es lo que a mi entender ha ocurrido tan frecuentemente con las explicaciones de estos textos evangélicos referidos a los últimos días. Son muchos los biblistas que cuando glosan estos capítulos escatológicos, circunscriben esas profecías de Jesús únicamente a la destrucción del templo y a la caída de Jerusalén acontecida en el año 70 a cargo de las tropas del general romano Tito. No niegan las referencias al fin del mundo, pero pasan por ellas como de puntillas. Ayuda a ello el hecho de que, en los evangelios sinópticos, (especialmente el de San Marcos y San Lucas) las previsiones de la ruina de Jerusalén y las relativas al fin del mundo constituyen un relato único, y así no hay manera de separar qué palabras de Jesús se refieren a la ciudad santa y su templo y cuáles a su segunda venida. Que Jesús hablaba de la destrucción de aquel templo (tan ligado a su vida en esta tierra), es evidente; ahora bien, que sus palabras solo puedan entenderse a la luz de los acontecimientos históricos del año 70, me parece una reducción inaceptable. Apoyándose en esos textos, el Magisterio de la Iglesia habla abiertamente de la Parusía de Cristo asociada a la culminación histórica del Reino de Dios y al juicio final. Estos tres acontecimientos son inseparables. Así puede verse en los puntos 668 al 679 del Catecismo.
Cuando se reduce la Parusía al olvido, se comete un error mayúsculo, de orden lógico, que consiste en razonar así: Puesto que no sabemos el día ni la hora, cubramos este tema con un manto de silencio. Olvidémoslo. ¿Para qué ocuparnos de un asunto cuando todo cálculo está llamado a fallar? Esa concatenación lógica está mal hecha y además es contraria a la que nos enseñó el propio Señor. Muchos de nosotros decimos “puesto que no sabemos el día ni la hora, dejémoslo estar”, mientras que lo que Jesús dijo fue esto otro: “Puesto que no sabéis el día ni la hora, estad preparados en todo momento”. O sea, justamente lo contrario: “Ya que no vais a saber cuándo, tenedlo siempre presente”. ¿Acaso se puede preparar algo relegándolo al olvido y al silencio? Añadamos que este olvido encuentra un aliado poderoso en el miedo, un aliado que le sirve de refuerzo, pero del miedo hablaremos más adelante, cuando tratemos del punto 5 del esquema trazado al principio, el punto que hemos titulado “La gran tribulación, días de angustia”.
¿Pero es que la Iglesia no predica sobre estas cosas? Sí lo hace. Como fiel católico, mi experiencia es que cuando estos evangelios se leen en la Iglesia, que es al comienzo y al final del año litúrgico, los predicadores cargan las tintas de sus palabras en el plano individual del creyente, es decir en el encuentro con Jesucristo en el momento de la muerte, como suele hacerse en las misas de difuntos. Ese encuentro es, ciertamente, el fin del mundo particular, al que seguirá el juicio particular de cada cual, motivo por el que conviene estar bien preparados. Pero este no es el fin del mundo unido al juicio final del que hablan los evangelios, “el Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida” (Catecismo, del punto 1021). Los creyentes no somos solamente individuos sino miembros de un pueblo y de una humanidad, que también recibirán de Dios un veredicto de conjunto. Dios Padre “pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo, su palabra definitiva sobre toda la historia” (Catecismo, del punto 1040), no solo sobre cada hombre.
Redacto estas líneas el día 8 de mayo de 2020. Justamente en la misa de ayer, día 7, el papa Francisco centraba su homilía en la necesidad de tener conciencia de pueblo. “Si no tenemos esta conciencia –decía el papa- de pertenecer a un pueblo, seremos cristianos ideológicos, con una pequeña doctrina, con una ética, cristianos elitistas que creen que otros son descartados e irán al infierno: no seremos verdaderos cristianos”. Y algo más adelante añadía una afirmación que merece la pena meditar: “La desviación más peligrosa de los cristianos es la falta de memoria de pertenencia a un pueblo”.
El juicio universal no anula el particular, ni el particular nos dispensará del juicio final. Si la enseñanza de Cristo sobre el fin del mundo la reducimos solamente al juicio particular, entonces nos sobra la mayor parte de su discurso escatológico y nos sobra toda reflexión sobre la Parusía. En mi opinión, esto no es otra cosa que llevar al extremo el individualismo en el que estamos instalados desde hace décadas (¿siglos?) y que ha adquirido en nuestros días una extensión y una intensidad hasta ahora desconocidas. Sobre este rasgo del individualismo resulta paradójico comprobar cómo nuestra sociedad por una parte lo denuncia y por otra, al mismo tiempo, lo fomenta. No me atrevo a decir que la Iglesia haga lo mismo que hace el mundo, pero no se ve (no veo yo al menos) que lo combata con mucho ardor. Bien podría ocurrir que ese individualismo fuera a la vez causa y efecto de un silencio irresponsable sobre la Parusía y sobre la durísima etapa que la precederá, según está revelado.
De la mano del olvido viene la falta de interés y de deseo, hasta el punto de que ese olvido y falta de deseo por la venida del Señor puede conducir a pensar que Dios se ha olvidado de sus palabras, lo que en la práctica equivale a negar esta verdad de fe. También esta postura tiene su reflejo en la Escritura. Oigamos al apóstol San Pedro: “En los últimos días vendrán burlones con todo tipo de burlas, que actuarán conforme a sus propias pretensiones y dirán: «¿En qué queda la promesa de su venida? (II Pe 3, 3-4), a lo cual responde el mismo apóstol: “El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda sino que todos accedan a la conversión” (v. 9).
Quien voluntariamente no quiere prestar atención a la última venida del Señor, o quien por desinterés o miedo no la desea, debe saber que no siente con la Iglesia porque la Iglesia desea vivamente el regreso de su Señor. Una vez más acudimos a la Escritura. En la despedida que hace San Pablo a los corintios en su primera carta, lo hace con la expresión aramea “Maranatá” (I Cor 16, 22): “Ven Señor Jesús”. Vayamos ahora a otra despedida, la del Apocalipsis, que coincide con el final de la Biblia. El último verso dice: “La gracia del Señor Jesús esté con todos” (Ap 22, 21). Este es el broche con el San Juan pone fin al libro de la revelación, el Apocalipsis. Pero esas palabras de despedida vienen precedidas en el verso anterior por el mismo grito de San Pablo: “Amén. ¡Ven, Señor Jesús!” (v. 20). Con este deseo se cierra el texto sagrado, un deseo repetido, ya que unas líneas antes han dicho: “El Espíritu y la esposa dicen: ¡Ven!” (v. 17).
¿Cómo sabemos que estas palabras finales de la Biblia son un deseo de la Iglesia? Por estos tres motivos:
- a) Porque lo mantiene en su doctrina (punto 1130 del Catecismo).
- b) Porque ese es el deseo que se expresa en el Padrenuestro cuando decimos “venga a nosotros tu reino”, según explica también el Catecismo en el punto 2817.
En 1996, el que era arzobispo de Viena, Monseñor Christoph Schönborn, fue elegido para predicar los ejercicios espirituales de Cuaresma habituales al entonces papa, Juan Pablo II, junto con la curia romana. Aquellas predicaciones fueron publicadas en un pequeño volumen bajo el título “Amar a la Iglesia”. En la primera meditación del último día, Monseñor Schönborn decía algo que, en mi opinión, no solo sigue estando vigente, sino más afianzado y extendido. Esto: “¡Ha ocurrido algo muy singular en estos últimos años!¡Precisamente a los cristianos se les ha ido de la mano el cielo! Apenas se habla ya del anhelo del cielo, de la «patria celestial». Es algo así como si los cristianos hubieran perdido su orientación, una orientación que les había marcado durante siglos el rumbo el camino. Hemos olvidado que somos peregrinos, y que la meta de nuestra peregrinación es el cielo. Pero esto lleva consigo otra pérdida: nos falta en gran parte la conciencia de que nos hallamos en un camino de peregrinación rodeado de muchos peligros, y podemos extraviarnos y no llegar a la meta. Podemos no alcanzar la meta de nuestra vida. Para decirlo bien a las claras: no sentimos anhelo del cielo y creemos que lo más natural es llegar a él”[1].
- c) Porque ha incorporado esas palabras del Apocalipsis a la liturgia al menos de dos maneras. Una, dedicando el tiempo litúrgico del Adviento a suscitar en sus hijos, los bautizados, el deseo por la Parusía de Cristo (el Adviento no es solo preparación para la Navidad). Dos, incluyendo ese deseo en la ordenación de la Santa Misa. En esta, la respuesta de los fieles católicos al momento más solemne de la celebración eucarística, la consagración del pan y el vino es una aclamación: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡ven, Señor Jesús!”. No es la única posible, porque hay previstas otras dos, pero esta es la más habitual. La segunda se sitúa en la misma línea: “Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas”. El Catecismo recoge este deseo incorporado a la liturgia de la Santa Misa en el punto 671 al afirmar que “los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican: «Ven, Señor Jesús»”. [Este punto incorpora varias referencias a la Escritura que he suprimido para agilizar su lectura].
Los hijos de la Iglesia podemos caer en infidelidad a Jesucristo, y de hecho caemos en infinidad de ocasiones -cada vez que pecamos-, pero la Iglesia en sí misma, en cuanto esposa de Cristo, no puede traicionar al Esposo. El Esposo, Cristo, ha hecho nacer de sí mismo a la Iglesia siendo desde su origen una sola cosa con él y “él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo” (II Tim 2, 13). De la misma manera que María es virgen, “también ella [la Iglesia] es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al Esposo” (Catecismo, punto 507). “La Iglesia, por la virtud del Espíritu Santo, se ha mantenido como esposa fiel de su Señor” (GS 43) y esta fidelidad inquebrantable de la Iglesia es la razón última por la cual suspira por la vuelta de Cristo. La Iglesia, “mientras va creciendo poco a poco, anhela el Reino consumado, espera con todas sus fuerzas, y desea ardientemente unirse con su Rey en la gloria” (LG 5). Precisamente por eso “espera el retorno del Señor (…). Permitir que ese deseo se enfriase sería la más grave infidelidad de la Esposa”[2].
Sentir con la Iglesia, “sentire cum Ecclesia”. Un lema ignaciano del que conviene no desprenderse jamás.
IV. PARUSÍA Y ÚLTIMOS TIEMPOS
3) La Parusía y los “últimos tiempos” no son lo mismo.
Uno de los puntos que mayor aclaración necesita es la distinción entre los términos “parusía” y “últimos tiempos”, porque con mucha frecuencia se prestan a confusión, siendo, como son, cosas distintas; relacionadas pero distintas.
La Parusía de Cristo es un acontecimiento, un hecho, no un tiempo. Un hecho con el que se consumará el tiempo. Sobre ese hecho se nos ha revelado que nadie sabe “el día ni la hora” (Mt 25, 13) y que la venida del Hijo del hombre será “como el relámpago [que] aparece en el oriente y brilla hasta el occidente” (Mt 24, 27), lo cual nos induce a pensar que la Parusía acontecerá en un día y una hora concretos, día y hora que ya están señalados. Que ese hecho se dé en un día cabe suponerlo cuando leemos la expresión “el Día del Señor”, muy repetida en el Antiguo Testamento y usada también en el Nuevo, o estas otras que empleó Jesús: “el último día” (Jn 6, 39 y ss.), “el día que se revele el hijo del hombre” (Lc 17, 30), “aquel día”(Lc 10, 12; 17, 31; 21, 34). Nadie nos ha dicho que este “día” sea una fecha del calendario (día, mes y año) como lo fue el día de su nacimiento, pero a raíz de lo que afirma el Catecismo, nos inclinamos a entender que no puede ser de otro modo. ¿Qué dice el Catecismo? El Catecismo afirma que “la Venida del Mesías glorioso [será] en un momento determinado de la historia” (punto 674). No hay manera de explicar que algo que haya de ocurrir en “un momento determinado de la historia” no acontezca en un día concreto, al menos en sus inicios, si es que tal acontecimiento estuviere sometido a duración, que tampoco lo sabemos.
En cambio, el concepto de “últimos tiempos» ha de ser más amplio, amplitud que empieza a barruntarse desde el plural con que se formula la expresión. Parece obligado entender que, si son “tiempos”, esos tiempos no pueden quedar reducidos a un día, sino que se refiere más bien a un período. Un período indeterminado, que sabemos cuándo ha empezado, pero no cuándo acabará. El Magisterio de la Iglesia se encarga de acabar bien pronto con la suposición para transformarla en doctrina. El Catecismo lo deja claro en diversos momentos. Por ejemplo, habla de una doble inauguración de los últimos tiempos, a saber: con la Encarnación del Hijo de Dios y con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. En el punto 686 dice que “los últimos tiempos [quedaron] inaugurados con la Encarnación redentora del Hijo” y en el 726 habla del “amanecer de los «últimos tiempos» que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia”.
Es decir, todos los que han vivido en la era de la Iglesia han vivido en los últimos tiempos, y lo mismo nosotros. Nosotros estamos ahora en “los últimos tiempos”. No cabe, pues, preguntarse cuándo vendrán los últimos tiempos porque para cada generación los últimos tiempos son los suyos, del mismo modo que para cada persona, sus últimos tiempos son todo su tiempo, su vida entera. Desde el momento de la Encarnación, o si se prefiere, desde Pentecostés, ya estamos en los últimos tiempos. Cosa distinta es que nos planteemos si acaso no estaremos en la recta final de la Historia, en el tramo inmediatamente anterior a estos “tiempos de salvación que han comenzado con la efusión del Espíritu Santo y que terminarán con la Vuelta del Señor” (punto 2771).
En el artículo anterior quedó aparcada la cuestión de las señales previas a la Parusía. Recordemos que estas reflexiones han surgido por las afirmaciones que hace Santa Faustina Kowalska en su Diario según las cuales, las revelaciones privadas que ella recibe de Jesucristo tienen como finalidad preparar el mundo para su segunda venida. Si esto es así, y la Iglesia no ha desmentido esas afirmaciones cuando canonizó a sor Faustina, se nos puede plantear la duda de si tal vez no estaremos ya en el último trecho de la historia, en los últimos tiempos de los “últimos tiempos”. La pregunta es razonable. Una cosa es que no sepamos el día ni la hora de la Parusía del Señor, y otra que no tengamos en cuenta lo que dicen los evangelistas y lo que enseña la Iglesia sobre el fin del tiempo y del mundo. Ya dijimos en el artículo anterior que la Iglesia desea el retorno del Señor, y que el olvido o el silencio sobre estos temas, objetivamente es un error grave, y subjetivamente puede tildarse de insensatez.
4) Siete datos de la Escritura sobre los últimos tiempos de los últimos tiempos.
Al abordar este punto, lo primero que hay que decir es que la revelación sobre el tiempo precedente a la Parusía (sea este el que fuere) es abundante. No cabe ninguna duda de que Jesucristo tuvo un interés expresamente manifestado en hablar de esto. Aprovechando una observación que los apóstoles le hacen sobre la magnificencia del templo de Jerusalén, él comienza un largo discurso, el discurso escatológico, en el cual pasa de hablar de la destrucción del templo a hablar del fin del mundo y su regreso a la tierra, sin interrupción ni discontinuidad entre ambos hechos.
Parece fuera de toda duda que Cristo tuvo interés en revelar lo que quiso revelar acerca de estas cuestiones y nos atrevemos a decir que el Espíritu Santo debió tener el mismo interés en hacérselo recordar a los autores sagrados que escribieron sobre ello algunas décadas después de haberlo oído. San Mateo pudo oírlo directamente de Jesús, San Marcos y San Lucas, muy probablemente de testigos de primera mano, quizá de los propios apóstoles o de otros discípulos. Además de lo que dejaron escrito estos evangelistas, las referencias que encontramos en la Escritura al fin del mundo son numerosas, tanto en las antiguas profecías de Israel, como en muchas citas dispersas por el Nuevo Testamento. En cuanto a lo escrito en los evangelios, cada uno de los tres sinópticos dedica un capítulo completo a consignar lo dicho por Jesucristo para esa etapa previa al fin del mundo. San Mateo, el capítulo veinticuatro de su evangelio; San Marcos, el trece; San Lucas, el veintiuno. Por su parte, el cuarto evangelio no trata este tema como los otros tres, pero San Juan es el que más escribe sobre ello, un libro entero, el Apocalipsis, íntegramente escatológico. Hay, pues, un deseo explícito tanto de Jesucristo como de los evangelistas en dar a conocer esta revelación que queda comprobado que es extensa. Y lo mismo hacen otros autores del Nuevo Testamento, como ya se ha dicho, especialmente San Pedro y San Pablo.
Más aún, Jesucristo no solo tuvo interés por hablar de esa etapa final, sino que mandó estar alerta. Los sinópticos recogen su advertencia con la parábola de la higuera, que es con la que él acaba su discurso sobre el tiempo previo a la Parusía: “Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca, a la puerta” (Mc 13, 28-29).
Expondremos de manera resumida los principales datos, de la mano de la Palabra de Dios y del Catecismo de la Iglesia Católica. Las señales son abundantes y algunas de ellas han quedado ordenadas cronológicamente por el propio Jesucristo, pero al no proceder todas de la misma fuente, ese orden no se puede establecer con total precisión. Groso modo, podrían quedar así:
4.1 El comienzo: guerras, hambre, epidemias, terremotos. En los tres evangelios sinópticos se anuncia que los últimos días conocerán el azote de la guerra. La guerra, como todos los hechos procedentes de la actividad humana, ha ido conociendo diversas transformaciones a lo largo de la historia, debidas sobre todo a los cambios en los tipos de armas y al desarrollo de las comunicaciones. El siglo XX ha conocido guerras cuyos resultados de destrucción y muerte resultaban inimaginables en toda la historia anterior. Al tiempo hay que decir que a “la guerra” el campo bélico se le ha quedado estrecho, y sin haber sido descartado, hoy la capacidad para dañar al otro está más centrada en sectores como el comercio, la información, la biotecnología, la industria, la cultura, etc.
¿En qué sentido habló Jesús de la guerra? No lo sabemos. Él habló solamente de guerras, en plural, pero sean cuales sean, sus palabras nos permiten inclinarnos a pensar que hablaba de una época de enfrentamientos generalizados. Los tres evangelistas coinciden en que “se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino” (Mt 24, 7; Mc 13, 8; Lc 21, 10)[3].
Y luego además de la guerra, se anuncian hambre, epidemias y terremotos. Así lo dice San Mateo: “Vais a oír hablar de guerras y noticias de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá hambre, epidemias y terremotos en diversos lugares; todo esto será el comienzo de los dolores” (Mt 24, 7).
Por la revelación aceptamos que estos hechos precederán a los últimos días, pero estas señales por sí mismas no dicen demasiado, ya que la historia humana está jalonada de guerras, hambres, epidemias y terremotos. Lo que sí podría ser significativo es que la guerra se generalice de tal modo que afecte a toda la tierra. En relación a la guerra hay dos fenómenos contemporáneos que merecen ser considerados: uno es la extensión de la guerra a extensas zonas del planeta al mismo tiempo, lo que el papa Francisco ha denominado como una “tercera guerra mundial” por fases o etapas; el otro, la cantidad inmensa de víctimas inocentes como consecuencia de los atentados legales contra la vida: aborto provocado, manipulación genética con humanos y eutanasia. ¿No es esta una guerra sorda? Si ocurre además que la guerra viene unida, como señalan los textos evangélicos, a otra serie de calamidades, como hambrunas, epidemias y terremotos, entonces se nos presenta un cuadro que no estaría lejos de lo profetizado por Jesucristo. En todo caso lo anunciado es que estos azotes pertenecen solo al comienzo del tiempo previo a la Parusía.
4.2 La extensión del Evangelio a toda la creación. Antes de su ascensión al cielo, Jesús dio a los apóstoles este mandato: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15). Fiel a ese mandato, la Iglesia no ha dejado de evangelizar a lo largo de los siglos en un proceso de expansión creciente. ¿Cuándo terminará de extenderse el evangelio? La respuesta es nunca. Cada generación es nueva y a cada hombre hay que anunciárselo por primera vez. Mientras nazcan y vivan hombres en este mundo la Iglesia se sabrá llamada a ofrecerles el evangelio. Ahora bien llegará un momento en que “se anunciará el evangelio del reino en todo el mundo como testimonio para todas las gentes, y entonces vendrá el fin” (Mt 24, 14). ¿Ese “entonces” significa que el anuncio del evangelio a todo el mundo y el fin del tiempo estarán unidos por una relación de inmediatez? No podemos afirmarlo porque San Marcos dice que “es necesario que se anuncie antes el Evangelio a todos los pueblos” (Mc 13, 10). ¿Antes de qué? Antes de algunas predicciones y avisos de Jesús que el propio San Marcos recoge. De ellos hablaremos en el siguiente apartado.
V. ALGUNAS SEÑALES QUE PRECEDERÁN A LA PARUSÍA
4.3 Proliferación de usurpadores del nombre de Jesús. Ya hemos visto que estando Jesús en el templo de Jerusalén, había hablado de la destrucción de aquel templo uniéndolo con el discurso escatológico sobre el fin del mundo, sin indicar una separación entre ambos hechos. Tan unidos están ambos acontecimientos que no hay manera de distinguir qué avisos en las palabras del Señor se refieren a la destrucción del templo y cuáles al fin del mundo. Más bien cabe pensar que algunos de ellos son comunes a los dos hechos. Lo que no parece de recibo es aplicar todo el discurso escatológico solamente a la destrucción del templo de Jerusalén porque en el evangelio de San Mateo se dice expresamente que los discípulos, después de oír al Maestro, le preguntaron: “¿Cuándo sucederán estas cosas y cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos?” (Mt 24, 3). Luego es evidente que Jesús no estaba hablando solo de la ruina del templo.
San Mateo y San Marcos dice que se lo preguntaron “en privado”. Los discípulos debieron quedarse bastante impactados por aquellas palabras oídas mientras admiraban la belleza del templo. Se trataba de una reacción más que razonable, lo raro habría sido que se hubieran quedado indiferentes. Jesús había hablado de la destrucción del templo estando en el templo, y después, una vez llegados al monte de los Olivos, dice San Marcos que volvieron sobre las palabras del maestro. “Le preguntaron Pedro, Santiago, Juan y Andrés en privado: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas?, ¿y cuál será el signo de que todo esto está para cumplirse?». Jesús empezó a decirles: «Estad atentos para que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: “Yo soy”, y engañarán a muchos” (Mc 13, 3-8).
Mientras el mundo no llegue a esos días profetizados, quiénes puedan ser estos usurpadores del nombre del Mesías, “Yo-soy”, se nos antoja imposible de prever, lo cual obliga a pensar que toda elucubración sobre la identidad de los falsos profetas, en el mejor de los casos no pasará de ser una pérdida de tiempo. Ahora bien, cabe suponer que resultará bastante sencillo para los verdaderos fieles, los fieles fieles -valga la redundancia-, los que, llegados a esos momentos, se mantengan como el Señor pide, vigilantes y preparados “como los hombres que aguardan a que su señor vuelva” (Lc 12, 36). Lo que Jesús previene a los suyos es que estén atentos para que nadie los engañe. Este mandato-advertencia de estar atentos, dado por el Señor a sus discípulos, viene a reforzar la postura que expresábamos anteriormente sobre la necesidad de no relegar al olvido el dogma católico de la Parusía de Cristo.
4.4 La conversión de Israel. De un extenso punto del Catecismo, el número 674, tomamos solamente sus primeras líneas, que dicen así: “La Venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por «todo Israel» del que «una parte está endurecida» en «la incredulidad» respecto a Jesús”.
4.5 La apostasía. En los textos que venimos manejando se afirma claramente que en esa etapa previa a la Parusía se dará una renuncia a la fe recibida, una renuncia que será muy extendida, en un proceso creciente. San Pablo en su primera carta a Timoteo escribe que “el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe” (I Tim 4, 1) y en la segunda a los tesalonicenses hablando de la Parusía, dice que “primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta instalarse en el templo de Dios, proclamándose él mismo Dios” (II Tes 2, 3-4).
Creo que la mejor manera de entender la apostasía es hacerlo no en abstracto, sino a la luz de lo que dice el Catecismo a propósito de las cuestiones que estamos tratando. Hablando en general, sabemos que la apostasía es “el rechazo total de la fe cristiana” (Catecismo, punto nº 2089). Pero en relación con los últimos días, lo que el Catecismo enseña es que “antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes” (punto 675). Es decir, que muchos tomarán la postura de abandonar la fe cristiana y sus exigencias prácticas; no solo no querrán saber nada de Dios, sino que se opondrán a la figura de Cristo, Dios y hombre verdadero, y a las enseñanzas de la Iglesia.
Mirando a nuestro mundo actual, en mi opinión no hay una sola clase de apóstatas, ni dos, sino tres. Por una parte, están los apóstatas formales, cuyo número ha conocido un incremento notable hace unos años. En internet se pueden encontrar varias páginas que animan y ayudan a apostatar dando indicaciones sobre los trámites a seguir. Una buena parte de los nuevos apóstatas lo hicieron tras haber asumido las propuestas y el modo de vida preconizado por la ideología de género. El movimiento tuvo cierta resonancia, aunque quizá su recorrido cuantitativo fue escaso.
Muchísimo más numeroso es el segundo grupo, los apóstatas de hecho, aunque nunca hayan renunciado formalmente a su fe. Estos apóstatas son cristianos que sin haber pedido por escrito ser borrados del libro de la vida, en realidad viven como si sus nombres nunca hubieran estado en él. A estos se les pueden aplicar las palabras anteriores de San Pablo a los tesalonicenses y también la cita completa de la primera carta a Timoteo de la que antes tomábamos solo el inicio. Esta: “El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe por prestar oídos a espíritus embaucadores y a enseñanzas de demonios, inducidos por la hipocresía de unos mentirosos, que tienen cauterizada su propia conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han llegado al conocimiento de la verdad participen de ellos con acción de gracias” (I Tim 4, 1-3).
Y luego están los que podríamos llamar apóstatas por desencanto. Son los que se sienten defraudados de esta Iglesia, especialmente por las imperfecciones de algunos miembros de la Jerarquía. No han abandonado la fe ni formal ni informalmente, pero sí la han abandonado de corazón. Son los que, encontrándose dentro de la Iglesia, y no solo dentro, sino muy dentro, mamando a sus pechos y asentados en ella, en realidad viven como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Creen, se precian de creer, pero no asumen otra cruz que la autodiseñada. Son grandes críticos contra algunos de los que en la Iglesia están investidos de autoridad, especialmente contra obispos y cardenales cuando estos desbarran, juzgándolos con mucha dureza. Con el Catecismo en la mano, en muchísimas ocasiones no les faltan razones. Se duelen ante los errores de bulto, quizá además de errores, pecados, que están a la vista de todos, pero ahí se termina su camino de verdad. No dan el siguiente paso, que es el paso del amor, el cual, reacciona ante el mal no solo doliéndose sino asumiéndolo como si fuera propio.
Si dieran ese paso, su actitud sería distinta porque los errores y/o pecados que parecen ajenos dejarían de verse como ajenos y entonces se tomarían como propios, haciendo lo que hizo Jesús con su pasión y cruz: “tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores” (Is 53, 12). Quien señala pecados ajenos se desliga necesariamente del señalado, pero Jesús no actuó así, Jesús “nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado” (Catecismo, del punto 603).
Parecen no ver, y tal vez no vean, que la verdad desnuda no es un rasgo evangélico; dicho de otro modo, la verdad a secas no es cristiana. La verdad cristiana es una verdad en relación, que no se puede entender sola, desvinculada. ¿En relación con qué? San Juan, en los tres primeros versos que constituyen el saludo inicial de su segunda carta que dirige a toda la Iglesia, expone con pocas palabras esa relación. Dice así: “El Presbítero a la Señora Elegida y a sus hijos, a los que yo amo en la verdad; y no solo yo, sino también todos los que tienen conocimiento de la verdad, gracias a la verdad que permanece en nosotros y que nos acompañará para siempre. Nos acompañará la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, con la verdad y el amor” (II Jn, 1-3).
Esta visión de la verdad en relación con la gracia, la paz, la misericordia y el amor es clave en este momento de aguas revueltas dentro de la Iglesia porque cuando esa visión no se da, a la verdad se la idolatra, se la toma como un absoluto, y por eso quienes la toman por bandera no se frenan ante nadie, ni siquiera ante el Santo Padre. La verdad desnuda puede tener tanto de verdad como se quiera, pero es una verdad que se queda flotando en el aire, sin aterrizar en obras de misericordia. En cambio, cuando la verdad va unida al amor, la verdad es proactiva, no vagabundea profiriendo lamentos inútiles, sino que pasa a la acción, se traduce en obras, se realiza. El reino de Dios no se construye a base de denunciar el mal, por más que las denuncias sean ciertas, sino “realizando la verdad en el amor”. “Realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia él, que es la cabeza: Cristo” (Ef 4, 15).
¿De qué sirve acertar en el diagnóstico cuando no hay crecimiento en Cristo ni reparación por parte de los denunciantes? Quizá acertemos llamando error a lo que es error y pecado a lo que es pecado, pero el riesgo de deslizarse por la pendiente del juicio hacia las personas es prácticamente inevitable. Dada la continuidad (ontológica) entre el autor y sus obras, hay que armarse de prudencia para saber detenerse a tiempo y no extender a los autores de los hechos el juicio que corresponde a los hechos (que ese no solo podemos, sino que debemos hacer). El juicio sobre las personas corresponde a Dios. Que nos ahorremos los juicios personales es un mandato explícito de Jesucristo. Eso es algo que sabe cualquiera, a poca formación religiosa que tenga, pero más bien parece un precepto archivado, tan sabido en la teoría como olvidado en la práctica.
Mucho error y mucho pecado objetivo podemos observar en los bautizados, algunos aireados en demasía, pero ojalá que lo que nos provoquen sea dolor de reparación y no escándalo.
Ante los errores y pecados públicos (más bien publicados) de los hijos de la Iglesia, especialmente de los pastores, ¿cómo diferenciar si lo que sentimos es santo dolor o es escándalo, cuando interiormente se sienten tan próximos? La diferencia se hace conocer por la reacción que provocan. El santo dolor lleva a la penitencia, el escándalo a la decepción y al enfriamiento de la caridad.
Ojalá que las reacciones provocadas por el mal, tan numerosas en esta época, sean de dolor y no de escándalo. Pero aun admitiendo que sea dolor, uno tiene la impresión de que no se asume, sino que se busca la liberación del mismo vertiéndolo hacia afuera, con lo cual a la propia conciencia no le queda lugar para mirar hacia adentro. Muy probablemente no seamos conscientes de que esa postura nos pone en riesgo de caer en esa apostasía que cuando enraíza acaba en el peor de los finales. Es la apostasía de Judas Iscariote, la de quien abandona la vida de fe aun conservando en la memoria el conocimiento y el gusto de las verdades de la fe; se mantienen las creencias, pero no el amor; es decir, se trata de una fe sin obras. “¿Podrá acaso salvarlo esa fe?” (St 2, 14). ¿Se puede llamar apostasía al pecado de Judas? Por supuesto que sí. No porque sepamos qué creyó o dejó de creer Judas, que a buen seguro debió seguir convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, sino porque con su traición llegó al máximo grado de desafección respecto de él. Mantuvo la fe, pero abandonó el amor primero, hasta quedarse sin rastro de él, un amor que con toda seguridad tuvo en sus inicios, cuando decidió abandonarlo todo y seguir al Maestro. La tragedia de Judas no se gestó al margen de su fe, sino precisamente dentro de su fe y alimentada por ella. La prueba irrefutable de la fe de Judas fue su suicidio: sabía a quien había traicionado; es muy difícil imaginar que consumara tan drástica decisión si le hubieran quedado dudas sobre la identidad de Jesucristo. Apostasía, vaya que sí, y de primer rango. Si “la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios” (Catecismo, punto 150), la apostasía, que es la negación de la fe, significa, justamente lo contrario: la total desvinculación de Dios, un rechazo hostil, consciente y voluntario del hombre a Dios.
¿Por qué la apostasía de Judas se repite hoy peligrosamente en un sector de cristianos quejicosos? Por dejarse arrastrar por el desencanto, el mismo desencanto que sufrió el apóstol traidor. Es el desencanto de quien desearía por encima de todo un triunfo de las verdades de la fe al modo humano.
Dejémoslo claro. El Reino de Dios seguirá creciendo hasta el final de los tiempos, la Iglesia cumplirá con la misión recibida de su Señor, pero la plenitud del Reino solo se dará en el cielo. La victoria de la Iglesia está anticipada con la garantía dada por Cristo de que no sucumbirá ante el infierno, pero esa victoria no llegará al modo mundano, “el Reino no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8) en forma de un proceso creciente” (del punto 677 del Catecismo), sino a través de la pasión y de la cruz.
La cruz, esa es la clave, escándalo para los creyentes vacíos de amor. “El amor todo lo soporta” (I Cor 13, 7) y ningún apóstata, sea del grupo que sea, soporta la cruz.
Sin perspectiva de asunción de la cruz, en la vida cristiana todo es errar, cuando no pasarse al enemigo, según le dijo Jesús a Pedro cuando este, bienintencionado, “se lo llevó aparte y se puso a increparlo” (Mt 16, 22), tras haber sabido por boca del Maestro, cuál era el fin que le esperaba: pasión y muerte. En realidad, lo que Jesús anunció fue pasión, muerte y resurrección, pero de la resurrección (antes de la de Cristo, que aún no se había dado) no había noticia ni experiencia alguna, ni imaginación que pudiera sostenerla, con lo cual en las mentes de los discípulos se debieron quedar grabadas solamente las repugnantes ideas de pasión y muerte, que esas sí eran conocidas.
Ese paso al campo enemigo tiene una vía de entrada que es la acusación. Cuando se centra toda la atención en mirar los pecados ajenos y escandalizarse de ellos, esas razones que tanto nos asisten (porque son ciertas) acaban poniéndose al servicio de la acusación y el juicio; dicho de otro modo, al servicio del “acusador de nuestros hermanos” (Ap 12, 10), el diablo, el cual siempre encuentra motivos de acusación, unas veces reales, otras inventados, siempre con medias verdades que quedan iluminadas por su luz, que es luz negra, la cual no alumbra la verdad completa sino la parte de verdad que él quiere destacar a nuestra inteligencia. Puede que estemos cargados de razones, pero esa carga es una carga muy pesada, de intenso sabor amargo, ajenjo puro, que no puede esconder su naturaleza maligna porque llena el alma de tristeza y quita la paz, cosa que no hace el santo dolor. Sé de lo que hablo, conozco esa luz oscura por experiencia propia y ajena, y sé también que, si no colaboramos con la gracia para ser liberados de ella, toda la vida de fe acaba escapando por el albañal de la apostasía práctica.
Dios nos libre de esa apostasía, la apostasía de los perfeccionistas inmisericordes, haciéndonos entender esta exclamación de Cristo: “¡Bienaventurado el que no se escandalice de mí!” (Lc 7, 23).
Esta reflexión de la apostasía ha arrancado de dos citas de San Pablo. ¿Hasta dónde llegará la apostasía? No lo sabemos, pero las palabras de Cristo dejan la puerta muy abierta para extremar la vigilancia: “Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra?” (Lc 18, 8). Aunque la respuesta a esta pregunta quedó en el aire, también son palabras de Cristo las que aseguran que en “si el Señor no acortase aquellos días [los de la gran tribulación], nadie podrá salvarse” (Mc 13, 20).
Volviendo al mismo punto del Catecismo antes citado, el 675, en él se dice lo siguiente: “Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el «Misterio de iniquidad» bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne”. [De este punto se han suprimido las citas de la Escritura para agilizar la lectura].
Así pues, nos encontramos ante una paradoja que solo se puede resolver a la luz de la libertad personal. Por una parte, el evangelio llegará a todos los pueblos, por otra, habrá un amplio rechazo de este. Por una parte, el Reino de Dios irá creciendo y perfeccionándose hasta que llegue a su madurez, que solo tendrá lugar con la venida del Señor; por otra, “la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes”. Hay que entender que al mismo tiempo que “numerosos creyentes” se verán sacudidos en su fe, (en el próximo punto veremos que será “la mayoría”), habrá otros (una minoría) que vivirán en un estado de santidad muy alta.
Proximidad del Reino de Dios en su máximo grado de madurez e impostura religiosa frente a frente. Vuelta a Dios y santidad excelsa, por una parte, y endurecimiento de muchos corazones por otra. El choque está servido. En el primer asalto los enemigos del Reino llevarán la delantera. Lo dice el Catecismo, hablaremos de ello en el punto 4.7.
VI. EL ENFRIAMIENTO DE LA CARIDAD Y LA ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN
4.6 El enfriamiento de la caridad. Así escribe San Pablo a Timoteo: “Debes saber esto: en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, avariciosos, fanfarrones, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, irreligiosos, despiadados, desleales, calumniadores, desenfrenados, brutales, enemigos del bien, traidores, precipitados, engreídos, amigos del placer más que de Dios; tendrán la apariencia de piedad, pero habrán renegado de su fuerza” (II Tim 3, 1-5).
Esta señal del enfriamiento del amor a Dios y a los hermanos me parece especialmente valiosa. En el punto anterior habíamos expuesto la enseñanza de la Iglesia según la cual, en los tiempos previos a la Parusía, la Iglesia sufrirá una dura persecución. Ahora bien, ¿qué clase de persecución? Porque el hecho de que a la Iglesia le espere una dura persecución no es ninguna novedad, ya que a lo largo de su dilatada historia no ha habido ninguna época en la que no hayan arreciado las persecuciones en diversos momentos y lugares. Es verdad que contamos con una información añadida muy valiosa cuando se dice que esta persecución “desvelará el «Misterio de iniquidad» bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad”. Tampoco sabemos si será “una” persecución o una ola de sucesivas persecuciones, al modo de una persecución con varias fases. En todo caso, con estos datos podemos entender que tal persecución no será solo cruenta. Que va a ser cruenta lo sabemos por revelación: “Os entregarán al suplicio y os matarán” (Mc 13, 9), pero nada obsta para que además haya persecuciones incruentas. De hecho, esto es algo fácil de deducir. La razón para pensar en persecuciones no cruentas está en que si los agentes del «Misterio de iniquidad» “engañarán a muchos” (Mc 13, 6), difícilmente podrán hacerlo a base de suplicios y muerte. Con estas amenazas es difícil convencer de una impostura, con ellas puede ser relativamente fácil atemorizar y doblegar la voluntad de los amenazados, pero no engañarlos. Si la estrategia de los perseguidores está en que “proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas”, no cabe pensar en que sea a precio de sangre.
Por eso, además de la persecución, hace falta otra señal. ¿Qué señal? A mí me parece bastante clara esta del enfriamiento de la caridad. Lo revelado no es solo que nos entregarán al suplicio y nos matarán, sino que “aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, y, al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría” (Mc 13, 11-12). Esta sí es una señal inequívoca porque si las palabras se prestan a la doblez y al disimulo, los hechos, en cambio, son demostrativos de las verdaderas intenciones. En un sofisma, dada su apariencia de verdad, las intenciones malignas se pueden disimular, pero no se pueden disimular los hechos. No hay manera de que puedan ser enmascarados los hechos que proceden del amor o del odio.
4.7 La abominación de la desolación. “Cuando veáis la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo (el que lee que entienda), entonces los que vivan en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a recoger nada en casa y el que esté en el campo no vuelva a recoger el manto. ¡Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días! Orad para que la huida no suceda en invierno o en sábado. Porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber” (Mt 24, 15-21).
¿Qué es eso de “la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel”? Abominación es todo acto moralmente repugnante, que, por serlo, desagrada profundamente a Dios y hace mal a los hombres. La desolación, por su parte, tiene un significado doble. Desolación significa destrucción, en el sentido de arrasamiento, (literalmente, derribo de lo construido, dejando nada más que el suelo). Por otra parte, desolación significa también tristeza profunda, aflicción extrema.
Varios son los pecados que la Escritura califica como abominaciones: sacrificar al Señor animales defectuosos, defraudar al prójimo con pesos y medidas trucados, realizar ofrendas para el culto con dinero procedente de prostitución, el pecado de sodomía, etc. Pero sobre todos ellos, los más repetidos, a mucha distancia de los demás, son los pecados de idolatría. El mayor grado de abominación se encuentra en la idolatría.
Si unimos los conceptos de abominación y desolación, la resultante es un pecado de idolatría de una gravedad extrema, ocasionado por un acto de destrucción.
A la suma idolatría que se dará antes de la Parusía se refiere Jesucristo cuando habla de “la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel”. La abominación profetizada por Daniel se cumplió (quizá sea más exacto decir que tuvo un primer cumplimiento) unos cuatro siglos después cuando el rey seleúcida Antíoco Epífanes IV ordenó colocar una estatua de Zeus Olímpico en el lugar más santo del templo de Jerusalén, el altar de los holocaustos.
Ahora procede trasladar esta profecía al tiempo previo a la Parusía de Cristo.
El papa Francisco en la homilía de la misa diaria en la Casa Santa Marta del 28 de noviembre de 2013, primer año de su pontificado, a propósito de la expresión la “abominación de la desolación” se preguntaba: “¿Qué significa eso?” Y respondía: “Será como el triunfo del príncipe de este mundo: la derrota de Dios. Parece que él, en aquel momento final de calamidades, parece que se adueñará de este mundo, será el amo del mundo. He aquí el corazón de la «prueba final»: la profanación de la fe”. Y sintetizaba de esta manera: “Por tanto, «la abominación de la desolación» tiene un nombre preciso, «la prohibición de adoración»”.
No es poca cosa la que dice el Papa. Ahora bien, referida a los últimos días, esa expresión debe encerrar un contenido aún más amplio que la mera supresión o prohibición de la adoración a Dios. Toda prohibición consiste en la negación de algo, aquello que queda impedido por la prohibición, pero las palabras de Jesucristo apuntan a un hecho positivo: la erección, el levantamiento de algo abominable en el lugar santo, del mismo modo que en el altar de los holocaustos fue erigida la estatua de Zeus.
Lo más santo que tiene la Iglesia corre en paralelo a lo más santo que tenía Israel: el altar y el sacrificio de culto a Dios que en él se realiza, en Israel los holocaustos, en nuestro caso la Santa Misa. Lo más santo es la Eucaristía. ¿Esa profecía de Jesucristo apunta a que antes de su segunda venida, la Eucaristía será sustituida por un acto de culto idolátrico abominable y desolador? No parece que puedan quedar muchas dudas a tenor de la profecía que Jesús manda recordar en esos “tiempos difíciles”. Una de las cosas que Daniel predijo acerca del rey Antíoco Epífanes IV es que “tropas suyas se impondrán y profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio cotidiano y establecerán la abominación de la desolación” (Dan 11, 31).
Si para los últimos días, Jesucristo manda traer a la memoria lo profetizado por Daniel, bien podría ser que ese tiempo conociera la abolición del “sacrificio cotidiano”, es decir, la Santa Misa, para sustituirla por otro acto de culto, pero no santo sino abominable. Estaríamos entonces ante la aparente derrota de Dios. Las palabras de San Pablo apuntan en la misma línea: “Primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta instalarse en el templo de Dios, proclamándose él mismo Dios” (II Tes 2, 3-4).
En todo caso, sean cuales sean los detalles, “el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás” (Ap 12, 9) estará dotado de un inmenso poder, tanto que “parece que se adueñará de este mundo, será el amo del mundo” hasta el punto de poder erigir la abominación de la desolación en el lugar santo. Cuando eso ocurra, que ocurrirá, porque es lo mismo que está revelado en el capítulo 13 del Apocalipsis, entonces se desatará la gran tribulación, la última prueba.
La abominación de la desolación no es un dato más, sino una especie de contraseña para una huida apresurada, sin detenerse a coger nada. ¿Hacia dónde? Fuera de Judea, “a los montes”. Como el discurso escatológico de Jesús se refiere tanto a la destrucción de la ciudad santa, Jerusalén (templo y culto incluidos), como al fin del mundo, la predicción dada en estas palabras también es doble. En cuanto a la ciudad física de Jerusalén, la postura común entre los biblistas ha sido entender como cumplidas estas palabras en el asedio y la destrucción operada por las tropas romanas de Tito en el año 70. Los discípulos de Cristo escapando a toda prisa de Jerusalén cumplieron con lo mandado por el Señor ya que cuando vieron el peligro que se les echaba encima, huyeron sin pérdida de tiempo de Judea y fueron a refugiarse mayoritariamente a la ciudad de Pella, en la actual Jordania.
Esta explicación satisface la parte relativa a la Jerusalén histórica, la ciudad santa de Palestina, ahora bien, ¿cómo interpretar esas mismas palabras aplicadas a la Jerusalén espiritual, la Iglesia? ¿Qué es Judea para los cristianos fieles de los últimos días, repartidos por todo el orbe?, ¿qué montes serán esos a los que tendrán que huir? Ahora no hay respuestas, pero lo que es seguro es que a quienes les toque vivir esos últimos momentos, el Espíritu Santo no dejará de asistirlos, recordándoles todas las palabras de Jesús y previniéndolos convenientemente. Entonces, como siempre, pero entonces más que siempre, será necesaria una confianza absoluta en la misericordia de Dios que no abandona a sus elegidos. Una misericordia como la que afirma una y otra vez Santa Faustina Kowalska, a lo largo de las páginas de su “Diario de la Misericordia Divina en mi alma”. Si a santa Faustina Jesús le dio el título de “secretaria” de su misericordia (hasta siete veces aparece en el diario esta expresión en boca de Jesucristo), creo que no erraríamos si por nuestra parte la llamáramos el “apóstol de la confianza”. La confianza en la misericordia de Dios impregnó su ser con tal intensidad que en una ocasión de gran tribulación llegó a decirle al Señor unas palabras que bien podríamos hacer nuestras para cualquier momento de angustia, incluidos los de esos días terribles: “Aunque me mates, yo confiaré en Ti” (Diario, punto 77).
VII. LA GRAN TRIBULACIÓN
5) La gran tribulación, días de angustia.
Ya habíamos visto cómo la Escritura nos asegura que la Parusía de Cristo vendrá precedida de catástrofes naturales, guerras, epidemias, hambrunas. Y decíamos que estos datos por sí solos, sacados de contexto, poco pueden decirnos porque su presencia en la historia es una constante; en toda época y lugar del mundo se han conocido terremotos devastadores, epidemias, levantamientos, guerras crudelísimas, tanto civiles como entre naciones, etc.
Pero una cosa es que la historia humana esté salpicada en el tiempo y en la geografía por una incontable ristra de aflicciones que azotan en momentos y lugares puntuales y otra cosa es que la tierra entera esté sufriendo fenómenos de este tipo por todas partes, concatenados, sucediéndose unos a otros. De esta manera, como si vinieran en serie, es como entendemos que hablan los textos evangélicos en las profecías de los tiempos que precederán a la Parusía, unas profecías que nos remiten inevitablemente al Egipto pre-pascual, aquel Egipto de los faraones, pagado de sí mismo y endiosado, que tenía esclavizado al antiguo Pueblo de Dios y que tercamente se negaba a liberarlo. Leyendo el libro del Éxodo, quedan pocas dudas acerca de la suerte del pueblo elegido si Dios no hubiera actuado en su favor: habría acabado despareciendo tras la orden del faraón de matar a todo varón hebreo en cuanto naciera. ¿Había alguna manera humana de revertir un designio de exterminio como aquel? La respuesta es un no absoluto. No había escapatoria humana, solo una intervención divina podía evitar la extinción. ¿Cómo se hizo? A través de una purificación durísima que fueron las diez plagas, y que constituyeron al mismo tiempo una repetición de llamadas a la conversión de los egipcios. Solo con la última de las plagas se doblegó la arrogancia del faraón que acabó cediendo a las peticiones de liberación que le hicieron Moisés y Aarón. Y, aun así, volvió a la carga, saliendo tras ellos, al frente de sus mejores tropas, arrepentido de haberlos dejado marchar.
¿Se puede vislumbrar que el tiempo previo a la Parusía de Cristo correrá en paralelo al que precedió a la liberación de los israelitas en Egipto? ¿Se puede entender aquella liberación como una figura de la liberación que traerá el Señor a los suyos con su segunda venida a esta tierra? No sé si alguien se atrevería a afirmarlo, pero el supuesto no va fuera de camino. El Catecismo da pie a hacer esta asociación cuando denomina a la Parusía de Cristo, la “última Pascua”. Refiriéndose a la Parusía, el punto 677 contiene esta afirmación: “La Iglesia solo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua”. No parece, pues, que hacer ese paralelismo sea descabellado. Por supuesto que no hay ningún modo de probar lo que aún no ha ocurrido, pero nada impide entender a la primera Pascua como una maqueta de la última, aunque sea una maqueta rudimentaria. En lo que la Sagrada Escritura nos ha transmitido sobre la primera Pascua (primer paso del Señor que viene a liberar a su pueblo), y en lo que la misma Escritura tiene profetizado para la parusía (último paso del Señor que vendrá a liberar a su pueblo) descubrimos un esquema similar, si no igual, a pesar de sus muchas diferencias. Ese esquema es el siguiente: a) el pueblo de Dios se encuentra esclavizado, oprimido, sufriendo muerte, con riesgo de ser aniquilado, b) Dios manda a unos enviados suyos para reconvenir a los opresores, conminándoles a no seguir adelante con sus planes de esclavitud y muerte, c) endurecimiento de estos, d) purificación a través de las plagas, e) impactados por la dureza de la última plaga, los opresores consienten en liberar al pueblo de Dios, pero sin arrepentimiento ni conversión, f) cesión a las peticiones de los enviados de Dios, g) retorno a la persecución con el fin de exterminar al pueblo elegido, h) liberación definitiva por parte de Dios.
A grandes rasgos, ese es el esquema de los acontecimientos ocurridos en Egipto y ese es también el que se sigue en la gran revelación sobre la Parusía de Cristo contenida en el libro del Apocalipsis, en donde no deja de llamar la atención el hecho de la repetición de las calamidades previas a la intervención de Dios: diez plagas en Egipto y un número indeterminado en los últimos días cuyo colofón será una serie de “siete plagas, las últimas” (Ap 15, 1), con las cuales los más acérrimos enemigos de Dios no solo no se arrepentirán sino que volverán a la carga con persecuciones aún más virulentas.
Los desastres anunciados por estas plagas del Apocalipsis bien pueden corresponderse con las calamidades que sufrirá el mundo en los últimos días de los que habla Jesucristo en los evangelios de manera genérica y que son presentados como un gran cortejo apocalíptico previo a la “gran tribulación”, la angustia final, de una magnitud hasta ahora desconocida. “Habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber” (Mt 24, 21). Estas palabras de San Mateo tienen su correlato casi calcado en el evangelio de San Marcos: “Aquellos días habrá una tribulación como jamás ha sucedido desde el principio de la creación, que Dios ha creado, hasta hoy, ni la volverá a haber” (Mc 13, 19).
En los evangelios aparece con bastante claridad que en esta gran tribulación se darán al mismo tiempo el último combate de las fuerzas del mal contra los elegidos de Dios y un cataclismo, o una serie de ellos, de proporciones desconocidas hasta ese momento. A ese cataclismo el Catecismo se refiere con la expresión “sacudida cósmica”: “El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de Juicio final (cf. Ap 20, 12) después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa (cf. 2 P 3, 12-13)” (del punto 677).
¿Es para tener miedo? Por supuesto que sí, y mucho. Seamos claros y no eludamos el miedo como reacción humana natural “ante lo que se le viene al mundo”. Hemos hecho una alusión a la Pascua primera que vivió el pueblo de Israel en Egipto. No es difícil imaginar que los israelitas debieron temblar de miedo mientras que Dios pasaba por aquella tierra dando muerte a los primogénitos de los egipcios. Pero entendamos estos hechos terribles en su verdad, y, sobre todo, alejemos de nosotros cualquier asomo de castigo justiciero por parte de Dios. Dios “no es Dios de muertos, sino de vivos” (Mt 22, 32), que “quiere que todos los hombres se salven” (I Tim 2, 4) y por eso “no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él” (Jn 3, 17). Ahora bien, no permitirá jamás que su pueblo sea destruido.
Cristo podrá permitir que su Iglesia sea perseguida hasta extremos que para los hombres de cada época resulten inimaginables, pero no permitirá la muerte de su esposa, la Iglesia. La gran tribulación para la Iglesia no será otra cosa que el último asalto de sus enemigos, las fuerzas del mal, para darle muerte, pero por duro o cruento que sea, “el poder del infierno no la derrotará” (Mt 16, 18). No sabemos en qué consistirá ese combate, ni cuánto durarán los días de angustia, pero sí sabemos que “en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días” (Mt 24, 22).
¿Quiénes son “los elegidos”? Solo Dios lo sabe. Lo que se nos ha dicho es que en relación con los llamados serán pocos, porque “muchos son los llamados, pero pocos los elegidos” (Mt 22, 14). Pocos con relación a los llamados, pero muchos en términos absolutos, “una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas” (Ap 7, 9). Quienes quiera que sean, son, admítase la expresión, la niña de los ojos de Cristo, “los rescatados de la tierra” (Ap 14, 3), esos que formarán la Iglesia Santa, cuya permanencia hasta el último día está asegurada.
Cristo podrá purificarla y perfeccionarla haciéndola pasar por toda suerte de aflicciones, pero para colmarla de una gloria infinita, la misma con la que el Padre lo colmó a él. La suerte que corrió el Hijo de Dios es la misma que correrá su esposa. Volvemos a estas palabras del Catecismo antes citadas: “La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su Resurrección”.
Solo en ese contexto se puede entender y aceptar que la gran tribulación que han de sufrir los hombres, y con ellos la Iglesia, sea expresión del amor infinito con que Cristo esposo ama a su esposa, la Iglesia. Por eso la respuesta ante la venida de Cristo solo puede ser el deseo movido por el amor, ante el cual el miedo se queda sin talla, por mucho que haga sentir su fuerza. “Los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará” (Rom 8, 18), ni siquiera los de la tribulación final. No hay comparación entre lo que se pueda sufrir, por mucho que sea, y el encuentro con el amor de los amores. El dolor de la “última Pascua” cuya intensidad suponemos muy elevada, no puede ser otra cosa que una dimensión de ese amor. Del mismo modo que hoy decimos que “tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16), un día se podrá decir que tanto amó Dios a su Iglesia (y con ella y en ella al mundo) que la hizo pasar por la gran tribulación para que los últimos hombres pudieran volver los ojos a Cristo y agarrarse a Él como única y postrera tabla de salvación.
Ante la posibilidad de que nos toque vivir la Parusía, la pregunta es la misma que ante la muerte: ¿amamos a Dios? Porque si en verdad lo amamos desearemos su venida. “¿Qué clase de amor -se pregunta San Agustín- es el de aquel que teme su venida? ¿No nos da vergüenza, hermanos? Lo amamos y, sin embargo, ¿tememos su venida?” (Comentario al salmo 95). Si se trata de pasar por la muerte, el deseo de la venida de Cristo se justifica por el encuentro individual con él; en el caso de la espera de la Parusía, a ese deseo se extiende además la necesidad imperiosa que siente el justo de que acabe la presencia y la presión del mal en este mundo, que cuando llegue la Parusía alcanzará su grado extremo, significado en la expresión “abominación de la desolación”.
¿Con qué ojos mirar, pues a las diversas plagas profetizadas por el Apocalipsis, tanto las “siete últimas” como las anteriores? Como lo que son: las últimas llamadas a la conversión. Por la vía del dolor –insistimos-, ciertamente, pero entendamos también que esa es la única vía por la que volverán a Dios muchos corazones alejados y endurecidos contra Él. Y es que a sabiendas o sin saberlo, queramos o no queramos (que solemos no querer) la pedagogía y la acción salvífica de Dios pasa por aplicarle al hombre la sabiduría divina, que no es un discurso intelectual, ni una doctrina, sino un remedio práctico para la vida ordinaria. No hará falta explicar que mientras estamos en este mundo, vivimos en estado de una imperfección y una inmadurez que nos incapacita para la vida del cielo. Si queremos pasar la vida eterna junto a Dios, ser sentados a su mesa, no queda más remedio que madurar y perfeccionarse. Pues bien, ese perfeccionamiento pasa por desprenderse de los mil lazos no santos (aunque no sean malos) con que estamos atados y apegados a la vida terrena, y ese desprendimiento, por la propia naturaleza de los apegos, es un desprendimiento doloroso. Esa es la razón por la que el perfeccionamiento humano conlleva dolor y sufrimiento. Dios Padre se lo ha hecho experimentar de un modo que califican como terrible a una enorme cantidad de santos, muchos de ellos místicos, para los cuales ha sido su gran tribulación, o como han dicho algunos su “noche oscura”. Y antes que a todos ellos, a su propio Hijo, Jesucristo, pues “convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación” (Heb 2, 10).
VIII. LA ÚLTIMA SACUDIDA CÓSMICA
6) “La última sacudida cósmica” y el signo de la cruz.
Volvemos de nuevo a estas palabras tomadas del evangelio de San Mateo: “El sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del hombre.” (Mt 24, 29-30).
De todas estas cosas podemos hablar -debemos hablar- porque nos han sido reveladas, y nada hay en la revelación que sea superfluo. El conocimiento de todo lo revelado es necesidad para el hombre, aunque en este caso, por tratarse de algo excepcionalmente espantoso, “como jamás ha sucedido”, no podamos echar mano de la experiencia. El Magisterio reciente de la Iglesia no ha eludido esta profecía, aunque a falta de una mayor concreción, se ha referido a ella, diciendo que la Parusía de Cristo tendrá lugar tras “la última sacudida cósmica”. “El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de Juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa” (del punto 677 del Catecismo). [Como en otras ocasiones, también de este texto del Catecismo hemos suprimido las referencias de la Escritura con el fin de agilizar su lectura].
En la cita tomada de San Mateo se habla de “el signo del Hijo del hombre”. Al preguntarnos por ese signo (un signo que hay que entender como visible, no simbólico, y por lo tanto no necesariamente interpretable, puesto que “aparecerá en el cielo”), parece bastante razonable que no sea otro sino el signo de la cruz. ¿Cuál si no puede ser “el signo” del Hijo del hombre? A propósito de este signo hay que volver a las revelaciones privadas recibidas por Santa Faustina. Así le dijo el Señor: “Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día” (Diario, punto nº 83), palabras que, como se ve, encajan perfectamente con las que acabamos de citar de San Mateo.
San Lucas, que también habla de esta gran tribulación última, pone una mayor atención en la reacción de los hombres a quienes toque vivir este acontecimiento estremecedor: “Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria” (Lc 21, 25-27).
7) La llegada del Hijo del Hombre.
Volvemos al evangelio de San Mateo, retomándolo por el último verso que acabamos de citar. “Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con un gran toque de trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo” (Mt 24, 30-31).
Para cuando eso ocurra, ¿qué es lo que se manda hacer? Nada especial. Ponerse en pie: “Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación” (Lc 21, 28). Disponer el corazón para salir al encuentro del Hijo del hombre. Cabe suponer que quienes hayan estado suspirando por este momento, quienes hayan exclamado “¡Ven, Señor Jesús!” exultarán de júbilo. Nos imaginamos que puestos en pie saludarán la llegada del Hijo del hombre, como se saluda a Dios, con cantos de alabanza y adoración en medio de un gozo que no nos atrevemos a imaginar. El Cristo que nos da a conocer la fe, siendo el Cristo real, no se nos ha hecho visible como quiso mostrarse a Pedro, Santiago y Juan, los cuales vieron que “su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz” (Mt 17, 2). A este Cristo glorioso es al que “todas las razas del mundo verán venir” como quien es, Dios de Dios y Luz de Luz, en majestad, “sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria”.
¿Qué harán entonces los elegidos? Salir a su encuentro con el corazón henchido de gozo para reunirse él en el aire. Ese encuentro no se producirá en ningún lugar geográfico de esta tierra, sino entre las nubes del cielo. Lo podemos afirmar porque lo dice San Pablo, que parecía estar convencido de que su generación viviría la Parusía del Señor. Estas son sus palabras: “El mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar; después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor, por los aires” (I Tes 4, 16-17).
IX. EN QUÉ MOMENTO ESTAMOS
8) El problema de los tiempos.
Todo lo que Jesucristo habló acerca de la destrucción de la ciudad y el templo de Jerusalén, de los últimos tiempos, de su venida y el consiguiente Juicio final, lo unió en un solo discurso, sin referencias temporales concretas. Esto acarrea tres cuestiones que nos resultan problemáticas: a) por una parte, diferenciar lo profetizado para Jerusalén de lo dicho para el fin del mundo, b) diferenciar entre posibles fases o etapas escatológicas, y c) saber situar cada época de nuestra historia en este discurso.
Las tres tienen en común lo que podríamos llamar el problema de los tiempos, una cuestión llena de complejidad que necesita de mucha reflexión y en la que es fácil perderse. Aquí, para lo que nos interesa, nos vamos a centrar en lo que nos parece el mínimo indispensable, que es caer en la cuenta de que el problema de los tiempos es complejo por dos grandes motivos. Uno tiene que ver con el tiempo de los hombres, el otro con el tiempo de Dios.
En lo que respecta a nosotros, nos chocamos con la gran dificultad del misterio del tiempo, un misterio que no acabamos de resolver porque lo que llamamos “tiempo”, más allá de lo que pueda tener de magnitud física, más allá de una magnitud medible con relojes y cronómetros (cosa que también es), es a la vez la realidad de nuestra propia vida, sobre la cual tenemos percepciones cambiantes.
Añádase a esta dificultad otra aún mayor y es que la percepción que tenemos del tiempo nos obliga a ver la realidad y sus acontecimientos de un modo que resulta difícilmente encajable con el ver las cosas por parte de Dios, que es como las cosas son. Digo difícilmente encajable, pero más bien habría que decir irreconciliable puesto que las cosas, la realidad, no es como la vemos los hombres, sino cómo la ve Dios. En ese diálogo extenso y admirable de San Agustín con Dios Padre, que son Las Confesiones, le dice el santo a Dios: “Vemos las cosas porque son, pero son porque tú las ves”[4]. Creo que, si cambiamos por qué causal de estas palabras de San Agustín, por un como modal no hacemos traición a su pensamiento, con lo cual, parafraseando esa cita, podríamos decir que “vemos las cosas porque son, pero son como tú las ves”. Las cosas son porque Dios las ve y como Dios las ve. Por eso no tiene nada de extraño que el tiempo del hombre no sea el tiempo de Dios. Ni lo es ni se lo parece. “Para el Señor un día es como mil años y mil años como un día” (II Pe 3, 8). Esto no debería sorprendernos porque, a decir verdad, tampoco el tiempo del hombre es siempre el mismo para el propio hombre. El tiempo experimentado, el tiempo psicológico, puede estar enormemente alejado del tiempo que miden los relojes y ambos tiempos son el tiempo del hombre. Valga un ejemplo: Quince segundos de estremecimiento por un temblor de tierra duran muchísimo más que una hora de embelesamiento para dos enamorados apasionados.
¿Qué es el “tiempo de Dios”? Podría decirse que el tiempo de Dios es la aplicación de su providencia a los acontecimientos humanos. Dios, aunque por sí mismo es atemporal, no lo es en su actuar respecto del hombre. En cuanto que Dios ha dispuesto actuar en distintos momentos de la historia humana, y sobre todo, en cuanto que él mismo ha querido hacerse partícipe de esta misma historia con el hombre Jesucristo, “Dios ha entrado en el tiempo”, ha contado con esta dimensión humana, de modo parecido a como cuenta con la creación que él mismo nos ha dado. Ahora bien, una cosa es que Dios entre en el tiempo del hombre y otra cosa es que lo haga con nuestros parámetros. Dios entra en el tiempo del hombre, ciertamente, pero lo hace con su sabiduría, es decir, con sus designios, con sus disposiciones, con sus referencias, no con las nuestras.
Con las referencias temporales que nosotros manejamos, nos da la impresión de que Dios “tarda” en actuar, pero eso no pasa de ser una percepción que, como todas nuestras percepciones, está llena de limitaciones. La verdad es otra. Dios no tarda en actuar, “el Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Pero el Día del Señor llegará como un ladrón” (II Pe 3, 9).
Todas las expresiones temporales referentes a la proximidad de la Parusía hay que entenderlas desde estas palabras de la Escritura: “Dios no quiere que nadie se pierda”. Cuando leemos en la Escritura que “el Señor no retrasa su promesa” y vemos que pasan dos mil años y la promesa sigue sin cumplirse, la fe se ve sometida a prueba. Cuando habiendo creído en su Nombre y en su Palabra nos dice: “Mira, yo vengo pronto” (Ap 22, 12), y comprobamos que la Historia sigue su curso, entonces nos quedamos como quien, sin ver el fondo, entra en el agua y no hace pie. ¿Qué es esta generación?, ¿qué significan términos como “cerca”, “pronto”, “a la puerta”? ¿Qué paciencia de Dios es esa de la que habla San Pedro?
Quizá algo nos pueda ayudar la analogía de los padres humanos, que es un recurso del que Jesús echó mano en varias ocasiones para hablar de Dios Padre, por ejemplo, en su enseñanza sobre la bondad de Dios: “Si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden!” (Mt 7, 11). Pues bien, esta analogía nos puede servir para la cuestión del tiempo. Cuando una familia que tiene un niño pequeño emprende un viaje, ya sea el viaje largo o corto, a poco de salir, el niño acostumbra a preguntar “cuando llegamos”. Si el viaje dura varias horas, la pregunta se repetirá muchas veces y la respuesta “pronto” también. Si el padre maneja bien las artes del oficio de padre, irá administrando todos esos “prontos” con sabia pedagogía. El padre no miente al niño, pero como a este no deja de parecerle largo, el padre se las ingenia para hacérselo lo más llevadero posible. Pues algo parecido cabe suponer sobre el proceder de Dios con sus hijos. Jesús, después de anunciar las señales previas a su Parusía, añadió: “Cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda” (Mc 13, 29-30). “Dios, que nunca miente” (Tit 1, 2) nos dice que está “a la puerta” y a nosotros se nos antoja en una lejanía más allá de los confines del universo. “Dios [que] es la Verdad misma y como tal ni se engaña ni puede engañar” (Compendio del Catecismo, 41), dice hasta cuatro veces en el Apocalipsis “vengo pronto” y porque no entendemos su bondadosísima pedagogía, pensamos que ese pronto es un pronto indefinido y que a lo mejor no es tan pronto.
9) El papel de la Virgen María.
¿En qué momento estamos? Todas estas señales, ¿se pueden interpretar como lo que está ocurriendo en esta época? Por supuesto que sí. Muchas de esas señales las estamos viviendo hoy, acompañan nuestro hoy, del mismo modo que han acompañado el hoy de muchos cristianos en todas las épocas de nuestra historia. Decíamos en la introducción de este trabajo que entre nuestra época y el resto de los siglos de la historia de la Iglesia hay dos diferencias notables: el mensaje de la Divina Misericordia dado por el Señor a Santa Faustina como preparatorio de su Parusía y el papel que en nuestra época está desempeñando la Virgen María con sus apariciones. A la Divina Misericordia le dedicamos el punto primero, al papel de la Virgen María, el último.
Cuando hablamos de las “apariciones de nuestra época”, ¿de qué apariciones y de qué época hablamos? Nos referimos a las que habiendo tenido lugar en los siglos XIX y XX, han sido aprobadas por la Iglesia o bien están pendientes de aprobación. La primera de ellas acontece en París en 1830. Allí tienen lugar las apariciones de la Medalla Milagrosa, en las cuales la Virgen María se aparece a Santa Catalina Labouré como la Inmaculada. Las últimas apariciones a las que me refiero son las de Medjugorje, que aun no teniendo el veredicto de aprobación de la Iglesia, sí cuentan con elementos que inducen a pensar en que este será favorable, como son la autorización de peregrinaciones y la presencia permanente de un delegado papal que está tomando parte muy activa en pastoral de la Iglesia en el día a día de Medjugorje.
Entre París y Medjugorje solo hemos tenido en cuenta las de La Salette, Lourdes, Fátima, Ámsterdam, Akita y Kibeho, todas ellas aprobadas por la Iglesia por considerarlas las más populares y suficientes para nuestro propósito, pero no podemos dejar de señalar que el número de apariciones es mucho mayor. El profesor Juan Luis Bastero, teólogo y estudioso de las apariciones marianas, haciendo una recopilación de estas durante los siglos XIX y XX señala lo siguiente:
“En el siglo XIX las apariciones bien conocidas son 118 en diecinueve países. (…)
De las 295 supuestas apariciones habidas en el siglo XX hasta el año 1975, 232 no han sido aceptadas. Y la autoridad eclesiástica sólo ha reconocido las siguientes: Quito (1906), Fátima (1917), Pontevedra (1925), Tuy (1929), Beauring (1932-1933), Banneux (1933), Siracusa (1953) en Italia, Zeitung en Egipto (1968 por parte de la iglesia copta ortodoxa), Akita en Japón (1973-1981), Betania en Venezuela (1976-1984), Damasco (1977 y 1982), Kibeho en Ruanda (1981-1989), San Nicolás en Argentina (1983-1987), Mazzano (1986) en Italia”[5].
9.1 Dos errores que se repiten. Al igual que con la Parusía, hay dos errores de signo contrario y extremos que siempre encontramos en torno a las apariciones de la Virgen; por una parte, una credulidad de tipo fideísta, que lleva a quienes caen en este error, a aceptar como verdadera cualquier noticia sobre supuestas apariciones, sobre todo si vienen acompañadas de algún mensaje de tintes apocalípticos, diga lo que diga la Iglesia. Para estos la Virgen se aparece en tal o cual sitio porque sí, sin necesidad de más razones.
Por contra, está el error de quienes niegan no solo que la Virgen se haya aparecido en el pasado o lo esté haciendo en el presente, sino la posibilidad de que pueda hacerlo. Estos cuentan a su favor con el argumento de que la fe en las apariciones marianas no es necesaria para salvarse, ya que la no aceptación no es materia de pecado, aunque esas apariciones cuenten con un dictamen de sobrenaturalidad favorable por parte de la Iglesia. Es un argumento cierto, pero no pasa de ser un argumento-refugio, ya que la razón última es “porque no”, es decir, la misma que en el error anterior, pero de signo contrario. El argumento de que no hay pecado si no se aceptan también vale para los primeros, porque también es verdad que no peca quien las acepta, siempre que no se conduzca contra alguna prohibición de la Iglesia.
Mi opinión es que los hijos de la Iglesia debemos obrar de acuerdo con lo que diga la Iglesia. Eso significa que, si la Iglesia declara unas apariciones como no verdaderas, debemos abstenernos de concederles ningún crédito, de dedicarles tiempo y menos aún participar en actividades relacionadas con su propagación. Y, al contrario, si declara que le consta la veracidad de las mismas, aunque no sea materia de fe obligatoria, haremos bien en dejarnos llevar por la mano de la Iglesia, que acostumbra a promover el culto a Dios a través de los lugares y los mensajes de las apariciones con toda suerte de medios y actividades pastorales: oraciones, predicación, peregrinaciones, audiovisuales, libros, etc.
9.2 Lo extraño no es que la Virgen se aparezca, sino que no lo hiciera. María recibió de Jesús el encargo de ser y ejercer como madre de la Iglesia. Y toda maternidad pasa siempre por la preocupación por el bien de los hijos y la solicitud hacia ellos. A San Bernardo le debemos una preciosa oración mariana en la cual reconocemos que jamás se ha oído decir que la Virgen haya dejado de atender los ruegos de sus hijos.
Como respuesta a esta vocación de madre, la Virgen María ha ido tomando parte en los acontecimientos de la vida de los hombres desde el mismo momento en que recibió ese encargo al lado de la cruz. Ahora bien, hay una diferencia notable entre las intervenciones de la Virgen a lo largo de los siglos con las de los dos últimos siglos. A lo largo de la historia la Virgen se ha aparecido en momentos críticos puntuales en la vida de tal santo, de tal familia, de un pueblo o una nación, o incluso de la cristiandad europea. Especialmente en España, “tierra de María”, tenemos una colección interminable de intervenciones de la Madre del cielo para resolver cuestiones problemáticas concretas ante las que los hombres se ven totalmente incapacitados. La primera de ellas es la aparición al apóstol Santiago a orillas del Ebro, antes incluso de su Asunción al cielo, para animar la evangelización de esta tierra nuestra, refractaria, como casi todas a la entrada del evangelio. Muchas de estas acciones milagrosas han quedado envueltas en piadosas leyendas, otras, en cambio, están bien documentadas. Pocos son los pueblos que no cuentan con una advocación propia de la Virgen, ligada a una acción sobrenatural benéfica por parte de la Virgen. Y algo muy parecido, aunque sea con menor intensidad que en España, ocurre en el resto del mundo católico.
De nuevo acudimos al profesor Bastero de Eleizalde, quien señala que “según los datos que en la actualidad poseemos, en la Historia de la Iglesia se acercan al millar las apariciones marianas de las que se tienen datos fehacientes. Hablando más en concreto, diremos que, hasta el año 1400, las apariciones documentadas son relativamente pocas: 168 aproximadamente. Esta cifra tan exigua no se debe a que no hayan existido en mayor cantidad, sino a la falta de documentos que las acrediten. Desde 1400 a 1600 hay 209 apariciones bien documentadas en veintiséis países, especialmente en Europa. Entre 1600 y 1800 hay 131 apariciones en veinticuatro países”[6].
Pero nuestra época es distinta. En las apariciones de los dos últimos siglos la Virgen no viene a librar de aflicciones concretas, ante las cuales sus hijos se encuentran impotentes (invasiones, epidemias, catástrofes naturales, etc.), sino para traer avisos y mensajes dirigidos a toda la humanidad.
Los estudiosos de las apariciones de la Virgen María vienen a coincidir en observar que aunque cada aparición tiene su propia singularidad, el mensaje central de todas ellas es el mismo. Según el mariólogo y escritor italiano Diego Manetti[7], hay dos asuntos que se repiten en todas las apariciones de estos dos últimos siglos, una especie de doble hilo conductor que las unifica a todas ellas: uno es la petición de conversión dirigida a toda la humanidad, dado el creciente alejamiento de esta respecto de Dios; el otro es una llamada de atención hacia el privilegio inmaculista de su propia persona.
Puede entenderse así, ciertamente, pero en realidad yo no veo dos hilos conductores sino uno solo, que es un toque de atención, siempre de contenido idéntico, que Dios nos está prodigando a través de esta mujer única, singularísima, la Virgen María, madre suya y madre nuestra, refrendándolo con milagros portentosos: curaciones inexplicables, anuncios proféticos, como el de la II Guerra Mundial, signos en el cielo como esa danza del sol en Fátima, atestiguada por decenas de miles de personas, muchas de ellas no creyentes, etc.
Por lo que respecta a sus mensajes, todas las palabras y anuncios que la Iglesia acepta como dados por Nuestra Madre, merecen ser correspondidos con las mejores disposiciones de que seamos capaces, hasta donde pueda llegar nuestro aprecio y esmero, todas merecen una atención exquisita, ya sean palabras de reconvención, como son sus insistentes llamadas a la conversión, ya sean los avisos de tinte apocalíptico con que a menudo las ha acompañado.
A las personas de fe debería bastarnos con lo que la Iglesia dice y enseña. Ella tiene el poder de atar y desatar dado por Jesús, y cuando después de haber examinado detenidamente los mensajes atribuidos a la Virgen, después de haber procedido con la cautela y con el rigor que la caracterizan, después de haberse asegurado contra posibles errores… su veredicto es que los fenómenos dados en tales lugares son de origen sobrenatural, a la sencillez que la fe requiere, no le deberían quedar hueco para la duda. ¡Y aun así, la Iglesia no obliga!
Ahora bien, además de la aceptación que procede de la aprobación de la Iglesia, no está de más poner de nuestra parte, pidiéndole a nuestro entendimiento que aporte la cuota de luz que le corresponda. Que los hombres aportemos la racionalidad que podamos no es un capricho sino una obligación moral. En el evangelio el Señor nos manda expresamente que interpretemos los signos de los tiempos. Encogerse de hombros ante este mandato es exponerse a una sentencia de hipocresía por parte suya.
“Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: «Va a caer un aguacero», y así sucede. Cuando sopla el sur decís: «Va a hacer bochorno», y sucede. Hipócritas: sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente?” (Lc 12, 54-56), “¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y no sois capaces de distinguir los signos de los tiempos? (Mt 16, 3).
Vengamos, pues, al tiempo presente y tratemos de entender alguna cosa de él, con la intención de referirlo a las apariciones marianas y a ese hilo conductor de todas ellas, y así poder justificar el epígrafe con el que hemos titulado este punto 9.2: “Lo extraño no es que la Virgen se aparezca, sino que no lo hiciera”.
Respecto de Dios, el tiempo presente, se viene caracterizando por un alejamiento cada vez mayor, y no es un alejamiento indiferente, sino deliberado y hostil que se manifiesta en una persecución creciente de los cristianos, y especialmente de los católicos, en todos los continentes y casi en todos los países. Esta persecución reviste formas diversas, desde el martirio a la confusión interna desde las filas de la propia Iglesia, pasando por los ataques a la libertad religiosa, el silencio, las campañas difamatorias, etc[8].
Al margen de esto (o no tan al margen) es un hecho que muchos de los hombres de hoy no quieren tener cuentas con Dios o se oponen abiertamente contra el hecho religioso. Las fuentes son múltiples para cualquier observador que se interese por el tema: iglesias prácticamente vacías, aumento estadístico de los que se declaran agnósticos y ateos, actos de profanación contra la Sagrada Eucaristía, vandalismo contra templos e imágenes, etc. Pero vengamos solo a la cuestión del rechazo no violento. El pecado no es de desmemoria, sino de indiferencia y oposición. No es que el hombre contemporáneo del mundo occidental no quiera saber de Dios, es que ha decidido querer ignorarlo. No es una cuestión de olvido, sino de reclusión de Dios al silencio por parte del hombre, ha decidido mantenerlo oculto, relegado en el trastero del entendimiento. No puede matarlo porque eso no lo tiene a su alcance, pero sí ha declarado su muerte social, primero con la negación (ateísmo), después con el mutismo.
Siendo el hombre un ser religioso por naturaleza, ¿cómo hacer para que deje de tener la querencia natural de dirigir su pensamiento a Dios? La respuesta es interfiriendo en su capacidad para razonar. Para conseguir que el hombre actúe en un determinado sentido, primero hay que hacerse con su intelecto, hay que domesticarlo, inhibiendo en él la luz natural de la inteligencia con otras luces, o lo que es lo mismo, sustituyendo al Dios verdadero por ídolos embusteros. Los adelantados en esta tarea son los pensadores. Hace doscientos años los pensadores eran sobre todo los filósofos y literatos (poetas, novelistas, dramaturgos). Sin abandonar esos campos tradicionales, los pensadores de hoy han ido extendiendo su acción a todas las parcelas desde donde la tecnología permite ejercer influencia: publicidad, educación de masas, actividades de ocio, medios de comunicación, redes sociales. Las estrategias varían según los medios, pero el objetivo es el mismo: hacerse con el pensamiento, tarea que no se puede hacer si antes el pensador no se apropia del lenguaje.
Los frutos de los hombres son nuestras obras, pero nuestras obras son la consecuencia necesaria de nuestras ideas, de nuestros criterios. El hacer es posterior al pensar y depende de él. Quien conquiste el árbol del pensamiento tiene asegurados los frutos que producirá ese árbol[9].
Echemos ahora un vistazo al mundo del pensamiento. Hasta el siglo XIX, el cristianismo, no sin muchas dificultades, había impregnado la filosofía y en general la cultura occidental. La filosofía y la literatura cristianas, a pesar de no pocos zarpazos recibidos en contra, mal que bien, habían ido nutriendo las mentes y los corazones de los bautizados bajo el amparo y el liderazgo de una Europa cristiana. Pero a finales del siglo XVIII ocurrirán unos hechos que cambiarán la historia contemporánea. Son las revoluciones atlánticas: En Europa, la revolución francesa; en América, la independencia de los Estados Unidos. A estas dos de carácter intelectual y político hay que añadir otra revolución, también atlántica, de tipo sociológico, la revolución industrial, que va a modelar el modo de vida de sociedades enteras. De estas revoluciones, la francesa de 1789 es el gran hito que los historiadores han tomado para señalar el comienzo de nuestra época, la todavía llamada “edad contemporánea”, y si hubiera que elegir un símbolo para ellas, bien se podría tomar el de la Estatua de la Libertad, no por casualidad, regalo de Francia a los Estados Unidos.
A partir de entonces, en un proceso acelerado, la Iglesia verá perdido su liderazgo intelectual. Cuando se examinan los movimientos filosóficos y literarios más influyentes que se dan en Europa, y también en Estados Unidos, a partir de esas revoluciones, la consecuencia salta a la vista: no es extraño que los hombres, influidos por tales filosofías, se alejen de Dios; al contrario, ese alejamiento y hostilidad es justamente el logro esperado de tal siembra de ideas.
¿Y la Iglesia qué hace? La Iglesia hace lo que puede. Los papas no dejan de hablar alto y claro mostrando la verdad de Dios y del hombre frente a los errores que tratan de deformar esa verdad por varios frentes: filosófico, laboral, político, económico, social. Encíclicas como la Quanta cura, (más el Syllabus que la acompañó) del beato Pío IX, o la Rerum novarum y la Aeterni Patris de León XIII, son documentos proféticos. Denuncian errores y abren caminos al pensamiento y a la acción. Aunque solo sea de pasada hay que hacer mención del propósito manifestado en la Aeterni Patris de recuperar el pensamiento y la figura de Santo Tomás de Aquino, que había quedado ensombrecido por desprecio de los nuevos filósofos, y hay que señalar también el contrapeso que significó la Rerum novarum frente a las ideas de Carlos Marx.
En esta época, la Iglesia reaccionó, ciertamente, pero ahí estaba la raíz del problema, en que había pasado de la acción a la reacción, que fue el único papel que pudo desempeñar tanto en el siglo XIX como en el XX, un papel al que se vio relegada por las fuerzas intelectuales y políticas contrarias al evangelio. De llevar la delantera intelectual, cultural, social y política, pasó a la reacción, es decir, pasó a ser la reaccionaria. Y así seguimos, es verdad que, con altibajos, pero sin mudar la tendencia de rechazo y apartamiento de Dios.
En este contexto hay que entender en mi opinión las repetidas apariciones marianas de los siglos XIX y XX. Frente a la pérdida del influjo cristiano en las mentes de los hombres, la Virgen trae en todas sus apariciones una petición urgente de conversión. ¿Y qué es la conversión sino un vuelco en la manera de pensar, en los criterios, las ideas, las modas intelectuales? Nada nuevo ya que la llamada a la conversión es evangelio puro. Se podría aplicar aquí el dicho medieval non nova sed nove. Nada nuevo, pero sí nuevamente tratado. El mismo mensaje de conversión del evangelio dicho y vuelto a decir.
Predicar la conversión fue el trabajo de Juan el Bautista para preparar el camino a la primera Parusía. Ese fue también el contenido de la primera predicación de Jesús en los comienzos de su vida pública, según nos cuenta San Marcos en su evangelio. Las primeras palabras que salen de la boca de Jesús en ese evangelio son estas: “Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1, 15). Esa es la misma llamada que se repetirá en los comienzos de la Iglesia. Cuando los que han oído el discurso de San Pedro el día de Pentecostés, con el corazón traspasado “preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos?, Pedro les contestó: «Convertíos…»” (Hch 2, 37-38). San Pablo en su Carta a los Romanos será aún más explícito: “No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente” (Rom 12, 2).
Y esa es la llamada para la próxima Parusía que rezuma en todas las páginas del mensaje de la misericordia divina dada por el Señor a Santa Faustina Kowalska.
Ahora bien, entendamos la conversión en su verdad. Convertirse es sustituir un modo de pensar antiguo por otro nuevo, ciertamente, pero hay que tener en cuenta que el pensamiento está siempre en acción. La mente del hombre es recurrente, incesante, el hombre no puede dejar de pensar como no puede dejar de respirar. Si hay que cambiar de forma de pensar, las ideas que hasta ahora eran tenidas como válidas o normales deben ser sustituidas por otras. Cambio de mentalidad sí, ¿pero mirando a quién? A la Virgen Inmaculada. A la que siendo de nuestra misma condición humana, se nos ofrece como modelo de persona humana sin pecado.
A mi modo de ver hay un solo hilo conductor en las apariciones marianas. Este: “Hombre, vuélvete a Dios, conviértete mirando a la Inmaculada”. ¿De verdad se pueden considerar cosas extrañas y raras estas intervenciones del cielo, estas llamadas de atención a través de la Virgen Inmaculada? La prudencia de la Iglesia siempre ha atemperado y canalizado los efluvios colectivos, por otra parte, del todo comprensibles, ante apariciones sobrenaturales, sobre todo si vienen acompañadas de milagros y otros fenómenos que no tienen explicaciones conocidas. Pues acojámonos a la prudencia de esta madre sapientísima que es la Iglesia sin salirnos de sus cauces, pero sin desestimar las ayudas que se nos mandan desde lo alto.
Por eso, llegados a este punto lo mejor que podemos hacer es aparcar opiniones y acudir al Magisterio de la Iglesia sobre la Inmaculada. El texto que vamos a transcribir es un poco largo, pero merece la pena. Con él ponemos fin a nuestras reflexiones. Pertenece al punto 19 de la encíclica Ineffabilis Deus, del beato papa Pío IX, en la que definió el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Con este punto, que es el siguiente a la definición dogmática, el papa terminaba una encíclica que es un antídoto contra todos los miedos y un precioso canto a la esperanza escatológica.
Sentimos firmísima esperanza y confianza absoluta de que la misma santísima Virgen, que toda hermosa e inmaculada trituró la venenosa cabeza de la cruelísima serpiente, y trajo la salud al mundo, y que gloria de los profetas y apóstoles, y honra de los mártires, y alegría y corona de todos los santos, y que refugio segurísimo de todos los que peligran, y fidelísima auxiliadora y poderosísima mediadora y conciliadora de todo el orbe de la tierra ante su unigénito Hijo, y gloriosísima gloria y ornato de la Iglesia santa, y firmísimo baluarte destruyó siempre todas las herejías, y libró siempre de las mayores calamidades de todas clases a los pueblos fieles y naciones, y a Nos mismo nos sacó de tantos amenazadores peligros; hará con su valiosísimo patrocinio que la santa Madre católica Iglesia, removidas todas las dificultades, y vencidos todos los errores, en todos los pueblos, en todas partes, tenga vida cada vez más floreciente y vigorosa y reine de mar a mar y del río hasta los términos de la tierra, y disfrute de toda paz, tranquilidad y libertad, para que consigan los reos el perdón, los enfermos el remedio, los pusilánimes la fuerza, los afligidos el consuelo, los que peligran la ayuda oportuna, y despejada la oscuridad de la mente, vuelvan al camino de la verdad y de la justicia los desviados y se forme un solo redil y un solo pastor.
Escuchen estas nuestras palabras todos nuestros queridísimos hijos de la católica Iglesia, y continúen, con fervor cada vez más encendido de piedad, religión y amor, venerando, invocando, orando a la santísima Madre de Dios, la Virgen María, concebida sin mancha de pecado original, y acudan con toda confianza a esta dulcísima Madre de misericordia y gracia en todos los peligros, angustias, necesidades, y en todas las situaciones oscuras y tremendas de la vida. Pues nada se ha de temer, de nada hay que desesperar, si ella nos guía, patrocina, favorece, protege, pues tiene para con nosotros un corazón maternal, y ocupada en los negocios de nuestra salvación, se preocupa de todo el linaje humano, constituida por el Señor Reina del cielo y de la tierra y colocada por encima de todos los coros de los ángeles y coros de los santos, situada a la derecha de su unigénito Hijo nuestro Señor Jesucristo, alcanza con sus valiosísimos ruegos maternales y encuentra lo que busca, y no puede, quedar decepcionada.
CONCLUSIÓN
Por nuestra parte, nada más, pero la Palabra de Dios nos puede ayudar a concluir estas páginas con un texto tomado del final de la segunda carta de San Pedro. Dice así:
El Día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y la tierra con cuantas obras hay en ella quedará al descubierto. Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, ¡qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta, mientras esperáis y apresuráis la llegada del Día de Dios! Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos y una tierra nuevos en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él, intachables e irreprochables, y considerad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación, según os escribió también nuestro querido hermano Pablo conforme a la sabiduría que le fue concedida; tal como dice en todas las cartas en las que trata estas cosas. En ellas hay ciertamente algunas cuestiones difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tergiversan como hacen con las demás Escrituras para su propia perdición.
Así pues, queridos míos, ya que estáis prevenidos, estad en guardia para que no os arrastre el error de esa gente sin principios ni decaiga vuestra firmeza. Por el contrario, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él la gloria ahora y hasta el día eterno. Amén. (II Pe 3, 11-18).
[1]SCHÖNBORN, C. (1997). Amar a la Iglesia, p. 177. (Madrid, B.A.C).
[2]POZO, C. (1975). Comentario teológico a la Profesión de Fe de S.S. Pablo VI, p. 220. (Madrid, B.A.C, 2ª edición).
[3]En la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que es la que venimos manejando, en el evangelio de San Lucas hay una variación que nos parece irrelevante: no dice “se levantará” sino “se alzará”.
[4]SAN AGUSTÍN. Las Confesiones, XIII, 38.
[5]BASTERO DE ELEIZALDE, J.L. (2011) Apariciones marianas: praxis y teología en SCRIPTA THEOLOGICA, vol. 43, pp. 349 y 350.
[6]Ib., p. 349.
[7]“¿Por qué la Virgen se ha aparecido tanto en poco más de un siglo? El doble hilo conductor de las apariciones modernas” 6 de junio de 2018. https://carifilii.es/por-que-la-virgen-se-ha-aparecido-tanto-en-poco-mas-de-un-siglo-el-doble-hilo-conductor-de-las-apariciones-modernas
[8]Cfr. Informe de Libertad Religiosa 2018 de la Fundación Pontificia AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA-ACN ESPAÑA. https://religious-freedom-report.org/es/home-es/
[9]Así escribe el papa León XIII al comienzo de Aeterni Patris: “Si alguno fija la consideración en la acerbidad de nuestros tiempos, y abraza con el pensamiento la condición de las cosas que pública y privadamente se ejecutan, descubrirá sin duda la causa fecunda de los males, tanto de aquellos que hoy nos oprimen, como de los que tememos, consiste en que los perversos principios sobre las cosas divinas y humanas, emanados hace tiempo de las escuelas de los filósofos, se han introducido en todos los órdenes de la sociedad recibidos por el común sufragio de muchos. Pues siendo natural al hombre que en el obrar tenga a la razón por guía, si en algo falta la inteligencia, fácilmente cae también en lo mismo la voluntad; y así acontece que la perversidad de las opiniones, cuyo asiento está en la inteligencia, influye en las acciones humanas y las pervierte”.