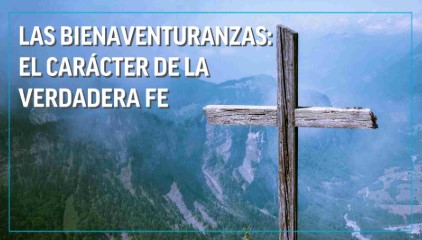Demasiados cristianos ignoran la importancia de las leyes en la construcción de las mentalidades modernas. En la medida que los acuerdos morales fundamentales de la sociedad se han atomizado, mayor importancia han cobrado las leyes para forjar la idea de lo que está bien y de lo que no lo está. Esto y la proliferación decisiva de legislaciones que persiguen formatear nuestras mentes, entrar en los dormitorios, forjar sentimientos, ordenar las vidas familiares, han determinado que los hombres y mujeres tiendan a vivir de acuerdo con lo que les dicen estos marcos legales, surgidos en gran medida de un pensamiento totalmente opuesto a la visión de Dios sobre el mundo, expresada por Jesucristo.
No tiene nada de extraño. Sucede en todos los órdenes de la vida. Si observamos como se aplican y desarrollan dos juegos de equipo que tienen un origen común, el rugbi y el futbol, nos daremos cuenta de la distancia que hoy les separa, no solo en su forma de jugar, sino también de pensar lo que es el juego y comportarse. Es así porqué surgen de reglas que se han ido diferenciando a lo largo del tiempo y han acabado por marcar a sus seguidores.
Las del fútbol están pensadas para aceptar la doblez, el engaño, la marrullería, donde la protesta sistemática y la falta de respeto de los jugadores es norma. Lo que mejor resume y expresa esta concepción es la llamada falta táctica, que se utiliza para interrumpir el juego y evitar la ventaja del adversario.
Esto es algo inconcebible en el rugby donde todo está dirigido a procurar la continuidad del juego. Aquellas posibilidades, digamos extradeportivas en el fútbol, son posibles porque la reglamentación lo permite. La mayoría de las sanciones son inocuas, nada proporcionales y favorecen la interrupción del juego mediante faltas.
Las sanciones máximas, la expulsión y el penalti, son de uso muy limitado porque entrañan un grave perjuicio. En el rugbi una mayor gama de recursos penalizadores desincentiva el uso de recursos extradeportivos. La disciplina y el respeto son mucho mayores, y el árbitro es realmente una autoridad indiscutida. Su papel es distinto. En un caso es un juez distante que sólo interviene en el momento que se produce la infracción. En el rugby es quien realmente dirige el juego, interviniendo de forma continua para darle fluidez dentro del respeto a las normas. Sus advertencias verbales mientras se está jugando son frecuentes, y sus intervenciones cuando se detiene el juego se basan en la explicación y en la pedagogía.
Todo esto ha construido dos tipos de público. En el fútbol existe una minoría, pero bien destacada de hooligans, de tifosi, que pueden llegar a la agresión física. Entre el público abunda el insulto sistemático hacia el otro equipo, el griterío contra el árbitro.
Todo ello es impensable en los campos de rugby, donde las aficiones de los equipos rivales conviven entremezcladas junto con la cerveza, sin mayores problemas. También se grita, pero básicamente para aplaudir y animar al propio equipo; difícilmente para descalificar al otro, y aún si esto se produce, se refiere a una jugada concreta de un jugador que a su juicio ha practicado el juego sucio. Los insultos son infrecuentes, y en muchos casos, sobre todo en los campos pequeños, son descalificados por los propios aficionados. Sin caer en el mito, se puede decir que en buena medida aún impera el trasfondo que se enseña en las escuelas de rugby de calidad: no se juega contra el otro equipo, sino con el otro equipo, porque su presencia es necesaria para que puedan dedicarse a aquello que les gusta.
El resultado de estas normas y prácticas ha sido la formación de dos comunidades de aficionados sustancialmente distintas. Una, la del rugbi, dotada de una gran capacidad educadora para los jóvenes. Otra, el fútbol, hace con frecuencia lo contrario. Solo hace falta recordar los múltiples incidentes los domingos y sábados, cuando se juegan los partidos infantiles, promovidos por algunos padres que se comportan como verdaderos salvajes.
Pues bien, esto mismo sucede con las leyes, que acaban determinando la forma de ver y vivir la vida. No sucede de un día para el otro, pero sí acaba sucediendo. Es el caso de la legalización del matrimonio homosexual, que ha cristalizado y configurado la deriva inicial que ya tenía esta institución en nuestra época, dejándola reducida a un proyecto de vida en común ya guiado básicamente por el deseo sexual. Esto nunca ha sido el matrimonio. Al establecerlo por ley ha provocado su caída en barrena.
El coste para la sociedad es enorme y acumulativo, y aún es mayor la pérdida de felicidad y el sufrimiento de las personas. Algo parecido sucederá con la eutanasia que, junto con el asentado aborto, determinan las mentalidades que acabaran definiendo en la consideración pública lo que son vidas que no merece la pena ser vividas.
Ante estas evidencias tan grandes no se entiende la resistencia generalizada de los cristianos y en buena medida de la institución eclesial en muchas diócesis, para actuar colectivamente como cristianos -lo que no significa que no sea conjuntamente con quienes comparten el objetivo- para conseguir que las leyes reflejen mucho mejor la visión que Dios tiene sobre nosotros y que no ha sido claramente explicado por Jesús.
Algo ciega a esta necesaria percepción de la realidad y no es ciertamente el Espíritu Santo, sino más bien todo lo contrario.
Las leyes acaban determinando la forma de ver y vivir la vida Compartir en X