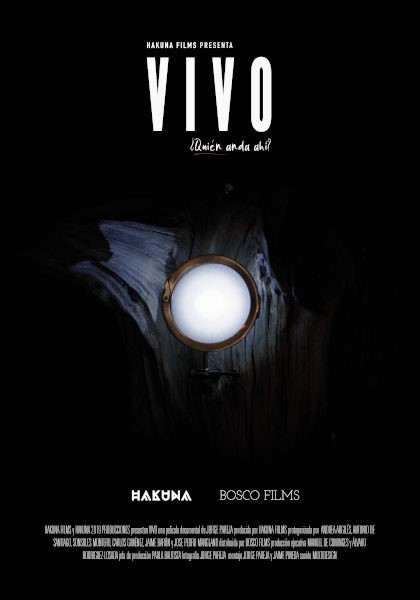Me cuesta hablar desde este lado de la trinchera. Tal vez sea ese el pecado compartido de nuestro tiempo, el de observar la devastación desde una distancia segura. Es más sencillo hacer frente a la guerra con la mirada distante de quien no la ha vivido, de quien se limita a otear los ecos de lo que otros sufren. Pero, a decir verdad, la obligación de ser testigo y de alzar la voz ante la indiferencia me obliga a dar este paso. Aquí me encuentro, como espectador en este mundo que, sin querer, sigue celebrando la guerra sin nombre ni razón.
Al volver a ver la película Senderos de Gloria, o Paths of Glory en su titilo original, no pude evitar preguntarme, como nunca antes lo había hecho, qué estamos defendiendo realmente. ¿Qué atacamos? ¿De qué manera nuestras batallas cotidianas se asemejan, en su absurdo y su dolor, a aquellas luchas sin fin que Kubrick presenta en su película?
La guerra no es solo un enfrentamiento físico, sino un conflicto de conciencias, de valores distorsionados, de sueños rotos. En las trincheras, como en el cine, la verdad no se ofrece en bandeja; se desvela lentamente, como una herida que arde y que no puede cerrarse. El guion, con su sutileza de puñal, nos sacude, desnudando la soberbia de aquellos que juegan con el destino ajeno sin ensuciarse las manos.
Kubrick no busca respuestas fáciles. No hay gloria aquí, solo un vacío que nos atraviesa, como un eco de algo mucho más grande que nuestra capacidad de comprender. Nos muestra la guerra no como un acto heroico, sino como una condena irremediable, una farsa cruel que reduce las pasiones humanas a frías cifras, a estadísticas sin alma. La frase del oficial Dax, personaje interpretado por el emblemático Kirk Douglas, resuena aún más hoy que nunca: «El patriotismo es el último refugio de los canallas». Y es que, ¿qué es la guerra sino la exaltación del egoísmo disfrazado de virtud? En el campo de batalla, los ideales se pervierten. La bandera se convierte en un estandarte de muerte, no de unidad. La nobleza del sacrificio se pudre al sol de la indiferencia.
La ironía, tal vez, está en que la verdadera batalla no se libra en el campo, sino en la mente de aquellos que deben decidir qué defender y qué atacar.
Lo que Kubrick retrata, al fin y al cabo, es una lucha entre mundos irreconciliables: por un lado, los generales y sus dogmas vacíos, mirando la guerra como una operación matemática, y por otro, los soldados, carne de cañón, que solo tienen un deseo: sobrevivir, regresar a casa, abrazar una vida que les ha sido robada por un sistema que no los ve. Son los verdaderos héroes, los olvidados. En sus ojos, vemos el valor de la vida. En los ojos del oficial Dax, el valor de la humanidad, esa que la guerra, en su desmesura, parece arrebatar. La ironía, tal vez, está en que la verdadera batalla no se libra en el campo, sino en la mente de aquellos que deben decidir qué defender y qué atacar.
El final de la película es la imagen de una despedida silenciosa, una pausa cargada de más significado que mil discursos. La cámara se detiene en una taberna sombría, donde los soldados franceses, rotos por la visión de la muerte, buscan consuelo en el alcohol. En medio de ese abismo, una joven prisionera alemana, con el miedo marcado en su rostro, comienza a cantar «Der treue Husar» (El húsar fiel), una canción popular alemana del siglo XIX que narra la triste historia de un soldado que pierde a su amada durante la guerra. Al principio, su voz temblorosa provoca indiferencia y burlas, pero, poco a poco, la melodía desarma los corazones endurecidos. Los soldados, por un momento, dejan atrás el odio y el dolor, y en sus voces se mezcla la memoria de sus madres, de sus mujeres, de sus hijos. Todos tararean la canción y lloran. Dejan de ser soldados para volver a ser hombres, para volver a ser niños.
Un acto de respeto hacia aquellos que luchan sin recibir el reconocimiento que merecen.
«Déjelos un poco más», dice el oficial Dax, y con esas palabras se despide de todo lo que la guerra es: una obsesión por la victoria que nunca cuenta los costos reales. Es un acto de respeto, pero también de rendición ante la farsa de todo el conflicto. Un acto de respeto hacia aquellos que luchan sin recibir el reconocimiento que merecen. El último eco de humanidad en un universo que sigue girando bajo la misma condena.
La guerra no es heroica. Es solo un velo que cubre la podredumbre de una sociedad que sigue creyendo que la victoria se mide en cadáveres, en números, en estandartes y banderas. Senderos de Gloria no ofrece respuestas, solo preguntas. Y esa es la mayor crítica: la guerra, en todas sus formas, no tiene sentido. Si algo he aprendido, es que las guerras del presente, las que se libran en silencio, a menudo son las más destructivas, las que no se ven, las que no tienen un final. Estamos luchando contra algo que ni siquiera queremos ver, algo que hemos dejado crecer en la indiferencia.
¿De qué manera nuestras batallas cotidianas se asemejan, en su absurdo y su dolor, a aquellas luchas sin fin que Kubrick presenta en su película? Compartir en X