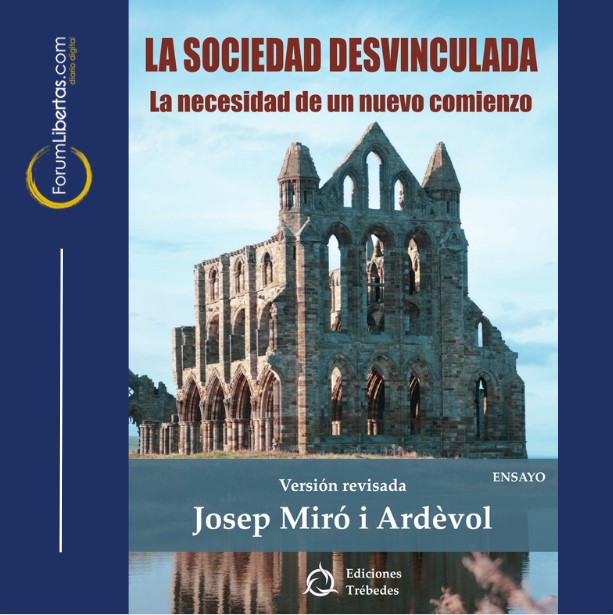La Ilustración y su desarrollo histórico, la modernidad, ha enmarcado la historia de Occidente desde bien entrado el siglo XVIII, creando con su dinámica una ruptura decisiva con nuestra tradición cultural que se nutre de dos orígenes de alcance universal distintos y singulares.
Uno es el pensamiento filosófico desarrollado en la Grecia clásica: Sócrates, Platón, Aristóteles, incluso antes que ellos la concepción pitagórica y, más atrás todavía, la épica homérica. Se trata de una forma específica de entender el ser humano caracterizada por una teoría objetiva de la razón que da sentido al ser humano.
El cristianismo, la gran novedad que significó la predicación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, fue la otra gran fuerza del pensar y creer, dotada de una vinculación fuerte con el monoteísmo judío. La fe cristiana desarrolló una cultura que ensamblaba dos concepciones a priori inconmensurables en sentido filosófico, como sucedía con el monoteísmo teocrático judío y la filosofía griega. El cristianismo realizó esta síntesis creativa en dos grandes ocasiones. La primera, a lo largo de los cuatro primeros siglos de nuestra era, y otra vez en el siglo XI.
En dicha ocasión de la mano de una sola persona, el extraordinario Tomás de Aquino[1], que asumió la aparentemente imposible tarea de conciliar las causas de un gran conflicto cultural entre la teología agustiniana, hegemónica desde el siglo V, y la recuperada filosofía aristotélica, que amenazaba con escindir la cristiandad occidental. El desarrollo múltiple de estas fuentes es lo que configura nuestra tradición cultural, que probablemente tiene en Charles Taylor y en su monumental Fuentes del Yo. La Construcción de la Identidad Moderna, uno de los autores que mejor interpretan todo este complejo proceso.
La idea tópica de que la modernidad se caracteriza por introducir el paradigma de la razón en la sociedad occidental es un equívoco formidable.
Es evidente que no se trata del surgimiento de la razón ex novo sino de otra cosa: la sustitución de la razón objetiva por la instrumental y, ligado a ello, el carácter superfluo de Dios. Ya he subrayado el carácter fundamental de esta cuestión al tratar de la naturaleza de la desvinculación, pero vale la pena insistir en ello por la escasa conciencia que existe sobre este proceso de sustitución.
La razón instrumental considera que lo que hace razonable un acto es la capacidad de clasificación, conclusión y deducción, y esto tiene que ver con los medios y los fines. Poco importa si son o no razonables, porque se da por descontado que lo son en un sentido subjetivo y en relación con los intereses del sujeto. Esta es la causa de la fragmentación de la cultura moderna, y constituye una de las raíces de la desvinculación. Esta idea de la razón significa un cambio radical con la concepción clásica que caracteriza nuestra cultura. La de que la razón no es solo conciencia individual, sino también articulación con el mundo, la naturaleza y el sentido de la vida. El resultado es la confusión de la postmodernidad y el rechazo de todo relato global. «El giro cultural fruto de la postmodernidad y el posestructuralismo ha tenido como resultado la deslegitimación de cualquier explicación de la realidad atribuida a las generaciones anteriores que impliquen… “narrativas totalizadoras”[2]», es decir, explicaciones con la pretensión de definir un sentido último, un modelo del «deber ser».
La modernidad comportó cambios que resultaron beneficiosos, como la alfabetización generalizada fruto de la expansión de la enseñanza obligatoria. El progreso económico y técnico significó la posibilidad de una vida privada más satisfactoria, cómoda y segura. Ambos factores produjeron una eclosión cultural; más ediciones de libros y periódicos, nuevos medios para la expresión artística como el cine y la fotografía, en definitiva, el inicio del consumo cultural. Todo ello junto con mayores posibilidades de movilidad social en función de los ingresos.
Las personas se comunicaron más y mejor, y buena parte del mundo vivió hasta la I Guerra Mundial un importante proceso de globalización
Se generalizaron mayores márgenes de libertad, no solo por el marco institucional, sino también, y de manera especial, por el crecimiento de las ciudades y el creciente anonimato de las multitudes. El surgimiento de un nuevo protagonista social, la clase obrera, generó nuevas dinámicas también en el campo cultural. La revolución de las comunicaciones, el cableado submarino, el telégrafo, el teléfono y la radio facilitaron una más rápida difusión de autores, obras y corrientes de pensamiento. Las personas se comunicaron más y mejor, y buena parte del mundo vivió hasta la I Guerra Mundial un importante proceso de globalización.
También surge, hasta apoderarse del siglo XX, la burocratización como componente decisivo del papel creciente del estado, que los regímenes totalitarios primero, y después las democracias, desarrollaron hasta grados insólitos. De esta manera el estado pasó a ser un agente decisivo de la cultura, hasta el extremo de crear en muchos países un ministerio dedicado a ella. Esto significó más recursos para los medios y productos culturales. Todo ello en un marco global caracterizado por el desarrollo del capitalismo en el plano económico, y de la democracia liberal más o menos restringida debido a la propiedad, renta, sexo y alfabetización, en el político.
Pero el coste humano de todos estos cambios no fue pequeño sino trágico.
La persona perdió sus vínculos, que también podían ser ataduras en algunos casos, pero que constituían un sólido marco de referencia. Se destruyeron las formas de vida comunitarias, tanto las vinculadas al trabajo por la extensión avasalladora del modo de producción capitalista, como las territoriales por la emigración a la ciudad, y las confesionales a causa de la secularización. La familia, a pesar de actuar como un refugio ante la inhóspita sociedad industrial y de masas en el siglo XIX, empezó en la segunda mitad del siglo siguiente un proceso de creciente desestructuración.
No obstante, la característica más decisiva para explicar las revueltas sucesivas que ha sufrido la modernidad fue, sin lugar a duda, el desmesurado incremento que experimentó la entropía social como consecuencia de la gran pérdida de información que se produjo al arrumbar con la tradición cultural, las tradiciones, la cultura religiosa y, con ellas, el marco de referencia moral. El resultado constituyó un daño no reparado del significado de la vida humana.
La producción y consumo en masa, el inicio y desarrollo del consumismo, produjo así mismo una vulgarización cuyo aumento ha sido proporcional a la audiencia de los mass media.
La combinación de mercado, publicidad y audiencia ha tenido contrapartidas negativas para la cultura. La realización y autonomía personal y la formulación de derechos individuales, característica básica de la Ilustración y la Modernidad, tuvieron como contrapartida negativa el surgimiento del individuo aislado, cuyo desarrollo condujo al sujeto desvinculado.
El balance de la modernidad es ambivalente y Charles Taylor lo define bien en Las Fuentes del Yo: «Algunos son optimistas y nos perciben como si hubiésemos descendido a un nivel inferior; otros presentan una imagen de decadencia, de pérdida, de olvido. Ninguno de los dos me parece acertado: los dos ignoran completamente algunas de las más importantes características de nuestra situación. Aún está por entender la insólita combinación de grandeza y peligro de ‘grandeur et misère’ que caracteriza la edad moderna»[3].
la política, ya en la segunda mitad del siglo XX, se reducía a cómo alcanzar el mayor crecimiento económico y transformarlo en bienestar
La modernidad ha significado el respeto creciente por la integridad del ser humano, el rechazo al sufrimiento como portador de algún tipo de sentido, la importancia de la vida corriente y de la vida familiar, así como el énfasis en la productividad y el trabajo. Pero al mismo tiempo es la época del desarrollo de medios de destrucción masiva y de grandes masacres cuidadosamente planificadas contra la población civil. La valoración de la vida cotidiana ha sido la causa de una preocupación creciente por el bienestar, lo que ha comportado la atención prioritaria de los gobiernos, de tal manera que la política, ya en la segunda mitad del siglo XX, se reducía a cómo alcanzar el mayor crecimiento económico y transformarlo en bienestar. Este proceso se ha llevado a cabo sin disponer de un sistema de evaluación suficientemente satisfactorio de lo que realmente representaban ambas dimensiones, lo que explica el florecimiento de iniciativas dirigidas a medirlos, como la más difundida, la del Índice del Desarrollo Humano de la ONU.
Ha significado también las garantías individuales ante el poder y, con ellas, el florecimiento de los denominados derechos y libertades, que si bien estaban inicialmente acotadas en la Declaración de Derechos del Hombre, no fue hasta la construcción contemporánea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y su concreción en forma de «Pactos», que lo convirtió en un potente instrumento legal. Pero en el lado de los daños, se ha desencadenado una carrera sin fin al considerar acertadamente los distintos lobbies sociales que la mejor manera de que prosperaran sus reivindicaciones particulares era presentándolas como un «derecho universal».
La modernidad determinó un nuevo concepto del tiempo, una conciencia creciente de él, como señala Habermas[4] en El Discurso Filosófico de la Modernidad. Esta temporalización sensible de la vida humana ha tenido muchos efectos, como el de la división radical entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio, siendo el primero el eje absoluto sobre el que descansa el segundo. Algo muy distinto del tiempo como forma de vida, propio de la sociedad rural, incompatible con las exigencias de la nueva sociedad moderna, enmarcada por la producción industrial masiva y seriada.
Pero sin duda, como señala Griffin[5] en Modernismo y Fascismo, los cambios más importantes se dan en la percepción del progreso, que deja de ser una consecuencia del pasado, y se convierte en algo que se puede lograr y acelerar. De ella surge la concepción adánica, la idea de que el mundo puede empezar en cada momento desde cero. Esta forma de concebir la génesis de la realidad es una proyección inadecuada del ámbito de las ciencias experimentales, en las que tiene poco sentido apelar a la tradición como argumento, y donde lo más logrado es siempre –o casi siempre‑ el último avance. Pero en los campos del conocimiento directamente relacionados con el comportamiento y pensamiento humano, la metodología es distinta porque el pasado posee autoridad. De ahí que en filosofía Aristóteles sea una referencia, como Miguel Ángel lo es en arte, mientras que la gran mayoría de aportaciones de última hora, filosóficas o en las artes plásticas, sean productos de consumo fugaces que pronto yacen en el reino del olvido.
El menosprecio por el tiempo presente genera contradicción con la valoración de la vida cotidiana. La única forma de realizarla es estableciendo unos horarios de trabajo que no impidan vivir el tiempo común de toda la familia. Pero a su vez se tiende a liberalizar los tiempos de trabajo, hasta el extremo de suprimir el día de descanso unificado semanal, el domingo, el símbolo del descanso común y general que el Creador adoptó una vez realizada su obra, y que el Deuteronomio subraya en especial beneficio del esclavo (Dt. 5, 12).
Es Griffin[6] quien, siguiendo a P. Osborne y su The Politics of Time sitúa, el asentamiento inicial de la forma de pensar «progresista» en la que solo el futuro cuenta en el 1800. A partir de este periodo, la modernidad se opone a la tradición por sistema.
En sus inicios, este enfrentamiento ha adquirido tintes sangrientos con la Revolución Francesa y su voluntad férrea de reducir a la nada todo lo precedente. Comienza por la datación del tiempo, el calendario, y continúa por lo más enraizado, la religión, en un intento de extermino de corto recorrido temporal y gran virulencia, que tiene en el genocidio de la Vendée el primer símbolo de la «Razón» como justificadora de la liquidación sistemática de seres humanos.
La primera respuesta a estos excesos llegaría de pensadores favorables a la tradición, como Edmund Burke, germen del pensamiento conservador, Joseph de Maistre, una persona clave en el razonamiento de la tradición, y literatos y políticos como Chateuabrian. Pero no es solo desde esta perspectiva crítica que la modernidad es contestada, sino desde el punto de vista que abre el modernismo ya a mediados del siglo XIX. No se trata de una respuesta en nombre de lo trasmitido que ha sido rechazado, sino precisamente desde otra idea del futuro. La combinación de la pretensión Ilustrada con la Revolución Industrial y las continuadas reacciones que generan simultáneamente su capacidad hegemónica y su impotencia para aportar estabilidad. El periodo que se inicia con las revoluciones europeas a partir de 1847 lo ejemplifican.
Esta será ya la constante en los dos siglos que separan el nacimiento de la modernidad hegemónica a inicios del XIX hasta nuestro tiempo. Todo esto iba a tener unos poderosos efectos sobre la creación artística y la dinámica cultural.
[1] Una obra básica para conocer este conflicto y su superación es la de MacIntyre Tres Versiones Rivales de la Ética. Rialp 1992 Madrid
[2] Roger Griffin Modernismo y Fascismo Akal 2010 Madrid p 19
[3] Charles Taylor Las Fuentes del Yo Paidós 1996(1989) p 11
[4] Habermas, Jürgen. El Discurso Filosófico de la Modernidad Katz Editores 2008 (1987) Buenos Aires
[5] Griffin, Robert. Modernismo y Fascismo Akal 2010(2008) Madrid p 79, ss
[6] Ob Cit p 81