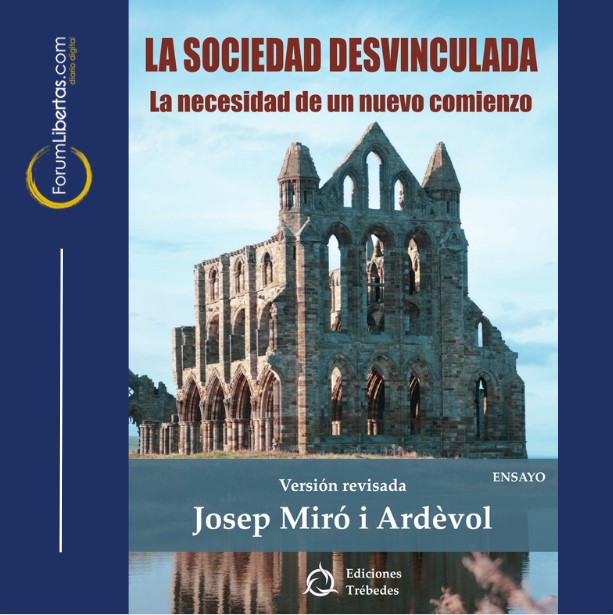El amor
El vínculo es la fuerza que nos une a los demás a través del tiempo y del espacio. Todos los grandes relatos fundadores, religiosos y seculares, se refieren a él cuando apelan a un estadio original o a un fin feliz. No cabe en lo personal aspirar a un gran amor sin una atracción mutua indestructible, capaz de soportar toda adversidad. Igualmente resulta imposible que una sociedad alcance el bienestar humano si está faltada de cohesión, dividida y enfrentada, presidida por el individualismo y la primacía absoluta de la satisfacción de los deseos personales.
La descripción de la cultura occidental como una gran bóveda soportada por dos potentes muros de carga, la civilización helénica y la religión judía articulados por el cristianismo, nos indica que el común denominador entre todos ellos es la fuerza del vínculo. Así, el Génesis narra desde el inicio y hasta el capítulo once la unidad fuerte de la especie humana, porque está creada a imagen de Dios y cómo del pecado original surge la ruptura con Dios. A partir de esta «Gran Desvinculación» fluye en la historia una sucesión ininterrumpida de fracturas violentas que dan lugar a la muerte y llevan a la catástrofe. En la tradición bíblica no es un hecho fortuito que muy pronto nos sea presentado el asesinato de Abel a manos de Caín, la quiebra radical de uno de los lazos humanos por excelencia, el de la hermandad, que sitúa el fratricidio como el origen de la guerra. Toda la narración de la Biblia está centrada en la dialéctica entre la infidelidad del pueblo de Israel y la reconstrucción de su vínculo con Dios. El cristianismo lleva esta relación a su máxima expresión en la persona de Jesucristo, a la vez que subraya el compromiso con todos los seres humanos, con el prójimo. Esta doble vinculación está en el origen de todas las demás, y se resume en los términos que compendian los mandamientos mosaicos: «Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo». El amor se constituye así en la expresión que caracteriza lo humano. El mensaje está escrito y, bien que mal, subyace en el sustrato de nuestra tradición cultural y se universaliza en la medida que esta lo hace. Pablo de Tarso lo explica a la perfección en un fragmento de la carta a los Corintios cuando ensalza la unidad de todos «judíos y griegos, esclavos y libres» (1 Co 12, 12-13) y cuando caracteriza al amor (1 Co 13, 4-7) como «Paciente, afable, no presume, no se engríe; no es mal educado ni egoísta, no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites».
El amor no pasará nunca, afirma:
«Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles,
si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o
unos platillos que aturden.
Ya podría tener el don de la profecía y conocer todos los secretos
y todo el saber, podría tener fe como para mover montañas;
si no tengo amor, no soy nada.
Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y
aún dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve.» (1 Co 13, 1-3)
El otro muro de soporte, el de la tradición helénica, muestra con literaria rotundidad la fuerza que vincula a los héroes y, más allá de ellos, a cada ser humano con el papel que les corresponde en su comunidad, por la fuerza del deber y del compromiso. La vida realizada consiste precisamente en el cumplimiento exacto de la respectiva misión, que en el caso del héroe implica la muerte o la venganza. Como escribe MacIntyre en Justicia y Racionalidad[1], «Conocer lo que se requiere de uno significa conocer su lugar dentro de esa estructura jerárquica y hacer lo que su papel le designa. Privar a uno de lo que se le debe, ocupando su lugar o usurpando su papel no solo significa la violación de la “dike”[2], es también infligir la “time”, el honor del otro». Estar comprometido con la propia misión lo es todo. Y su fuerza la encontramos perfectamente reflejada en la tragedia de Antígona escrita por Sófocles hace más de 2.400 años. Simboliza muy bien la confrontación política del estado con las tradiciones y leyes consuetudinarias, con los vínculos forjados entre personas a lo largo de la historia. Esta es la trama:
El cuerpo del hermano de Antígona, muerto en la batalla, permanece fuera de la ciudad sin recibir la atención que merecen los muertos según lo exige la tradición y el amor a los familiares. Lo ha prohibido Creonte, Rey de Tebas, como castigo contra aquellos que, como Hemón, han tenido la osadía de sublevarse contra él, pero Antígona le desobedece. Conocida su rebeldía, el rey ordena que sea enterrada viva en una cueva. Hemón, su hijo, prometido de Antígona, le suplica sin éxito que la perdone, y con el resultado de su intento fracasado se dirige a la cueva. Mientras, el consejo de ancianos advierte al rey que se ha equivocado. Creonte asume su error, se arrepiente y viaja hacia donde está Antígona. Pero llega tarde, la mujer se ha suicidado y su enamorado Hemón también se ha dado muerte abrazado a su amada. Creonte, deshecho, vuelve con el hijo muerto a palacio para descubrir que su mujer, Eurídice, ha puesto fin a su vida al conocer la noticia de la desdicha. La acción de Creonte dañará a la ciudad, a la realeza, al propio estado. El coro cierra la obra llamando a la prudencia y a las leyes divinas. El rey se arruina y arruina a la polis porque no respeta los vínculos de la tradición que han hecho posible la ciudad.
Naturaleza del vínculo
La naturaleza que dota de fuerza al vínculo no es contractual, y esto ya señala una diferencia fundamental con la esencia de la Ilustración y la modernidad: el contrato. No existe tal cosa como cimiento de la relación entre padres e hijos, ni tendría porque existir entre hombre y mujer si no fuera por la necesidad de establecer un marco de garantías públicas que acoja a las dos figuras más desvalidas de la historia humana: el niño y la anciana viuda.
La sociedad liberal se ha construido sobre el error de omitir que la existencia de una forma contractual es consecuencia del vínculo y depende de él. El contrato no lo crea, en todo caso, lo organiza socialmente, pero por sí solo es incapaz de sostenerlo. El contrato social es una forma débil de vinculación: el vínculo sin contrato se mantiene, el contrato sin vínculo, no. Es sobre el primero donde ha de cimentarse la sociedad, sobre el vínculo surgido de algo más grande que uno mismo, un orden objetivo, utilizando el contrato solo como un instrumento subsidiario de organización social.
La fuerza de la vinculatio es la interacción fuerte y estable entre los seres humanos y sus instituciones en el presente y también hacia el pasado y el futuro. El componente fundamental del vínculo es el compromiso en todas sus gradaciones. Puede ser fruto de una relación personal, tradición, costumbre, norma, ley, creencia o fe religiosa. Es la predisposición y acto que nos permite salir de nosotros mismos y, por lo tanto, lograr la trascendencia y así realizarnos en la relación con los demás. La fuerza vinculante debe guardar relación con el sujeto personal o impersonal al que se vincula. La del trabajo no es la misma que la de la madre con el hijo, las dos poseen la misma condición de unir, pero su fuerza y exigencia son distintas. La sociedad equilibrada, aquella que contribuye a la felicidad humana, es la que facilita la compresión y la acción proporcionada necesaria a cada tipo de vínculo. El daño se produce en la desproporción; en ocasiones por exceso, pero sobre todo por defecto y de manera generalizada en la sociedad de la desvinculación.
El estadio superior del compromiso es el amor. Su importancia es decisiva. Lo sorprendente del caso es que el amor, dotado de una fuerza grandiosa en todas sus versiones, y presente en todos los hechos humanos que el arte, la historia, el mito y la religión nos revelan, no tenga cabida en el tratamiento que la modernidad otorga a los fenómenos sociales. El amor no resulta reconocible desde la actual filosofía, economía, sociología, antropología, que son ciegos a su existencia y consecuencias. Es un déficit conceptual grandioso. El amor incluso tiene dificultades para hacerse presente en la psicología y en la psiquiatría, donde tiende a aparecer en sus deformaciones, en sus versiones patológicas. En el arte del relato y de la imagen, la modernidad ha comportado la progresiva reducción del amor a un simple deseo sexual, en nuestro tiempo exacerbado hasta la caricatura. Precisamente una de las características poco abordadas de la modernidad, y de su vástago decadente, la sociedad desvinculada, es el progresivo reduccionismo experimentado por tan decisivo componente del hecho humano. Parece como si la limitación del conocimiento a solo aquello a lo que puede aplicarse la metodología de las ciencias de la naturaleza haya reducido el amor a unas pocas manifestaciones sexuales y a unas más o menos conocidas reacciones bioquímicas. Pero el amor está ahí desde la Ilíada, desde el Génesis, y con él la capacidad de desencadenar las fuerzas más titánicas que la humanidad pueda conocer.
El griego clásico utiliza hasta cinco nombres distintos para designarlo. Ágape como expresión del amor de donación, el amor del alma. En la tradición cristiana ejemplifica la entrega desinteresada a la que San Agustín contrapone al amor de concupiscencia, el que uno siente por sí mismo. Eros es otro de sus nombres con un significado dotado de gran fuerza sensible, propia de la relación entre hombre y mujer. Se refiere al atractivo físico, pero también está ligado a las restantes dimensiones sensitivas del ser humano. No puede confundirse con la pasión, aunque ella pueda ser la yesca iniciadora. También constituye la puerta que nos permite contemplar la belleza. La tercera forma es la Philía. Un amor desapasionado que incluye de una manera especial a la polis y entraña una relación beneficiosa entre los ciudadanos a partir del servicio desinteresado a la comunidad. Se trata de la amistad civil aristotélica hacedora de la buena política; concordia es una buena aproximación a su sentido. El patriotismo también podría ser una referencia próxima, sobre todo si se entiende en términos de procuración del bien común por amor a la tierra de los padres, y no de desprecio, de xenofobia hacia el extraño. La Philía era la forma más habitual de referirse al amor entre los primeros cristianos. Otras dos palabras griegas para designar sendos tipos de amor carecen de equivalentes en la actualidad. Es el caso de Storgē, que podemos entender como un afecto natural, cuyo prototipo es lo que sienten los padres hacia sus hijos, y el de Xenía, que designa la hospitalidad, tan decisiva en los pueblos antiguos, definidora de la relación entre el anfitrión y el huésped, que expresa un tipo de solidaridad fruto de la necesidad del otro.
Las distintas formas de amar no impiden que exista una unidad profunda entre los diferentes significados. No se da en términos de realización humana una contraposición entre eros, el amor mundano posesivo, y ágape, el amor de donación, porque de ser así estaríamos admitiendo una idea dicotómica de la persona. Benedicto XVI muestra un concepto muy claro de aquella relación al subrayar el dinamismo del eros, que busca de modo vehemente al otro y le lleva a preocuparse por su felicidad. En otras palabras, el eros irá acogiendo al ágape. El ser humano es incapaz de vivir sólo con un amor de donación, también necesita recibir. Deus Caritas Est, la primera encíclica de Benedicto XVI, nos dice que el amor es una única realidad que se presenta con diversas dimensiones, como las facetas de un brillante bien tallado. La separación radical de cualquiera de ellas del ágape, de la capacidad de dar, reduce el amor hasta llegar a negarlo. Y aquí cabe un brevísimo excurso. Debería ser un motivo de reflexión que, en nuestro tiempo, los últimos grandes relatos sobre la razón y el amor procedan de dos Papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Pero el compromiso del que surge el vínculo no se fundamenta solo en el amor. Este es un factor decisivo, pero no el único. Existe otro imprescindible para la condición humana. Se trata del deber. Su necesidad se manifiesta cuando la vinculación emotiva, la empatía, no es viable. El deber es el recurso de la voluntad ordenada por la razón, y solo es posible en el marco de una moral, que a su vez necesita, como vengo subrayando, del marco de una tradición determinada. El fundamento de la moral es siempre el mismo. Es aquello que nos dice en qué consiste una vida realizada en el bien. Es a partir de este conocimiento que pueden nacer las normas sobre lo que «debe ser». Pero si aquella concepción sobre la vida buena se pierde o se difumina, las normas quedan como un cascarón vacío, como «tótem» y «tabú» de una cultura perdida. Esto explica por qué la sociedad desvinculada tiene tantas dificultades para mantener el sentido del deber. Para que exista, se necesita un «deber ser», algo imposible cuando el bien se ha subjetivado en tal medida que es visto como una preferencia personal. En este contexto moral no existe otro deber que aquello que prefiero, y esta idea excluye la posibilidad de llevar a cabo una acción en principio poco o nada placentera.
Compromiso, amor y deber son los fundamentos del vínculo que realiza a las personas y hace posible la construcción de la mejor sociedad en cada circunstancia histórica concreta. Su concepción y práctica se encuentra en los cimientos de la cultura occidental, y esta es la causa de que formen parte de nuestro relato común. Pero el vínculo es percibido hoy como un esfuerzo innecesario, como un sacrificio inútil. Se trata de un error colectivo grave, porque la vinculación entraña siempre una gran recompensa; colectiva, por descontado, pero también, casi siempre, personal. La dificultad radica en que para poder valorarla se necesita de un telos definido, de un sentido apropiado de la vida. Y este telos es algo que la cultura desvinculada no proporciona. Si la vida no es percibida en todas sus dimensiones humanas, entre las que lo material es una de ellas pero jamás la única, solo asumiremos los vínculos que nos reporten este tipo de bien, porque esta será la única recompensa que entenderemos. Así habremos reducido a la persona a un ser unidimensional. Esta es la causa de que en nuestra sociedad el horizonte de sentido más común para lograr la felicidad sea la máxima posesión y disfrute de los bienes materiales, incluidas las personas en una relación cosificada; luego solo los muy ricos pueden aspirar a una vida realizada y los demás son meros espectadores o imitadores de estas estrellas refulgentes del espectáculo, del deporte y de las finanzas, cuyo valor no radica en lo que hacen sino en lo que ganan. Y, si este es el fin de una vida realizada, a nadie puede extrañar que la posesión del dinero no conozca límites, y la corrupción, grande y pequeña, y el gran delito organizado, se hayan extendido como una intrincada maraña que coloniza todos los espacios civiles, políticos, religiosos, apoderándose de más y más personas. En definitiva, el ser humano busca una y otra vez la felicidad y, si el mensaje de esta cultura desvinculada, repetido hasta la obnubilación, es que se encuentra en el dinero, no debe extrañarnos que se intente conseguir a cualquier precio. Al mismo tiempo sucede que la sociedad con más bienes materiales de la historia es la que mayor frustración, inseguridad e indignación provoca. La imposible satisfacción del deseo de tener más y más, porqué esta parece ser la única manera de realizarnos, genera el agravio comparativo, la envidia, en una dimensión jamás vista. Lo que aflora en la sociedad como respuesta a la desigualdad manifiesta no es solo el sentido de justicia, sino el resentimiento. Para que surgiera la justicia social, sería necesario disponer de una tradición moral común y, por tanto, los vínculos necesarios para procurarla.
[1] Ediciones Internacionales Universitarias Madrid 201 (1988), p. 33.
[2] Se puede traducir aproximadamente por justicia, si bien su significado es más amplio pues se refiere a un orden universal, a una estructura de la naturaleza.