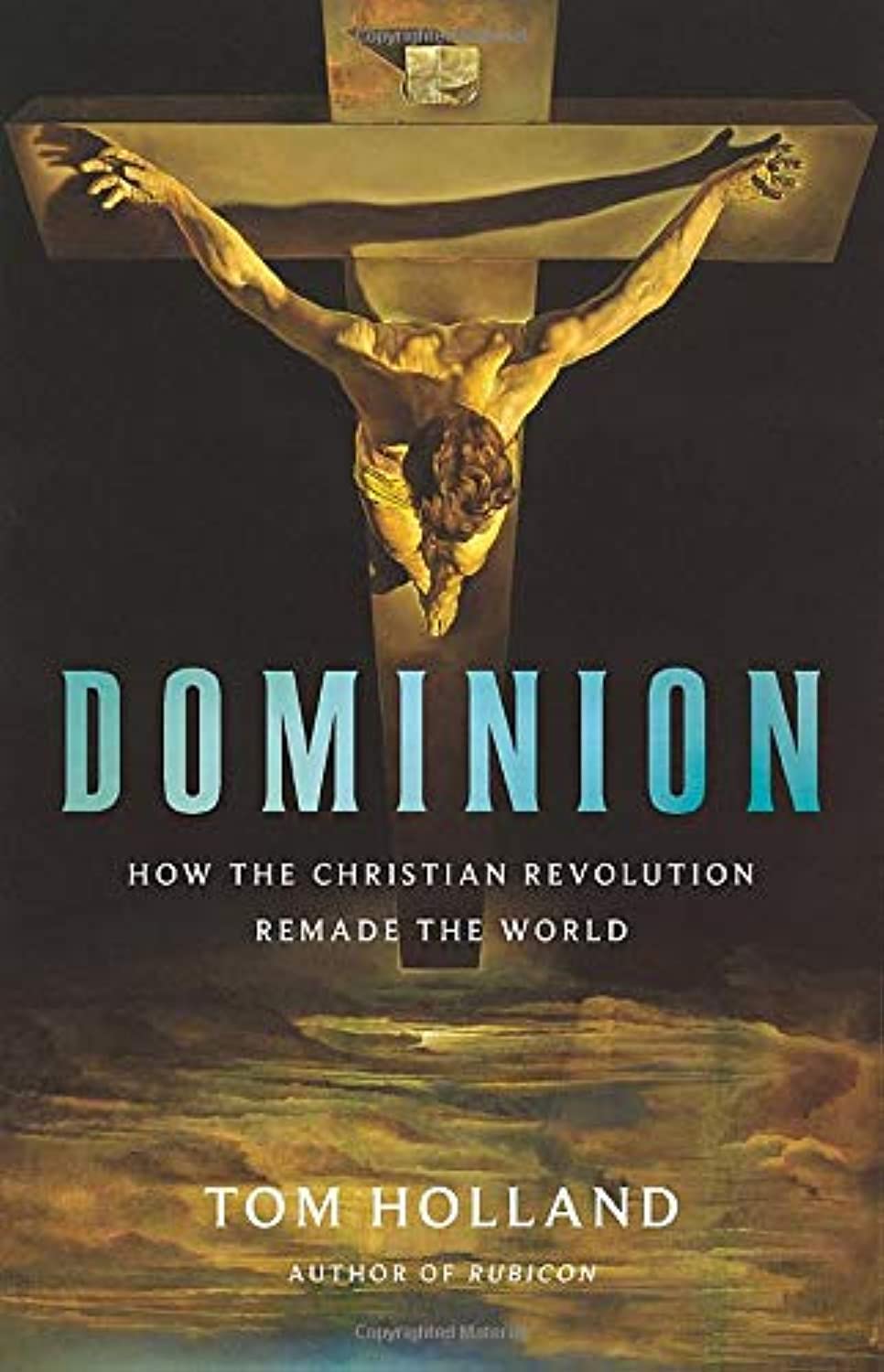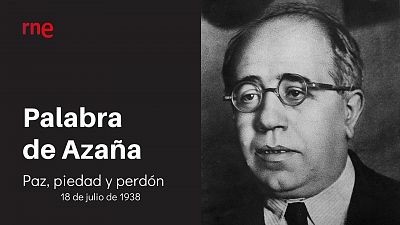Todos los artículos de esta serie están bajo el título genérico de “La sexualidad, cosa sagrada”, pero todavía no hemos dicho por qué lo es y creo que ya ha llegado el momento de hacerlo. Toca explicarlo, por tanto. Cuando elegí este título, lo hice porque me pareció que la expresión resume bien el mensaje de fondo que se quiere transmitir con todos ellos, pero también tengo que decir que tardé muy poco en sentir la primera contrariedad. Esta me llegó vía internet porque hice un primer tanteo poniendo en el buscador la expresión elegida, “la sexualidad, cosa sagrada” y después de ella unas cuantas similares: “sacralidad de la sexualidad”, “sexualidad y santidad”, “el don sagrado de la sexualidad”, etc. La contrariedad a la que me refiero vino porque encontré una cantidad enorme de entradas, pero ninguna en el sentido católico de la expresión. Todas tenían que ver con modos de entender la sexualidad relacionados con el yoga, con la Nueva Era y con corrientes propias de “espiritualidades” extrañas. Digo que me produjo una gran decepción al ver que en la red de redes lo que abunda no son precisamente publicaciones católicas sobre este tema, sino paganas, y eso a pesar de la excelencia de la doctrina de la Iglesia cuya superioridad aventaja sin comparación las propuestas de esas “espiritualidades” que en el mejor de los casos no pasan de ser puro paganismo, con lo cual, de sacralidad nada de nada.
La sacralidad de la sexualidad, un dato antropológico
A pesar de ello, la búsqueda no fue inútil porque me sirvió para reafirmarme en el primer argumento por el cual podemos decir que la sexualidad es cosa sagrada. Este argumento es el más débil de los tres que vamos a exponer, pero no deja de tener su peso y su importancia, y reside en el hecho de que hay una especie de convicción generalizada en los hombres de todos los tiempos, observable en todas las culturas paganas estudiadas, por las cuales el ser humano a lo largo de toda la historia ha entendido que la sexualidad humana, sin dejar de ser esencialmente humana, tenía a la vez un sesgo de sacralidad. Había en ella algo que la hacía estar por encima de las realidades meramente terrenales, como si estuviera rodeada de una especie de nimbo sobrenatural por la cual todo lo relacionado con la actividad sexual de los hombres rozaba o se adentraba en el terreno de lo divino. Esto se hacía patente sobre todo en las divinidades femeninas, protectoras y dispensadoras de fecundidad y vida, en ritos y celebraciones diversas y en mitos y leyendas. Tal sacralidad atribuida a la sexualidad no ha podido ser explicada por las religiones paganas y, menos aún, ha podido ser vivida por los hombres de esas culturas más y menos primitivas, porque no pasaba de ser un barrunto, una convicción difusa en la conciencia colectiva de los diversos grupos humanos.
Las desviaciones y errores eran abundantes, sin capacidad para separar las dimensiones religiosas de las netamente lujuriosas, de tal modo que de la mano de supuestas prácticas de culto a sus dioses, en muchos pueblos se instituyó la prostitución “sagrada” y habitualmente las celebraciones de los ritos en honor de la fecundidad y de la vida venían caracterizadas por el desenfreno y desembocaban en orgías por parte de los “celebrantes”. Con la llegada y extensión del cristianismo todo esto quedó abolido por superación. Los cristianos, legítimamente pudimos entonces, y podemos en la actualidad, adoptar una actitud de superioridad, y al tiempo de rechazo, a la hora de calificar estas costumbres impúdicas como inmorales y, por tanto, inaceptables, porque en verdad lo son, pero hay un dato muy importante que no debe quedar escondido en virtud de ese rechazo y es que la visión de la sexualidad como cosa sagrada es un dato antropológico, algo que al hombre, viviendo en sociedad, le brota espontáneamente, le sale solo en cuanto se le hace patente que la sexualidad está detrás de los hitos importantes en la vida de la persona. Se trata de momentos clave asociados al desarrollo corporal y a la capacidad para la relación sexual fértil en torno a los cuales tienen lugar los grandes acontecimientos de la vida humana: el nacimiento, el paso de la infancia a la pubertad, y de esta a la adultez, el matrimonio, la vida de familia y la perpetuación de la comunidad, sea entendida como raza, como pueblo o como tribu.
Se equivocaban los paganos en el modo de vivir su sacralización de la sexualidad -del mismo modo que se equivocaban cuando presentaban ofrendas de víctimas humanas-, pero no se equivocaban al entenderla como un asunto que tenía carácter sagrado. Se equivocaban los paganos anteriores a la llegada del cristianismo, ciertamente, pero se equivocan aún más los seguidores del paganismo actual que no solamente no atinan a la hora de canalizar esa sacralidad que barruntaban aquellos, sino que la rechazan, empeñados como están en borrar todo atisbo y toda huella de santidad de la realidad entera, y en concreto de la sexualidad humana, que es delo que ahora tratamos. “Desaparecido Dios, desaparecido lo sagrado”, escribíamos en el artículo nº 2. Estamos siendo testigos de una época en la cual la sexualidad se ha desacralizado al haber hecho de ella una actividad meramente instintiva, genital y caprichosa. No sé hasta qué punto seremos conscientes de esta inversión antropológica, pero es proceso de verdadera degradación y, en consecuencia, un ataque contra dignidad y la excelsitud del ser humano.
La reducción de la sexualidad a la genitalidad corre en paralelo a otra reducción: la del hombre a la condición de animal (batalla ideológica, por otra parte, en la que se ha empeñado el movimiento animalista bajo pretexto de defensa de los animales y en la que ha conseguido importantes logros para su causa). Pero la cosa va todavía más allá, más abajo, de la equiparación del hombre al rasero animal, que ya es grave. Hay una merma mayor que es preciso explicar con ayuda de la teología. No hace mucho tuve la fortuna de escuchar a un predicador decir con palabras muy fáciles de entender algo que la teología suele explicar con un lenguaje menos fluido. Es lo siguiente: Desde Adán caído hasta Jesucristo solo ha existido el hombre natural (naturalmente herido, no naturalmente sano). En cambio, desde que Jesucristo vino al mundo y nos ha llegado su mensaje de salvación y con él los sacramentos como medios para vivir de acuerdo con nuestra condición de hijos de Dios, “pues ¡lo somos!” (1ª Jn 3, 1), ya no podemos hablar del hombre natural. Una vez bautizados, el hombre natural no existe y el hombre que pueda vivir a la altura del animal tampoco. Solo quedan dos posibilidades: o el hijo de Dios, es decir, el santo (aunque esté lleno de imperfecciones), al cual le corresponde un tipo de vida que asumiendo la naturaleza humana, está por encima de ella y por eso la llamamos sobrenatural, o, por el contrario, el que se queda a un nivel inferior al del animal y cuya categoría no puede ser otra que la de infranatural.
Vayamos al campo que nos ocupa, que es el de la sexualidad. Cuando la sexualidad se vive como se espera de los hijos de Dios, nos ubicamos y nos movemos en el nivel de santidad que nos corresponde, en el cual, sin renunciar al don de Dios tal como Él lo ha establecido, a través de nuestras energías naturales, el hombre bautizado está llamado a actuar muy por encima del mero nivel natural; ahora bien, cuando reducimos la sexualidad exclusivamente al ejercicio de la genitalidad, que es la única dimensión de la sexualidad animal, corremos el serio riesgo de quedar rebajados no solo a la bajura de este, sino de situarnos todavía más abajo que si nos quedáramos en la mera condición del animal. En el animal podemos observar una sexualidad muy pobre, reducida al apareamiento, sin que se den los ingredientes de la voluntad y del amor que son propios del hombre; ahora bien, el animal no puede caer en la depravación, porque eso en él no cabe ya que se conduce por su regulación natural. El animal (siempre que actúe movido por su naturaleza, sin que esta haya sido artificialmente modificada) está bloqueado en el patrón de comportamiento propio de su especie, no tiene nada que aprender ni discernir, le basta seguir sus automatismos biológicos instintivos. En cambio, el hombre debe aprenderlo todo porque nunca tiene asegurada la respuesta instintiva que corresponde a su dignidad personal, y por lo mismo, cuando ese aprendizaje no existe, sí puede descender, y de hecho desciende, a conductas a las que no descienden los seres irracionales. Si ya serían extrañas al animal las conductas fuera de ley (natural), en caso de darse, no digamos qué extrañeza debería causar cuando es la persona humana la que se ve enfangada en las torpezas a las que empuja las propuestas de conducta sexual que hoy se ofrecen como normales. ¿De qué hablamos? De cualquiera de las múltiples posibilidades de actos lascivos y obscenos que hoy se presentan como opciones de conducta normalizada y que acechan a toda persona, siendo probablemente el capítulo de la pornografía el que ha cobrado mayor difusión y el que afecta a todas las edades. La pornografía está al alcance de los ojos y de los oídos de cualquiera que tenga acceso a internet, a las redes sociales o a la simple televisión; en todos estos medios está presente, aunque sea con diferentes niveles de presencia y de riesgo para los usuarios. ¿Dónde está el peligro? En hacer descender a la persona a niveles de comportamiento que son inferiores a los del animal, con el choque brutal que eso supone cuando el afectado toma conciencia de la dignidad que le corresponde en cuanto persona y, más aún, en cuanto bautizado.
Hablemos con más claridad, apoyándonos en nuestros maestros espirituales, que para algo se nos han dado. Pongamos como ejemplo una enseñanza sobre el pecado de sodomía de Santa Catalina de Siena, primera mujer junto a Santa Teresa de Jesús en ser declarada Doctora de la Iglesia. En su obra El Diálogo, escribe la santa doctora, a propósito de la sodomía, que es un pecado que provoca la repulsión de los mismos demonios que lo inspiran. Estas son las palabras exactas pertenecientes al diálogo místico de Santa Catalina con Dios, dichas por la Persona del Padre Eterno: “No solo me es pestilente a mí [dice el Señor], sino que ese pecado desagrada a los mismos demonios (…) no porque les desagrade el mal y se complazcan en lo bueno, sino porque su naturaleza fue angélica, y esa naturaleza rehúye ver cometer tan enorme pecado en la realidad. Cierto es que [a los hombres que caen él] antes les ha arrojado la saeta envenenada por la concupiscencia; pero, cuando el pecador llega al acto de ese pecado, el demonio se marcha por las razones dichas”1.
De las varias consecuencias producidas por la lujuria consentida, sea respecto de la pornografía, sea en relación al pecado de sodomía, sea en relación a cualesquiera otros -aunque no sean contra la naturaleza-, la consecuencia más grave, a mi modo de ver, está en el bloqueo psicológico contra la esperanza. Quien haya tenido la desgracia de ver cómo los tropiezos contra la castidad han arraigado en él en alguna forma, es inevitable que se vea a sí mismo envilecido, tanto como para llegar a pensar que ya no tiene remedio. Pues bien, sí lo tiene, ya que el único hombre que ha venido a este mundo con poder para perdonar pecados, Jesucristo, ha asegurado que lo tiene y ha demostrado con hechos que sus palabras son verdaderas. “Todo -dice Jesús en el evangelio de San Marcos- se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que digan” (Mc 3, 28), (con una sola excepción, que debemos señalar para no falsear el texto sagrado, aunque ahora no podemos pararnos en ella: la blasfemia contra el Espíritu Santo). Por eso -pero solo por eso- es posible la esperanza, sean cuales sean nuestras miserias; por eso -pero solo por eso, por la palabra y la acción de Cristo-, no hay desconchón que no pueda ser reparado ni charco fangoso del que no podamos salir y quedar limpios. Diré más, cuanto mayor sea la ruina moral de un hombre, mayor derecho tiene a acudir a Jesucristo pidiendo que le levante. Así lo afirma Santa Faustina Kowalska en su Diario: “Cuanto más grande es el pecador, tanto mayor es el derecho que tiene a la Divina Misericordia”2.
Hemos dedicado el espacio de este artículo a explicar la sacralidad de la sexualidad desde el punto de vista que nos proporciona la Antropología cultural, pero este, decíamos al comienzo, es el más débil de los tres argumentos que nos proponemos exponer; el segundo y el tercero, en los siguientes artículos. Si Dios quiere.
1 STA. CATALINA DE SIENA. El Diálogo, punto nº 124 en “Obras de Santa Catalina de Siena”, p. 292. Madrid, B.A.C. 3ª ed. 2002. 2 STA. MARÍA FAUSTINA KOWALSKA. Diario, punto 423, p. 201. Granada, Ediciones Levántate. 2003.