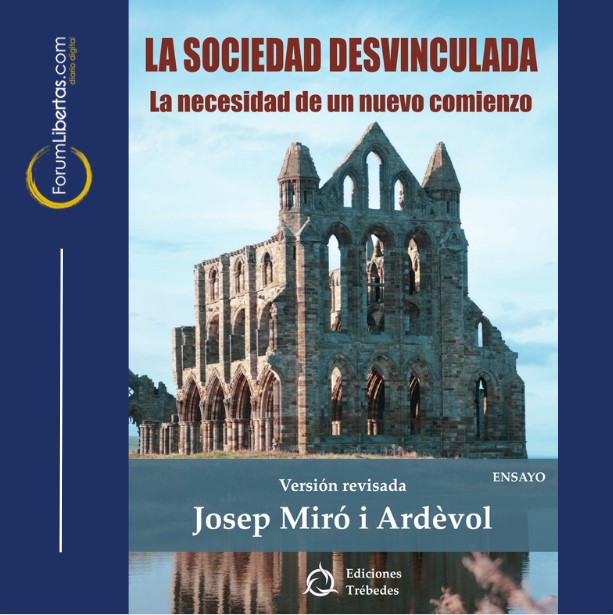La sociedad europea ha olvidado una evidencia con la que René Girard empieza su libro, de título llamativo y potente contenido, Veo a Satán Caer como un Relámpago. Se refiere al décimo mandamiento del Decálogo, el único de entre todos ellos que prohíbe un deseo. «No desearás la casa de tu prójimo: no codiciarás su mujer; ni su siervo, ni su criada, ni su toro ni su asno, ni nada de lo que a tu prójimo pertenece». (Éxodo 20, 17).
Girard sostiene que este último y más extenso mandamiento se refiere en realidad a un deseo común a todos los hombres, al «deseo por antonomasia”. No se da pie a recordar un elemento común a todas las tradiciones culturales: el control y encauzamiento del deseo. No existe una cultura grande cuyas fuentes no promuevan este mandato. Por el contrario, nuestra cultura actual se basa precisamente en lo opuesto, en el impulso al deseo y esto, que es la característica propia de la cultura de la desvinculación, de la sociedad desvinculada, ha provocado profundas transformaciones en la valoración del acto humano.
Buenas razones económicas estimulan esta dinámica porque genera una demanda tan insaciable como la del propio deseo. El consumismo y su capacidad de alienación constituyen su manifestación evidente. Las políticas públicas también contribuyen a su hegemonía porque encuentran en él y en las llamadas políticas del deseo, una vía para satisfacer a la gente. Justifican así su falta de voluntad y capacidad transformadora de las relaciones de poder y de las estructuras económicas.
La vanguardia, que históricamente han representado las fuerzas de la cultura universitaria y de sus jóvenes, ha quedado reducida a una parodia en la que la perspectiva de género y el matrimonio homosexual, se han convertido en el equivalente de las luchas sociales de los siglos XIX y XX
No es una circunstancia fortuita que las políticas de mayor ruptura antropológica de la historia de Occidente guiadas por el deseo, crezcan en la misma medida que disminuyen las dirigidas a la transformación socioeconómica. La vanguardia, que históricamente han representado las fuerzas de la cultura universitaria y de sus jóvenes, ha quedado reducida a una parodia en la que la perspectiva de género y el matrimonio homosexual, se han convertido en el equivalente de las luchas sociales de los siglos XIX y XX. Pero entre ambas existe una diferencia radical: estas últimas modificaban la correlación del poder económico, mientras que las reivindicaciones actuales confirman al poder del establishment, que asiente complacido a los requerimientos de los deseos primarios.
Las grandes desfiladas obreras del siglo XIX y principios del XX no estaban patrocinadas por las empresas, ni subvencionadas por los poderes políticos; los coloridos desfiles del orgullo gay ciertamente sí lo están, y además, con generosidad aparentemente incomprensible en tiempos de crisis.
La dinámica del deseo ha conducido a otro fenómeno nuevo, la hegemonía del inmediatismo. La propia lógica del deseo comporta esta consecuencia, porque pulsión y espera son tensiones contrarias. Todo conduce a que solo el ahora y el corto plazo importen. Si la madurez de un niño se mide por su capacidad en diferir la recompensa, hay que reconocer que nuestra sociedad es muy inmadura.
Como escribe Hobsbawm en Un Tiempo de Rupturas[1], «El único objeto de experiencia es «mi satisfacción» se logre como se logre: por decirlo en las palabras de Jeremy Bentham (o más bien en las de Stuart Mill), el «push-in» (una especie de juego infantil) es tan bueno como la poesía».
La sociedad desvinculada con su relativismo es también la sociedad de lo superfluo, porque la mentalidad de la preferencia subjetiva que está en la raíz de lo relativo, dificulta la adopción de las prioridades y confunde las jerarquías entre necesidades y deseos. No se trata solo de consumismo sino de impotencia educativa para señalar lo necesario, de forma parecida a como a un niño le cuesta renunciar a las chuches en beneficio de un trozo de pan. Esta es una de las causas profundas de la deficiente asignación de los ingentes recursos públicos que manejan los estados. Su consecuencia práctica es la dificultad creciente de los gobiernos y las instituciones sociales para resolver las grandes crisis que se acumulan sin resolución.
La época desvinculada es tiempo de grandes rupturas en la conciencia personal y en la sociedad. Hoy, entrados en el siglo XXI, debemos abordar y resolver seis grandes rupturas que nos aíslan del pasado, nos impiden construir un buen futuro; incluso confiar en él, y nos fragmentan socialmente y como personas. Los estragos son sus consecuencias.
Se trata de la ruptura de la relación con Dios, de la ruptura antropológica, de la ocasionada por la pérdida de solidaridad generacional, de la gran crisis cultural y la emergencia educativa, de la injusticia social manifiesta, y la quiebra de la política democrática liberal. Cada una de ellas posee profundas ramificaciones. Sus raíces se entrelazan y manifiestan en el conjunto de crisis irresueltas en las que vivimos sumidos en el trasfondo común de la crisis moral. Reconocer esta realidad, entender su relación y sinergias mutuas es el único camino de la difícil recuperación y de la posibilidad de un nuevo comienzo.
[1] Hobsbawm, Eric. Critica Barcelona 2013. pág. 13.
La Sociedad Desvinculada (22): La quiebra del contrato social
La sociedad desvinculada es también la sociedad de lo superfluo, porque la mentalidad de la preferencia subjetiva que está en la raíz de lo relativo, confunde las jerarquías entre necesidades y deseos Compartir en X