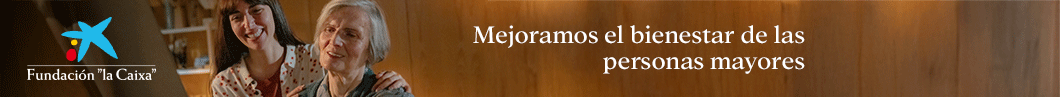Cada vez que los libros de J.R.R. Tolkien descansan entre mis manos siento una invitación silenciosa a sumergirme una vez más en su mundo. Los tomo con la misma familiaridad de quien abre una puerta a un viejo y querido jardín, sabiendo que, a pesar de haberlo recorrido mil veces, siempre hay algo nuevo por descubrir. Y, de nuevo, surge un asombro que nunca se apaga, callado pero profundo. Es curioso cómo, en cada rincón de sus letras, esa visión, tan compleja y rica, sigue viva y latente, no solo en la Tierra Media, sino, con suerte o tal vez con pesar, no demasiado distante de nuestra propia realidad.
Esta vez confluyen mis observaciones hacia algo abstracto, la magia. Y no como la danza de hechizos que arden como llamas o caen como rayos. No. Hago referencia a esa magia que para el profesor Tolkien y, también para mí, tiene una raíz más profunda, una que crece desde la palabra misma. En las manos de Tolkien, la palabra no es solo un medio para comunicar, sino la esencia misma de la creación. Y en esa verdad, que se revela con la misma claridad que el brillo lejano de un sol, se encuentra esta fuente mitología que da forma al destino de todo lo que existe.
La creación misma no es un golpe de azar, sino una canción que, a través del sonido y la palabra, moldea lo eterno.
Es fascinante cómo el hombre que dedicó su vida al estudio de lenguas, mitos y leyendas entendió que el lenguaje es una puerta hacia lo divino. No me refiero a un lenguaje cualquiera, sino a uno sagrado, a una música que resuena en lo más profundo del ser a través de mitologías tan antiguas como el Kalevala finlandés, donde el verso de Väinämöinen, conmovió al profesor de Oxford. Tal es así que la creación de la Tierra Media, tal como la conocemos, es un acto de palabra. Reflejado queda en El Silmarillion, cuando los Ainur, esos seres divinos, se reúnen para cantar la música que da forma al mundo. La creación misma no es un golpe de azar, sino una canción que, a través del sonido y la palabra, moldea lo eterno.
En la Tierra Media los magos, como Gandalf, no son solo hechiceros: son poetas, filósofos, guardianes de un saber antiguo que se oculta en cada aliento. La palabra, por tanto, es la luz que guía el saber que se esconde en las sombras y que solo puede ser desvelado por aquellos que poseen la clave de la lengua. Tolkien bebió de las fuentes artúricas para servirse de ello. En el poema medieval Sir Gawain y el Caballero Verde se infiere una clara interacción entre lo mágico y lo verbal. En esta obra, el Caballero Verde desafía a Sir Gawain a un juego que, a través de un lenguaje cargado de significados y retos, coloca al caballero en una prueba de honor y valentía. Asimismo, el relato nórdico La leyenda de Sigurd y Gudrún, la magia también se muestra como un dominio del lenguaje que revela el destino de los héroes.
Sin embargo, me pregunto: ¿Por qué la palabra es la clave para la esperanza, para la salvación, en el legendarium de Tolkien?
No es solo por lo que dice, sino por lo que implica su concepción católica de entender la vida. En sus relatos, Tolkien nos muestra que las palabras pueden cambiar el mundo, como lo hizo el de Nazaret con sus discípulos. Pienso de nuevo en el Mago Blanco, en sus momentos más sombríos, cuando la esperanza parece perdida. Aun en la más oscura de las horas, él es el que puede iluminar el camino. Porque, como nos demuestra, la palabra no solo tiene el poder de describir la realidad; tiene el poder de modificarla, de darle una nueva dirección, una nueva mirada, una nueva vida.
Y entonces, surge una reflexión aún más profunda: la magia que Tolkien nos ofrece no es solo un poder para cambiar el mundo exterior, es un poder para transformar el interior de cada uno de nosotros. En El Señor de los Anillos, mientras el mundo arde en guerra, la palabra se convierte en el refugio. Es a través de las palabras de Gandalf, de Elrond, de Sam, que se revela una verdad fundamental: la verdadera magia no está en lo que se puede ver o tocar, sino en lo que se puede decir, en lo que se puede transmitir a través de un susurro o un canto, ante el cual el mal se arrodilla por la deslumbrante luz del fuego secreto que vence a la muerte misma.
La muerte es solo otro sendero que recorreremos todos. El velo gris de este mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal. Es entonces cuando se ve… la blanca orilla y más allá, la inmensa campiña verde tendida ante un fugaz amanecer.
Es tan potente la cosmovisión que Tolkien desplegó con tanto esmero en sus textos, que es imposible no asombrarse. Como muchos han señalado, su mundo está construido sobre la creencia de que todo está interconectado. Cada ser, cada lengua, cada mito, tiene un propósito, donde la palabra, más allá de una postura estética, se convierte en el vehículo para acceder a esa interconexión, para tocar lo divino. Como dijo Joseph Campbell, «el mito es la manifestación de las fuerzas que operan en nuestro interior y en el mundo». Y en Tolkien, esa manifestación llega a través del lenguaje, como un puente hacia lo más profundo de la existencia.
Y si todo esto es cierto, ¿no debería la palabra ser también nuestra herramienta de cambio?
En estos tiempos tan convulsos, me parece que necesitamos esta magia más que nunca. Necesitamos recordar que la palabra, ese acto tan cotidiano y, a menudo, banal, tiene el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. La magia no está solo en lo grandioso, en lo visible; está en cada conversación, en cada gesto que, con amor y verdad, podemos transmitir. Tal vez sea otra, de las muchas, lecciones ocultas que Tolkien nos deja: que la magia no es algo lejano o inaccesible. Está aquí, en nosotros, y comienza con la palabra.
La magia que Tolkien nos ofrece no es solo un poder para cambiar el mundo exterior, es un poder para transformar el interior de cada uno de nosotros Compartir en X