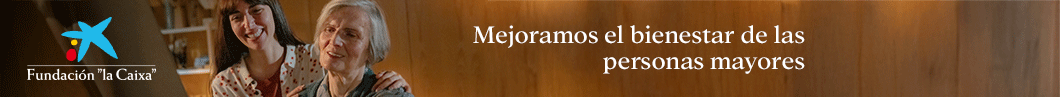Con frecuencia solemos leer o escuchar opiniones que afirman que tenemos un Gobierno inepto e incompetente. Yo diría que aparentemente inepto, y aparentemente incompetente, porque los pasos dados hasta el momento por el ejecutivo han dado lugar a que una buena parte de la sociedad albergue la sospecha latente de que su verdadero proyecto, apunta hacia un calculado intento de desmontar el sistema constitucional que, de un común acuerdo muy mayoritario, nos dimos los españoles en 1978. El Gobierno está demostrando una hábil pericia para que solo nos percatemos de la gravedad de lo que está perpetrando, posiblemente, cuando los hechos estén consumados.
Motivos para la sospecha, haberlos haylos, sobre todo cuando es precisamente el ministro de Justicia, quien afirma en sede parlamentaria, que España está inserta en una «crisis constituyente».
Posteriormente, su propio ministerio quiso matizar sus manifestaciones. Pero el ministro, dijo lo que dijo, aunque posiblemente no hubiera querido decir lo que dijo. Cabe pensar que sus palabras fueran un lapsus; una mala jugada del subconsciente que puso al descubierto aquello que más celosamente quería tener guardado, o quizá fueran un globo sonda para comprobar cuál era la reacción de la sociedad civil y el resto de las instituciones del Estado.
Es mentira que lo que motiva hoy a participar en la vida pública a esos bajitos a los que se les llama políticos, sea trabajar, —y mucho menos sacrificarse—, por el bien común de ese tan manoseado, tan hipócritamente utilizado, “pueblo”.
Salvo alguna honrosa excepción, hipotecando su propia libertad individual, los bajitos se afilian a un partido, y aceptan mansamente su disciplina, porque saben que es la forma más sencilla de alcanzar alguna cota de poder, y con él satisfacer su propio ego, y lograr un estatus social y económico que, de otro modo, jamás obtendrían en la vida civil.
Incluso aquellos que lograron alcanzar la presidencia del Gobierno, de no haber aceptado la sumisión a unas siglas, no hubieran pasado de ser unos anónimos abogados, inspectores o registradores, y mejor no hablar de aquellos que se afiliaron en la adolescencia y solo han medrado gracias a su fidelidad al capitoste de turno.
Por alcanzar esa notoriedad de la que se envanecen como pavos reales, la verdad se silencia, se desfigura, y si es preciso, se le sepulta para siempre; se promete construir un puente donde no hay río, o se inaugura un aeropuerto donde ni siquiera hay una pista de aterrizaje.
Cualquier cosa es válida para perpetuarse en el poder; primero se desacredita a las cabezas visibles de las más altas instituciones, enlodando de paso el prestigio de las mismas; a continuación se lleva a cabo una caza de brujas para justificar una limpia de todos aquellos que no están dispuestos a inclinarse ante la voluntad de los que ostentan el poder; por último, al frente de las más altas magistraturas y organismos del Estado, se coloca a los elementos más sumisos —son sumisos porque son ignorantes y por tanto inútiles— en los puestos clave de las mismas, si no es posible liquidarlas.
Se compran voluntades o se insulta, amenaza y chantajea a los medios de comunicación para que silencien las fechorías que cometen los que están al frente de la cosa pública. Los agradecidos estómagos de los medios de comunicación que están a disposición del mejor postor, los presentan como si fueran los profetas que, por el simple hecho de existir, nos traerán el maná, mientras supuestamente nos liberan de la opresión de un sistema corrompido.
¡Corrupción! Arrojadiza bandera. ¿Cómo se puede luchar contra ese cáncer cuando el poder se ha obtenido por medios culpables? Generalmente los bajitos delincuentes se nos presentan como salvadores populares, cuando su única finalidad es engañarnos con la pomposidad de un doble lenguaje, mientras la bandera de la esperanza que enarbolan solo esconde siniestros propósitos.
Claro que no existirían los delincuentes políticos, si no hubiera poderes que los sostuvieran y ciudadanos que los apoyaran.
Y por si acaso hay alguien a quien se le ocurra denunciar sus felonías, se blindan ocupando con sus rebaños las cúpulas de la justicia.
¡Justicia! ¡Que concepto tan noble! Pero ¿existe, o solo es una quimera del ser humano?
Quizá el único ejemplo de exaltación de la sabiduría que en la administración de justicia encontramos en la historia de la humanidad, lo hallemos en el célebre Juicio de Salomón que nos narra el Libro I de los Reyes. Pero, si este hecho sucedió, fue mil años antes de Cristo. Desde entonces acá, como diría Platón 600 años después, la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte.
A la vista del comportamiento de esos bajitos —bajitos de conocimientos, pero gigantes de la ignorancia; bajitos de principios morales, pero grandes en el deshonor; bajitos de la realidad, pero colosos de la mentira, bajitos de credibilidad, pero titanes de la falsedad y el engaño; bajitos de autoridad, pero generales del autoritarismo, bajitos de honestidad, pero campeones del descrédito y el desprestigio— bajitos que con nuestro dinero viven por todo lo alto y de los que la gente se siente asqueada.
A diario sabemos de cómo los órganos que tienen encomendado promover ante los tribunales la acción de la justicia, han sido preparados para defender al bajito delincuente o instrumentar las más increíbles artimañas técnicas para poner fin a los procedimientos penales interpuestos contra ellos, sin llegar a una resolución sobre el fondo. Es decir: para que sus fechorías queden impunes, y como coloquialmente se suele decir: “Se vayan de rositas”.
Estamos jugando a hacer creer que la justicia existe. ¡Es mentira! Existen las leyes, y las leyes —como decía Montesquieu— no son justas por el hecho de ser, sino que deberían ser ley porque fueran justas. Pero, es que, además, las leyes se interpretan, se bordean, se instrumentan o se ignoran, según la habilidad, la pericia o la desvergüenza de quien las utilice.
En no pocas ocasiones, las leyes se promulgan, no para buscar la verdad y proporcionar una mayor justicia a la sociedad, sino para favorecer espurios intereses ideológicos con los que falsear la verdad. Sus textos suelen ser fruto de una muy estudiada ingeniería jurídica, que, con apariencia de bien social, solo tratan de encubrir un fraudulento fin predeterminado.
La mayoría de las veces, esos textos son incomprensibles para el común de la ciudadanía porque están plagados de tecnicismos y trampas legales que convierten a los jueces en árbitros con las manos atadas, haciendo del culpable, víctima, y de la víctima, culpable.
Llegados a este punto, uno se pregunta ¿A qué estamos jugando? ¿Qué relación existe entre la ley y la justicia?
Cuando se comete un delito, siempre hay un culpable y una víctima. Y una víctima no es un término legal, y mucho menos, una cifra estadística. Es un ser humano que sufre, que tiene una familia que se aflige, se angustia y de la que depende su futuro.
Es necesario que la ley garantice los derechos de los delincuentes, sí. Pero siempre que estos no se sobrepongan a los de las víctimas.
Ahora la ley no busca la verdad. Al rigor de la realidad, se ha impuesto la consideración de la apariencia, de las etiquetas aplicadas a conveniencia. Ahora ya nada es bueno, si no lleva aparejado el marchamo de democrático o progresista.
Así, el sistema, no funciona, porque no trata de impartir justicia; no trata de distinguir entre el bien y el mal. Trata de aplicar una ley que pervierte el lenguaje para interpretar sus tecnicismos. Unos tecnicismos que los delincuentes se conocen tan bien como los jueces y los abogados defensores.
Pero resulta que, en la vida real, el bien y el mal sí existen y cuentan.
Yo me pregunto; los jueces y fiscales honestos, se preguntan; la gente se pregunta: El bien y el mal ¿Están presentes en algún lugar de las leyes que se promulgan bajo las etiquetas de democrático y progresista? O ¿Sólo son unas consignas que malévolamente se utilizan para convencer a los crédulos y beneficiar a determinados colectivos con intereses ideológicos comunes y grupos de presión afines?
Estamos hartos de ver como se desprecia y se atropella la ley, y como los primeros que la mancillan con hechos muy graves, o cuando menos, deberían ser los primeros en respetarlas, son algunos de los mismos que la promueven.
Se hacen leyes de cara a la galería del inmenso tinglado de la farsa, mientras que, entre bambalinas, se induce, se promueve y hasta se presiona a instituciones jurídicas del Estado, policías, jueces y fiscales, a pisotearlas. Y si se niegan, pues se les destituye ¿Qué carajo? Que para eso tienen el poder.
Solo por citar algo cotidiano que en la calle sufrimos cada día, es que nos vemos obligados a ir esquivando a todo él que circula por la acera, en patín o en bicicleta, con absoluta impunidad. Y que no proteste el peatón a punto de ser atropellado porque inmediatamente será tildado de facha, viejo, dictador, y otras lindezas peores, que día a día, los progres, y los altavoces mediáticos que les amparan, van instalando en la sociedad como algo natural en nuestra forma de vida.
Los que se quedan en casa, porque la ley no les ampara, por prevención se ven obligados a blindar las puertas de sus hogares, y contratar un sistema de video vigilancia con alguna empresa de seguridad para no verse sorprendidos a media noche por los ladrones en el interior de su dormitorio, o para evitar que los okupas, aprovechando la ausencia de los legítimos dueños, se instalen en su domicilio, cambien la cerradura, y el expulsarles constituya todo un calvario judicial, amén de un gravosísimo quebranto económico.
Pero ya nadie responde de nada. Vivimos en el reino de la impunidad. Ya no sabemos cuál es el tribunal del último recurso.
Los encargados de preservar la justicia son quienes la han secuestrado y la han escondido, mientras el ciudadano honrado y respetuoso de las normas, se pierde en los intrincados laberintos de la ley.
Hay intereses muy poderosos empeñados en promover el desacuerdo, cultivar la provocación, el desinterés, el desaliento y la confrontación. La forma más directa de crear una sociedad enferma con la que destruir un país.
Hoy más que nunca, está vigente el pensamiento del jurista brasileño, Ruy Barbosa de Oliveira:
“De tanto ver triunfar las nulidades; de tanto ver prosperar la deshonra; de tanto ver crecer la injusticia; de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos; el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto”.
Las leyes se interpretan, se bordean, se instrumentan o se ignoran, según la habilidad, la pericia o la desvergüenza de quien las utilice Compartir en X