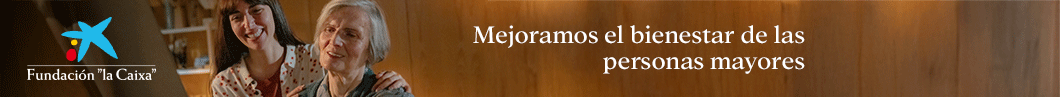Un acontecimiento imprevisto como la pandemia, de tal magnitud epocal, de tal impacto humano y social, crea situaciones inéditas que no pueden ser afrontadas con viejas recetas. Todos presentimos que ya no se podrá volver al ayer cuando pase la pandemia, como si ésta fuera solamente un paréntesis sufrido y molesto para volver a la normalidad.
¿Pero qué es eso de la “normalidad”? ¿Dejar la pandemia en el olvido? ¿Resignarnos y acostumbrarnos a vivir en un “mundo enfermo”? ¿Cómo soñar con esa imposible normalidad cuando habrá que afrontar un dramático empobrecimiento generalizado, con economías ruinosas y escasos márgenes de maniobra? Habrá que ir afrontando condiciones inéditas de vida personal, familiar, social y política, en situaciones extremadamente difíciles de convivencia, con ulteriores consecuencias y desarrollos también imprevisibles.
El “cambio de época”, del que el papa Francisco ha hecho reiteradas menciones, vivirá ahora una imprevisible y sorprendente inflexión con todo lo que implica y acarrea la pandemia. Hay que ir afinando claves de lectura y caminos de reconstrucción de una realidad que nos desborda. No podemos limitarnos a quedar absorbidos por la inmediatez apremiante de las necesidades y urgencias y mucho menos arrastrados por la confusión que una realidad tan compleja tiende a difundir. Se necesitan más que nunca usinas de pensamiento en América Latina que sepan detectar y convocar a quienes tengan algo importante para compartir, para aportar, en el presente y próximo futuro de nuestras sociedades. Se necesitan grandes diálogos nacionales y horizontes latinoamericanos.
La Iglesia en América Latina está llamada a discernir los “signos de los tiempos” en esa atenta escucha de la realidad que irrumpe en la vida de las personas y familias, de los pueblos y naciones. Los tiempos de grandes incertidumbres han de ser de discernimiento y profecía. No podemos dejar a Dios entre paréntesis en medio de todo lo que están viviendo los pueblos en esta hora de América Latina. No podemos dejar entre paréntesis a Dios porque la realidad actual nos urge a reconocer su Presencia – y la desolación y angustia cuando se vive en su ausencia – y porque son los pueblos, sobre todo los mundos de los pobres y sencillos de corazón en nuestra América, que lo tienen muy presente. Si estamos involucrados en este cambio de época, tenemos que preguntarnos qué nos está diciendo y pidiendo Dios especialmente en tiempos de imprevisible y tremenda epidemia global. Propongámonos arriesgar una mirada cristiana sobre la realidad actual, que sea capaz de afrontarla en todos sus factores.
Para intentar ser más claro, deseo señalar siete tareas y desafíos que considero fundamentales en la misión de la Iglesia en tiempos de pandemia y caminos de reconstrucción.
La primera cuestión que salta a la vista es el reguero impresionante de sufrimientos que la pandemia ha traído consigo. ¡Cómo no comenzar por ver el sufrimiento que conlleva la multitud de decesos provocados por el virus, los millones de infectados, las estructuras sanitarias desbordadas y abarrotadas para quienes necesitan sus servicios, la total inseguridad y precariedad de ese mundo humano que vive del trabajo “informal”, y la pérdida del trabajo en empresas y comercios en crisis! A todo esto se agrega el sufrimiento impuesto por la cuarentena, y una cuarentena que resulta imposible de vivir en las condiciones de vastos asentamientos humanos en condiciones de vivienda y sanitarias deficientes. ¡Cómo no pensar en el sufrimiento de tantas familias sobre las que han recaído las consecuencias más penosas provocadas por la pandemia!
Pues bien, la primera tarea y el primer desafío que está afrontando la Iglesia en América Latina reside en su conversión efectiva en ese “hospital de campaña” – nueva imagen de la Iglesia de la que habló el Santo Padre Francisco en Río de Janeiro -, capaz de socorrer y acoger a tantos “samaritanos” heridos en los barrios de nuestras ciudades y en el interior de nuestros países. Creo que la Iglesia católica en América Latina, sus comunidades, instituciones y grupos de cristianos, está dando un auténtico testimonio de compasión, compartiendo la pasión de su pueblo y socorriéndolo en lo posible ante sus necesidades más apremiantes. Lo demuestra la red de obras de misericordia, corporal y espiritual, que se siguen emprendiendo o que se han creado ante la nueva situación. Sería muy difícil pretender enumerarlas de modo exhaustivo, pero destaco los comedores populares muy concurridos en parroquias y conventos, las iniciativas de microcrédito para sectores populares, los bancos de distribución de alimentos, entre muchas otras iniciativas. Muchas de ellas están promovidas y sostenidas por las “Caritas” diocesanas y nacionales, benemérita institución que expresa la solidaridad, caridad y servicio de las Iglesias locales.
Hay instituciones de gran envergadura que abrazan muy diversos campos de acción, como el Hogar de Cristo en Chile. Las Iglesias despliegan también una muy vasta acción de socorro y de colaboración con las instituciones públicas en estos casos de calamidades. Esta red de caridad y solidaridad está puesta a prueba y resulta sumamente importante frente a la gravedad de las situaciones de empobrecimiento, indigencia, marginación, abandono y desamparo que la pandemia ha traído consigo.
Muchas de las obras de Iglesia están constatando que se ha incrementado mucho el número de personas y familias que requieren sus auxilios. Se está desplegando, por gracia de Dios, la “fantasía de la caridad”, como decía San Juan Pablo II o la “creatividad de la caridad” como pide el papa Francisco en plena pandemia. No se trata de un simple proveer de bienes y servicios a los necesitados, sino abrazar su vida, convertirse en compañía y sostén ante el naufragio, dar testimonio del amor de Dios que nunca nos abandona. Es una reafirmación muy concreta del amor preferencial por los pobres y los que sufren, que se nos hacen prójimos y nos muestran el rostro bien real de Cristo, reclamando un Evangelio vivido, el abrazo de la caridad, el don conmovido de sí. Si la fe sin obras es vana – y, por eso, le son congenial testimonio -, a la vez éstas suplen carencias notorias de servicios de los Estados. Ésta es la primera tarea y desafío que la pandemia plantea a la Iglesia. Sin una respuesta capilar de compasión, caridad y solidaridad, toda palabra de la Iglesia arriesgaría convertirse en palabrería tanto retórica cuanto superflua.
La segunda tarea y desafío que la pandemia plantea a la Iglesia es la de su sabiduría para interceptar, detectar y discernir las más profundas inquietudes, preguntas y anhelos que están emergiendo desde las fibras íntimas de las personas, desde el corazón de nuestros pueblos. Nadie queda exento del impacto de la pandemia que estamos sufriendo y que se descarga sobre las fragilidades y miserias de la condición humana tal como se vive América Latina y en el mundo entero. Es como si nadie, ahora enclaustrados dentro de las casas, pudiera distraerse de todo lo que está y le está pasando, como si nadie pudiera encerrarse en una indiferencia respecto de sí mismo, de los seres queridos, del destino personal y social. Las experiencias fundamentales de la vida, muchas veces sorprendentes e imprevisibles, son como las grietas por donde emerge el misterio implicado en la realidad, no como algo oscuro, irracional, que no podemos controlar y dominar, sino como apertura connatural de la misma realidad.
La capa de nihilismo aparentemente confortable que difunde la sociedad del consumo y del espectáculo desde su liberalismo tecnocrático se está resquebrajando por todas partes. El “principio de la realidad” se impone nuevamente sobre “el principio del placer”; o sea, se impone sobre la vida dedicada a la búsqueda inmediata de placeres y distracciones, liberados y exaltados todos los deseos, confiados en un dominio técnico sin límites, quedando esclavos del comportamiento compulsivo del consumo. Ahora la pandemia impone el silencio, el asombro, el desfonde de esa gran capa de censura y distracción de lo más humano en la vida de personas y pueblos.
El surplus de análisis sobre el desarrollo sanitario de la pandemia y sus consecuencias económicas – cuestiones de grandísima importancia – no silencian, por cierto, las preguntas más decisivas, cuando vuelve esa idea molesta, exorcizada con miles de activismos y distracciones: la conciencia de nuestra creaturalidad, de nuestra estructural fragilidad y finitud. Nadie puede seguir manteniendo anestesiado su corazón, provocado por preguntas irreprimibles sobre el temor de la enfermedad, del sufrimiento y la muerte, así como por la custodia, el sentido y los anhelos de la propia vida, de sus seres queridos, de sus compatriotas, ¡de todos! Todas estas preguntas, anhelos y esperanzas que nuestro pueblo latinoamericano lleva en su corazón, desde la matriz católica de su substrato cultural, y que expresa tanto en las diversas expresiones artísticas, literarias, poéticas cuanto, en la religiosidad popular, ahora emergen por doquier con singular fuerza pro-vocadora.
Si la segunda tarea es la de detectar y discernir lo que se mueve en el corazón de las personas, las familias y los pueblos, la tercera tarea que deseo señalar es la urgida responsabilidad evangelizadora que ha de animar las comunidades cristianas.
Hemos vivido un camino cuaresmal y pascual de impresionante densidad re-movedora. Comienzan a emerger por doquier los signos, y a veces los clamores, de una “nostalgia de Dios”. Es tiempo que llama a los cristianos a reavivar su certeza esperanzada en la Victoria del Señor resucitado sobre la muerte, el último enemigo. “¡Qué hermoso ser cristianos – nos decía el papa Francisco en la vigilia pascual – que consuelan, que llevan el peso de los otros, que alientan: ¡anunciadores de vida en tiempos de muerte!”.
Vida y muerte se confrontan hoy de modo muy notable. Nos acompañan situaciones de muerte – de todos los decesos causados por la pandemia, de una “economía que de la exclusión y la inequidad” que “mata” (como escribió el papa Francisco en su documento programático “Evangelii Gaudium”, n. 53 ), de guerras y violencias por doquier, de miseria y hambre para multitudes, de refugiados y migrantes sin destino, de epidemias y calamidades naturales – que ya no se pueden ignorar quedando encerrados en la “gran burbuja de la indiferencia”, como dijo el Papa Francisco en Lampedusa (8/VII/2013) -.
¿Y acaso nos recordamos que, mientras están absorbidos por la tempestad del virus, los pueblos del Cuerno de África están al límite de la subsistencia? ¿Nos acordamos de los miles de migrantes suspendidos entre Turquía y Grecia en condiciones insoportables, o los que se agolpan en situaciones críticas en las fronteras entre Guatemala y México, o en las fronteras entre Venezuela y Colombia? ¿Nos acordamos de las muertes violentas cotidianas en Siria, en Palestina, en todo el Medio Oriente?
Dios nos está llamando a ser testigos, anunciadores y constructores de vida, de una vida buena, bella y verdadera, de una vida más humana para todos, no obstante, las enormes dificultades, obstáculos y resistencias. No podemos quedarnos callados sino compartir las razones de nuestra esperanza fundada en la Victoria pascual. Sin renacimiento religioso y moral no habrá verdadera reconstrucción social.
En cuarto lugar, deseo afrontar la pregunta que muchos se hacen: ¿saldremos mejores o peores después de la pandemia?
No se pueden dar ciertamente respuestas mecánicas o genéricas. En ese sentido, la pregunta está ya mal planteada. Sin embargo, esconde una cuestión muy importante: sólo hombres y mujeres nuevos serán capaces de afrontar con realismo, razonabilidad y esperanza los tiempos nuevos, tremendamente difíciles, que seguirán a la pandemia. O dicho de otro modo, no podemos confiar nuestro futuro sólo a las estrategias del Estado y del mercado, por importantes que sean. Las situaciones inéditas requieren un despertar de lo humano, o sea, de sus deseos connaturales de amor y verdad, justicia y felicidad, de sus energías de sacrificio y solidaridad, de laboriosidad y empresa, de competencia y sabiduría, así como de esperanzas compartidas.
Esta emergencia de lo humano será, sin duda, sostenida, amaestrada y potenciada por la luz y la fuerza del Espíritu Santo, “trabajador” incansable en el corazón de los hombres y en la cultura de los pueblos. Esta confianza en la acción del Espíritu de Dios es tanto más importante en cuanto cualquier voluntarismo “pelagiano”, por generoso que sea, se irá agotando en el cansancio escéptico, o exacerbando en un moralismo rabioso, ante las dimensiones muy complejas y los largos tiempos exigidos para toda reconstrucción.
La cuarta tarea y desafío que se plantea a la Iglesia en América Latina es, pues, la de hacerse eco de la llamada a la conversión que ha planteado y urgido el Santo Padre Francisco. Es tiempo propicio y exigente de conversión para todos, de metanoia, de cambio de mentalidad y de vida.
En efecto, es bien posible que haya un sobresalto de humanidad, un despertar y reavivar el sentido religioso en la vida de la gente. Ya se comienzan a entrever algunos destellos, incluso en los “pequeños gestos cotidianos” en familias, en una cuarentena con más frecuentes experiencias de reencuentro familiar, en extraordinarias entregas y gestos de solidaridad ante las necesidades apremiantes – de médicos, enfermeros/as, operadores sanitarios, trabajadores abnegados en servicios esenciales, voluntarios en primeras líneas para los servicios más variados -, en los modos imaginativos de relacionamiento entre vecinos con música, cantos e incluso Misas desde terrazas y balcones, en las comunicaciones virtuales que anhelan convertirse en abrazos reales y que apuntan a repensar los espacios de la convivencia ciudadana. También se advierten esos signos de un despertar de lo humano en el redescubrimiento de la comunidad más allá de las vigencias individualistas, en muchas reflexiones compartidas que saben afrontar la seriedad de la situación, en la superación de las polarizaciones políticas que se da en algunos países en pos de una colaboración convergente, incluso de unidad superior, en tiempos de crisis.
Podemos desde ya vivir y preparar lo mejor, pero ¡atención! que también acecha lo peor para hoy y mañana, o sea el encierro egoísta en nosotros mismos, la agresividad en el seno de las casas mal soportadas como prisiones, la irresponsabilidad en el comportamiento personal y social contagiados por los virus del egoísmo y la indiferencia, la defensa de los propios intereses aferrados a la idolatría del poder y del dinero, la propuesta de muy viejas recetas para las situaciones inéditas que se van creando, el abandono de los más sufridos y pobres, la tentación horrible de una discreta eutanasia de los ancianos enfermos, la persistencia en cegueras ideológicas y polarizaciones políticas exacerbadas, la explosión de mucha más violencia y guerras, el “todo contra todos” y el “sálvese quien pueda”.
Este tiempo de la pandemia – y es la quinta tarea y desafío que tiene que enfrentar la Iglesia – es un reclamo más urgente a su conversión pastoral y sinodal. Me limito, en particular, a la conversión de los pastores. Gracias a Dios, no nos faltan muchos y buenos Pastores – Obispos, sacerdotes y religiosos- en la Iglesia de América Latina, hombres de Dios, paternos y fraternos, pobres y sacrificados, dedicados y abnegados en el servicio a sus comunidades y pueblos, que aún en medio de la cuarentena han buscado todos los medios, incluso imaginativos, para estar cerca de su gente. Pero tampoco faltan otros que el Espíritu de Dios ha de sacudir de su modorra, enseñarles nuevamente como maestro interior el gusto y la disciplina de la oración, zafarlos de la acedia y liberarlos del escepticismo y derrotismo, limpiarlos de todo lo que queda de resabios ideológicos y lo que se ha pegado de “mundanidad espiritual”, inflamar su entusiasmo, sacarlos de sus reductos eclesiásticos y acompañarlos a compartir la vida en las periferias sociales y existenciales, convertirlos en verdaderos padres, maestros y guías de los que tanto necesita todo el pueblo de Dios y todos los pueblos latinoamericanos.
Es cierto que lo mismo podría decirse de todos los cristianos, pero la conversión de los ministros, que son mediadores entre Dios y su pueblo, es capital. También una especial mención merece las religiosas, quienes son las que tienen más abiertas las puertas del corazón y de las casas de la gente y que han estado muy cercanas a las personas y familias, especialmente de las que sufren situaciones difíciles. ¡Que resonancia ha de tener, especialmente ahora entre nosotros, lo que escribe el papa Francisco en la “Evangelii Gaudium” cuando dice: “La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo”, porque “para ser evangelizadores del alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior” (E.G. n. 268). Se requiere más que nunca una sorprendente proximidad misericordiosa, solidaria y misionera de los cristianos y especialmente de los pastores, a la gente que encuentran, a la gente que les ha sido confiada.
Una sexta tarea y desafío de la Iglesia en tiempos de pandemia es la de estar llamada a proponer su contribución original en los caminos de reconstrucción de nuestros países latinoamericanos, los cuales serán sumamente arduos.
Sin una sabia y perseverante reconstrucción transformadora, queda abierto el camino a desastres incontrolables. No obstante la región se encuentra en el torbellino de la pandemia, con dramáticas urgencias e incertidumbres, se necesita desde ya invertir mucha competencia e inteligencia, muchos intercambios, mucha imaginación, mucha pasión por nuestros pueblos y por los pobres en primer lugar, para ir proponiendo nuevas estrategias educativas, económicas y sociales, nuevos modelos de desarrollo integral, solidario y sustentable, incluso nuevas “terceras vías” más allá de los círculos viciosos desgastados del neocapitalismo tecnocrático ultra-liberal y del socialismo estatista autocrático.
Se necesita, ¡nada menos!, el resurgimiento de una nueva América Latina, desde condiciones más bien ruinosas, solo posible a través de un largo y sufrido trabajo de dolores de parto.
No nos engañemos con retóricas y facilonerías; habrá que pasar tiempos dramáticos y convulsos. Para afrontar adecuadamente la magnitud, complejidad y gravedad de los problemas que se plantean es necesario, por una parte, una credibilidad de las instituciones y autoridades políticas y, por otra parte, clarividentes estrategias y objetivos nacionales, que logren suscitar una esperanza realista, razonable, que movilicen grandes consensos populares y una convergencia de fuerzas políticas, sociales, culturales y religiosas.
Está en juego la vida de las naciones, el destino de nuestras patrias nativas, y no las ambiciones particulares de las corporaciones y de líderes políticos.
Hay que saber convocar, apelar e incluir, con magnanimidad, sin segundos fines particulares, una autentica unidad nacional, que no anula las legítimas diferencias, oposiciones y reivindicaciones. La Iglesia puede ofrecer al respecto una contribución fundamental a tres niveles.
En primer lugar, le compete una gran tarea capilar y nacional de reconciliación y democratización, promoviendo una cultura del encuentro, educando al método paciente y perseverante del dialogo, interviniendo con su autoridad en mediaciones y negociaciones cuando sea necesario, apelando a grandes diálogos nacionales, para evitar que los países queden encerrados, empantanados y bloqueados en sus polarizaciones y descalificaciones así como en conflictos sociales exacerbados y, a la vez, ahuyentando toda tentación de convertir la emergencia en ocasión de reafirmación o implantación de regímenes autocráticos. Esto no quiere decir que la Iglesia quede en un limbo, sino que su mediación tiene que ser acompañada por la profecía de la inclusión, la paz y la justicia.
En segundo lugar, se requiere una adecuada inculturación del patrimonio de la Doctrina social de la Iglesia, especialmente a la luz de la “Laudato sí”, para echar luces sobre los desafíos que hay que afrontar y los caminos para recorrer.
Y esto está en directa conexión con una tercera exigencia: convocar, escuchar, acompañar y alentar la presencia de católicos en todos los campos de la vida pública, coherentes con su fe, protagonistas cristianos en todos los diálogos nacionales y caminos de reconstrucción que apunten a mayor justicia y pacificación, a mayor cohesión, inclusión y equidad social, a mayor cuidado de la casa común.
Les señalo muy breve y esquemáticamente una séptima tarea para la Iglesia: ser signo eficaz de la unidad y fraternidad de los pueblos latinoamericanos, cuya cooperación e integración entre sus naciones es más indispensable que nunca. El papa Francisco nos interpela a mantener vivo el horizonte de la Patria Grande y a repensar y promover los caminos efectivos de su construcción.
Last but not least, ¡cómo no tener presente el testimonio del papa Francisco en estos tiempos de pandemia! Ninguno como él ha sabido sintetizar y proponer la actitud fundamental que hay que tener en estos tiempos de prueba.
Las imágenes, las palabras y la bendición con el Santísimo que el papa Francisco compartió con el mundo entero aquel 23 de marzo de 2020, a las 18 horas lo dicen todo: todos estamos en la misma barca, la tempestad “desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra como habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos (…). Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa (…). Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo” (…). “Sólo Jesús calma la tempestad” y nos repite: “No tengan miedo”. “¡Convièrtanse!”, exclama el Papa. Es “tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás”. “Sigamos el ejemplo de las personas ejemplares, corrientemente olvidadas”, “la oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras”. Es el Señor que se despierta – en la tempestad de hoy como en la de ayer – “para despertar y avivar nuestra fe pascual”.
Fue un acontecimiento seguido por el impresionante triduo pascual en la Basílica y Plaza San Pedro desiertas, por las Misas matutinas y sus intenciones seguidas por millones y millones de personas de todo el mundo. ¡Ninguna presencia ni voz de mayor autoridad a nivel mundial! Creo que fue Bernanos que dijo: para qué agitarnos tanto si es tan fácil obedecer. Y la obediencia es seguimiento fiel e inteligente. Demos gracias a Dios de vivir en el tiempo de este pontificado, que incluso se muestra más fuerte y resplandeciente en su ministerio de unidad, verdad y santidad en estos tiempos de pandemia.
Pongamos todas estas tareas y desafíos eclesiales en el corazón de la Madre de la Iglesia, que invocamos como Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina, en camino hacia la memoria viva de los 500 años del acontecimiento capital de sus apariciones en la constitución y evangelización de nuestros pueblos.
La Iglesia en América Latina está llamada a discernir los “signos de los tiempos” en esa atenta escucha de la realidad que irrumpe en la vida de las personas y familias, de los pueblos y naciones Compartir en X