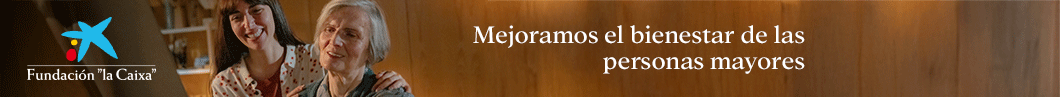Cuando Abrán tenía noventa y nueve años, se le apareció el Señor y le dijo: «Yo soy Dios todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto». (Gen 17, 1)
Una de las notas que nos caracterizan a los humanos es nuestra perfectibilidad, esa capacidad que hace posible que vayamos creciendo, madurando, perfeccionándonos como personas.
Comencemos por el principio. Venimos a este mundo en un asombroso estado deficitario, desvalidos e indefensos, mucho más imposibilitados para salir adelante que el resto de los seres vivos. Podría parecer que en este aspecto estamos en desventaja respecto a los animales, pero esa percepción sería errónea, lo cual se hace evidente cuando vemos que la única especie que se ha impuesto y ha dominado a todas las demás es la especie humana. Y todo ello gracias a dos cosas: nuestra condición de seres familiares y nuestra capacidad por aprender. En esta capacidad reside nuestro potencial y nuestra mejor arma.
Que siendo los más desvalidos al nacer, seamos a la vez la especie dominante de este mundo nos descubre una paradoja aparente muy interesante y es que la mayor fortaleza del hombre está en su debilidad física. La paradoja se disuelve cuando entra en juego otro gran recurso, la inteligencia, arma poderosísima con la cual el hombre suple y supera sus carencias físicas. Es esta la que le permite aprender, avanzar y sobreponerse (al menos parcialmente) a los obstáculos con los que tiene que enfrentarse.
Pero está obligado a aprender. A aprenderlo todo y además de manera gradual, progresiva y acumulativa. Nadie alcanza cierto grado de madurez en un instante. Por despierta que sea una persona, no hay otro camino que ir progresando paso a paso ya que la vida nos ha sido dada pero no hecha. Esta es la cosa, que nacemos sin estar terminados de hacer y permanecemos en estado de construcción mientras duran nuestros días.
Desde este punto de vista, vivir no consiste en consumir tiempo ni en cumplir años, sino en un proceso de perfeccionamiento en todos los órdenes, ese proceso que llamamos maduración. Este es el fundamento antropológico de la educación: el radical inacabamiento humano y la necesidad de ir superándolo mediante el aprendizaje y la experiencia. De aquí arrancamos, este es el punto de partida de la educación, que habremos de completar en artículos posteriores cuando tratemos al punto de llegada, el fin.
Nacemos sin estar hechos del todo, pero destinados a terminar acabados. Nacemos con la suerte por echar y morimos con la suerte echada y en medio de estos dos polos, tenemos el perfeccionamiento, es decir, la educación, como encomienda, como herramienta y como motor. En este principio y en este fin, la educación encuentra su razón de ser y todo su sentido. El panorama es amplísimo y espléndido y bien merece detenerse en considerar los diversos aspectos que nos ofrece, que son muchos, algunos de los cuales trataremos de ir desgranando mes a mes, en sucesivas entregas de estos artículos.
El misterio del hombre
El hombre es un ser misterioso y lo es por varios motivos.
Misterioso para sí mismo, no para Dios, porque para Dios no existen misterios. Pero sí lo es para el propio hombre, que no ha dejado de preguntarse por su propio ser y de indagar en él desde que está en el mundo, desde Adán y Eva. Pero por más que el hombre se ha preguntado por su propio ser, el misterio sigue en pie, ya que no solo no se ha dado una respuesta definitiva (y por eso seguimos hurgando en él) sino que ese misterio se reinicia y se actualiza con cada nacimiento. Es decir, que no solo no hemos resuelto de una vez por todas el misterio del hombre en general (de la criatura hombre), sino que a cada uno de nosotros nos toca habérnoslas con nuestro propio yo, que es el misterio que toda persona encierra para sí misma.
Antes de seguir adelante, aclaremos el siguiente punto: un misterio no es un problema. Los problemas son situaciones en las que la solución se presenta ardua, difícil o escondida, pero al alcance de la inteligencia humana; los misterios, en cambio, son zonas de la realidad que la inteligencia es incapaz de explicar en su totalidad. Las explicaciones del misterio son siempre parciales; los hombres podemos resolver problemas, pero los misterios permanecen siempre inexplicados porque, aunque avancemos en su comprensión, nunca llegamos a poseer todas sus claves. Los problemas se presentan y cuando se puede, se resuelven; los misterios se descubren y se profundizan. En la historia humana son muchos los problemas que hemos ido resolviendo, cada vez más y más complejos; los misterios persisten insondables.
En el caso del hombre, misterio es, y no pequeño, que todos los hombres seamos seres personales en los que coinciden una naturaleza común, la misma para todos, y una singularidad irrepetible, única para cada persona.
Misterio es que cada uno seamos una unidad (nuestro yo) que está formada por dos elementos tan contradictorios como son el cuerpo y el alma: el cuerpo visible y el alma invisible, el cuerpo engendrado y el alma creada, el cuerpo pesado, atraído por la tierra y el alma sutil, atraída por el cielo, el cuerpo mortal y el alma inmortal, etc.
Misterio es, y no pequeño, que siendo seres libres, al tiempo vivamos sujetos a multitud de determinaciones que nos han sido impuestas por el hecho de haber nacido, es decir, por ser hombres. No hemos elegido a nuestros padres, ni cuándo nacer, ni dónde, ni los rasgos físicos que nos constituyen, ni los rasgos psicológicos primarios. No hemos elegido nacer hombres o mujeres, ni la lengua vernácula, ni contar con una salud libre de enfermedades congénitas, etc., etc., etc. Somos seres libres, sí, pero nuestra libertad es condicionada, restringida por mil ataduras, muchas imposibles de esquivar, algunas de las cuales tienen tanto peso como por ejemplo, el sufrimiento o la presencia del mal.
Misterio es, y no pequeño, que, a diferencia de los animales, los humanos tengamos que saber lo que somos para llegar a serlo. Pongamos un ejemplo. Un caballo no necesita saber en qué consiste ser caballo para ser un buen caballo, incluso un caballo perfecto; el hombre, por contra, si quiere ser un buen hombre tiene que empezar por saber en qué consiste ser un buen hombre para serlo. Estamos todos naturalmente obligados a ser hechos y cada uno a participar de su propia hechura. No se puede llegar a ser un hombre hecho sin saber en qué consiste esa hechura, lo cual nos vuelve a meter en el misterio porque misterio es, y no pequeño, que cada uno sepamos y a la vez no sepamos del todo qué y cómo somos, que sepamos y a la vez no sepamos del todo hasta dónde llega nuestra dignidad o cuál es el valor de una vida humana cualquiera.
Dos certezas sobre nuestra identidad
Para nuestro propósito, quedémonos con el ejemplo del caballo con el fin de señalar la necesidad ineludible que tenemos de saber qué somos y quiénes somos (el cómo vendrá después). Sin esas dos certezas, nuestro yo no puede crecer y madurar. Necesitamos saber responder a las preguntas qué y quién es cada uno; sin esas respuestas es imposible que caminemos hacia nuestro propio fin y tampoco hay manera de que el corazón funcione como debe, seguro de sí y en paz consigo mismo.
Avanzar en el conocimiento de nuestro propio misterio hasta donde pueda cada cual (nunca lo resolveremos del todo) es, y ha sido siempre, imprescindible. Dado que es cometido para toda la vida, esta tarea no fue nunca empresa fácil, pero hoy es particularmente complicada, dadas las dificultades con que se encuentran los niños y adolescentes actuales para forjar y afianzar su identidad.
La raíz de la identidad personal es el sexo. Es un dato, de suyo, inamovible, por más que ahora se diga lo contrario. Fuera de algunos casos patológicos, hasta que irrumpió la teoría de género este era un dato fijo e incuestionable. Con el nacimiento quedaba certificado el sexo: hombre o mujer. No se puede nacer siendo otra cosa. Y no se debería crecer siendo otra cosa que esa determinación dada, no elegida, asignada a través de la naturaleza. Si el recién nacido era varón, se le ponía nombre de varón y si era mujer, nombre de mujer, con lo cual ya teníamos las dos primeras respuestas al misterio de la persona: qué es (hombre o mujer) y quién es (nombre y apellidos). Qué y quién, pero no como datos separados ni en plano de igualdad, porque el quién se construye sobre el qué y a su vez lo hace madurar.
El sexo es dado, hombre o mujer, y la identidad que encierra el nombre se construye. Para levantar esa construcción luego vendrán acumulándose otros datos de identidad, algunos especialmente valiosos como son el lugar de nacimiento, la nación; más adelante, los datos aportados por la socialización (familia, colegio, amigos, etc.), después las aficiones, el estado de vida, la profesión… Todo un conglomerado que, reunido a modo de proyecto de construcción, viene a constituir eso que llamamos identidad, en el cual, como es fácil de ver, hay muchos datos, pero todos ellos levantados sobre esos dos cimientos iniciales, básicos y fundamentales, que son el sexo y en el nombre con sus apellidos.
Con tener esto claro no se resuelve el misterio de la persona, porque el misterio es profundo, con múltiples aspectos, pero sin estos datos iniciales absolutamente definidos, sin estos cimientos no se puede construir nada, no hay edificio que se sostenga. Y esto es lo que está ocurriendo hoy con multitud de niños y jóvenes, hombres y mujeres, que no tienen meridianamente claro su qué ni su quién.
Tiempo de oscuridad
Desde el asesinato de Abel a manos de Caín, el ser humano ha conocido todo tipo de ataques y atentados, realizados cada vez con mayor sofisticación y refinamiento. Hasta que llegó el siglo XXI decíamos que el siglo XX había sido el más cruel de la historia, el siglo donde el mal había alcanzado su máxima extensión. No faltaban razones para sostener esa afirmación. Será suficiente señalar como hitos del mal, las dos guerras mundiales con sus armas letales (químicas, bacteriológicas y nucleares), y la esclavitud y exterminio de millones de hombres y mujeres causado por los totalitarismos que tuvo que sufrir el mundo en este siglo: el nazismo localizado en Europa y concentrado en un período corto, pero muy intenso, y el comunismo que fue intenso y extenso, ya que se impuso en un gran número de naciones alrededor del todo el mundo, ocupó la práctica totalidad del siglo XX y aún permanece vivo en muchos lugares.
Una visión poco profunda de este aciago siglo XX puede hacer pensar que con él habíamos llegado al tope del mal. Sí lo fue para su momento, pero el mal ha seguido creciendo. En esta época nuestra hay algún aspecto donde el mal es aún más perverso. Todo el horror del siglo pasado, todas las muertes, las torturas, los atentados contra la vida, la dignidad y los bienes de las personas, por injustificables que sean, dejaron a salvo la identidad de los afectados. Al hombre del siglo XX que le tocó sufrir tales vejaciones le quedó luz para saber quién era y por qué se le hacía sufrir, aunque no acertara a entender los motivos por los que se le torturaba y mataba, que, evidentemente, no tenían justificación alguna. Hoy, en el siglo XXI, los ataques del mal proceden de una inquina aún mayor, porque los hombres estamos siendo esclavizados desde dentro de nosotros mismos negándonos nuestra identidad.
La espesura de la oscuridad ha crecido hasta el punto de no poder ver la gravedad del mal que nos amenaza y nos está haciendo sufrir, de modo que no alcanzamos tampoco a ver nuestro propio ser. Las tinieblas son tan densas que muchos de los hombres actuales no sabemos qué ni quiénes somos, ni (literalmente) de dónde y de quiénes venimos, ni que esta vida tenga sentido alguno, ni para qué hay que vivir en un mundo sin sentido. No solo es que sean muchos los que hayan perdido el sentido de la vida, es que muchos otros no han podido perderlo porque nunca lo tuvieron.
El camino que se siguió en el siglo XX para poner fin a la vida fue el asesinato, hoy, en el siglo XXI, al asesinato hay que añadir el suicidio. A los verdugos del XX se les mandó matar a millones de inocentes, a los hombres del XXI se les está induciendo a que sean verdugos de sus propios hijos mediante el aborto y de sí mismos con el suicidio, cuyo contagio está siendo exponencial. A las ideologías de destrucción del siglo pasado hay que unir en este siglo las nuevas ideologías de autodestrucción. En el siglo XX a millones de hombres se les negaron sus derechos, a los del XXI lo que se nos niega es nuestra propia naturaleza, y con ella la dignidad radical y primera de nuestro ser.
¿Qué se puede hacer frente a las amenazas de este nuevo Goliat? Lo que nos toca a nosotros, educadores, es enraizarnos en la verdad, atornillarnos a ella, proclamarla con la palabra y hacerla vida para poder transmitirla con eficacia según se nos pida a cada uno. Para cualquier padre o maestro que responda a la vocación recibida la tarea es dura, la misión apasionante: ayudar a crecer y madurar a las nuevas generaciones, sabiendo que al hacerlo maduramos nosotros mismos.
Para cualquier padre o maestro que responda a la vocación recibida la tarea es dura, la misión apasionante: ayudar a crecer y madurar a las nuevas generaciones, sabiendo que al hacerlo maduramos nosotros mismos Compartir en X