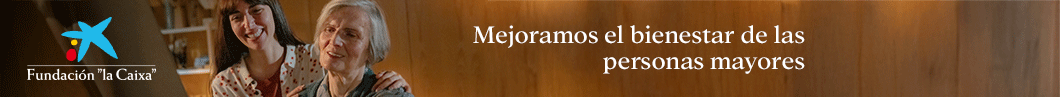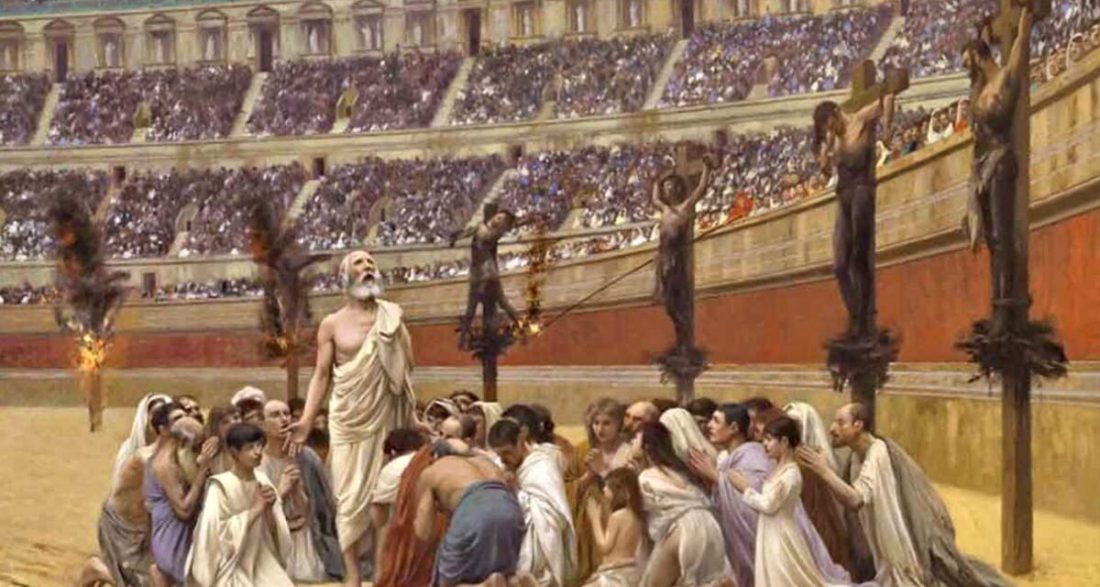Hace ya casi un año el profesor Diego S. Garrocho se atrevió a iniciar un diálogo más que necesario, imprescindible, bajo el título: “¿Dónde están los cristianos?”
Garrocho encendió la llama que, tras él, ha ido alimentándose con generosas contribuciones que dirigen nuestra mirada hacia una situación compleja y con múltiples ramificaciones que es preciso afrontar en orden a salir de esta inercia en la que los propios cristianos, intelectuales o no, estamos.
Leyendo, hace unos meses, Las bodas del cordero del filósofo francés Emmanuel Falque topé, en sus páginas 354-355 de la edición española, con las siguientes afirmaciones: “El futuro del cristianismo, si es que realmente hay un sentido en creer que Dios mismo le dé todas las formas de los medios de perdurar, no dependerá, pues de un ‘mero fervor religioso’, de una ‘forma alegre de estar juntos’, de un ‘simpático codearse’ o de un ‘igualitarismo sin pasión’ que a fin de cuentas no serían más que ‘una nueva forma de tribalismo’. Procede, en realidad, y únicamente de ‘la calidad interior de los hombres, que le darán la vitalidad necesaria’.”
Desde lo escrito por Falque me atrevo a abordar, humildemente, la cuestión planteada por Garrocho: “¿Dónde están hoy los intelectuales cristianos?”
Responder a esta pregunta requiere responder previamente a aquella que intitula el artículo del profesor madrileño: “¿Dónde están los cristianos?”
Unos, y sigo a Falque en su descripción, recluidos en un espiritualismo desencarnado. En un posicionamiento de negación de lo humano en nombre de lo cristiano. Detrás de la atalaya, en la comodidad del “castillo interior”-que no es el de Sta. Teresa– siempre a la defensiva. Es curioso cómo, sin embargo, obligados por la vida profesional asumen, sin la menor contradicción interior, el lenguaje y las actitudes de ese mundo que rechazan: son inflexibles con sus empleados, priman lo económico frente a la persona; su lenguaje, si son médicos, psicólogos, psiquiatras, etc., es absolutamente materialista. (Sirvan estos ejemplos como botón de muestra). Eso sí, los sacramentos y la oración son vividos y practicados como si fueran ese “bálsamo de Fierabrás” que nos protegen de la contaminación. Son estos, católicos de bandería, “meapilas” de la fe que confunden lo religioso con lo mágico y que tanto agradan a aquellos de nuestros sacerdotes imbuidos por ese clericalismo que no logramos superar porque siempre están adulándoles. ¡Ay si Léon Bloy levantara la cabeza!
Otros, refugiados en su comunidad que ha dejado de serlo para convertirse en una comuna. Ahí están aquellos que tienen miedo al mundo y buscan refugio creando su propio gueto donde se sienten seguros. Gueto dirigido generalmente por un clérigo -de nuevo clerical- en el que se delega la propia vida, vida que se diluye en el propio grupo. ¿Dónde queda la libertad de los hijos de Dios que tiene que hacer de nosotros levadura en la masa? ¿Dónde queda la fuerza de las Bienaventuranzas? Diluida en una aurea mediocritas.
Los más, reunidos en torno a un fideísmo sentimentalista. Buscando la seguridad de la fe en una profusión continua de sentimientos. Son, somos, los hedonistas de la fe. Hijos de nuestro mundo refugiados en esos cantos y celebraciones que anteponen los sentimientos personales a Cristo o en esa obsesión por los testimonios que priman, de nuevo, la experiencia sentimental al Señor de los sentimientos. Son los adolescentes de la fe que con su “buenismo” se diluyen en la masa y son fermentados por ella. Ni hablarles de la razón a la que confunden siempre con el exasperante racionalismo. La desprecian porque lo único que hace al cristiano es la “experiencia” que siente. ¿A quién? – pregunto. Se responde que a Cristo pero, ¿no será a uno mismo?
Algunos quedan de aquellos que reducen el cristianismo a ética social acentuando la entrega al prójimo como dimensión propia del cristiano. Su entrega es admirable. El problema: que tienden a reducir el cristianismo a una mera ética llegando a ese “igualitarismo sin pasión” que pierde de vista el auténtico rostro del otro.
Sabiendo que mi descripción es bastante gruesa creo, sin embargo, que retrata dónde estamos los cristianos: en actitudes tribales.
Y, ¿es ahí donde deberíamos estar? Falque tiene claro que no. Hacen falta cristianos de “calidad interior”.
Calidad interior. Cristianos que no hayan reducido su fe a mera ideología, como todos los tipos descritos. Cristianos que se sigan encontrando con Cristo todos los días y para los que ese encuentro sea mordiente de vida. Cristianos que, en su amor apasionado por Cristo y por los hombres, sean conscientes de que la vida a la que están llamados tiene que transformar no solo la suya sino la de todos. Cristianos vivos, no muertos. Miserables y pequeños pero maestros de humanidad.
Conscientes de que tienen que unificar su vida edificando su razón en la búsqueda de la Verdad, en el ejercicio voluntario del Bien y en la percepción transfiguradora de la Belleza.
Haciendo experiencia de auténtica humanidad en esa relación agraciada -de amor- con la humanidad de Cristo y, en ella, con la de los demás. Hombres encarnados que hagan de la Encarnación fuerza transformadora de lo real porque viven de la fuerza de un amor que es real y palpable en sus propias vidas.
Hombres, por tanto, que crean cultura porque la cultura es vida. La cultura es poner los pies en la tierra. Cultura es agricultura -como bien indica Hadjadj-.
Si emprendemos ese camino, entonces sabremos dónde están hoy los intelectuales cristianos. Ahora, los pocos que realmente merecen ese nombre, andan ocultos en medio del mundo, en sus clases, en sus libros, en sus artículos, etc., hablando a un mundo al que siguen interpelando con la fuerza del evangelio que viven. Ahí están. Pero, al mismo tiempo, intentando indicar a sus hermanos de las cuatro tribus que deben dejar de ser tribales. Y recibiendo como respuesta el desprecio de estos.
Se han vuelto las tornas. Los que deberían ser signo de contradicción para el mundo lo son para sus hermanos cristianos.
Quizás sea esa la primera misión de los intelectuales cristianos: generar una auténtica cultura -vida- cristiana que nos saque de la tribalidad. Seamos, pues, esos hombres de calidad interior que nuestra Iglesia y nuestro mundo necesitan.
Seamos y, entonces -solo entonces-, estaremos.
Cristianos vivos, no muertos. Miserables y pequeños pero maestros de humanidad Compartir en X