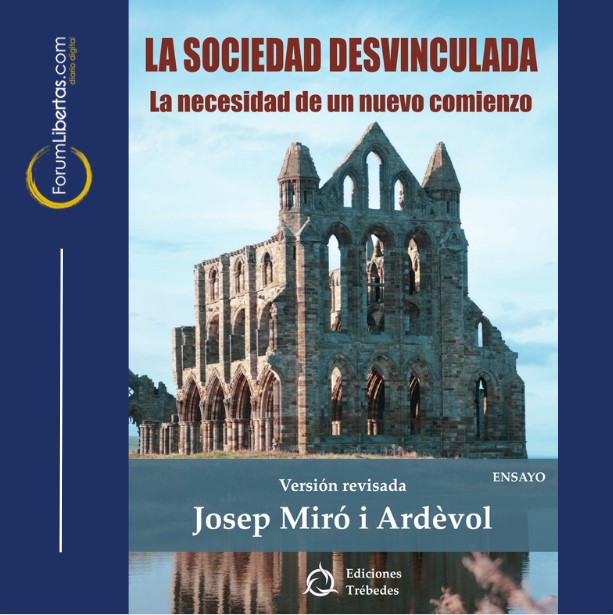Desde un punto de vista social es difícil entender cómo la clase hegemónica del patriarcado, el mundo macho, posea tal situación de predominio si los hombres mueren de promedio siete años antes que las mujeres, son víctimas del 93% de los accidentes laborales, una proporción muy superior a su tasa de actividad, constituyen el 85% de los mendigos sin hogar, se suicidan cuatro veces más, pagan mucho más por un seguro de vida, tienen una tasa de fracaso escolar más alta, son minoría entre los titulados universitarios menores de 30 años y son mayoría entre quienes solo tienen la educación secundaria.
Y en España pueblan por miles las cárceles desde que la legislación transformó las faltas en delitos en las peleas de pareja, cuando quienes las cometen sean hombres.
Naturalmente esto no es la radiografía completa, pero he querido citarlo porque son datos que siempre se olvidan e impiden observar que, puestos a identificar desigualdades que señalen hipotéticas discriminaciones, también las hay en el caso de los hombres.
Y es que el inventario de razones que cuestionan la teoría de género es extenso se mire hacia donde se mire. Como sucede con su interpretación del feminicidio de pareja que, en contra de lo que debería ser según aquellos criterios teóricos, ocupa un lugar más destacado en los países del norte Europa, donde la mujer está más emancipada y el «patriarcado» es más débil, que en los del sur, Portugal, Italia, España, prototipos teóricos de falocracia.
Tampoco es un dato menor que en el feminicidio de pareja, el matrimonio ofrezca nueve veces más seguridad que la pareja de hecho. ¿Y cómo encajar en aquella ideología la realidad pura y dura que las mujeres católicas practicantes sufran mucho menos la violencia de su pareja? Un 46% menos que las agnósticas o ateas (y, para que no caiga la sospecha sobre pobres inocentes, subrayo que los datos corresponden a la macroencuesta del Instituto de la Mujer del Gobierno de España, en época del presidente Rodríguez Zapatero).
¿Cómo es posible que, entre los católicos, cuya Iglesia es prototipo de agente discriminador para los ideólogos del género, la violencia resulte tan inferior en relación con la media de la sociedad?
Pero ahora, más que señalar diferencias sociales de una insostenible teoría, deseo recordar los fundamentos de su absurdo fundamental, el biológico. La premisa de partida que reduce la opción sexual a una cuestión cultural modificable, en lugar de constituir un dato básico de la condición humana.
La mujer y el hombre forman parte de una misma unidad y comparten, por consiguiente, un gran número de características y a la vez presentan, en aspectos determinados importantes, diferencias por su rol radicalmente distinto en la reproducción, pero también en muchos aspectos de base física que estructuran sus habilidades y capacidades. Esto es una evidencia aplastante y el hecho que deba ser razonado para mostrar la inconsecuencia de la ideología de género dice mucho sobre las causas de las crisis que están destruyendo a la sociedad europea.
Dos libros de la doctora Louann Brizendine[1] son un excelente compendio para abordar la base biológica del ser humano. Son unos textos sólidos que tienen la virtud involuntaria de dejar en evidencia el absurdo de la teoría de género, porque las evidencias sobre la diferencia biológica desde el inicio de la configuración humana son abrumadoras. «Las variaciones genéticas y las hormonas presentes en nuestro cerebro durante el desarrollo fetal constituyen la base del cerebro femenino más tarde, las experiencias de la vida actúan en los circuitos de nuestro cerebro para reforzar las diferencias»[2].
En todo esto, tres puntos merecen ser destacados.
El primero es la existencia de hormonas específicas, algunas destinadas precisamente a evitar toda confusión sexual durante el desarrollo del embrión. Una de estas es la hormona antimulleriana que inhibe el desarrollo de los tubos de Müller, y que la neuropsiquiatra Louann Brizendine define como el «desfeminizador», porque destruye todo aquello que es femenino en el hombre, y ayuda a construir los órganos reproductores y los circuitos cerebrales masculinos. Tiene una pareja, la vasopresina, una hormona que ayuda a infundir ánimo, valor y que estimula la defensa de lo propio. Las dos definen en buena medida las características bioquímicas de la masculinidad.
Pero la hormona alfa es la testosterona, responsable de la construcción del «todo» masculino, juega a la superación activa en los circuitos de sexo y la agresividad, y está en la base de la distinta forma de cómo se experimenta la relación sexual entre el hombre y la mujer, que también presenta todo un abanico específico de hormonas, como la que inhibe la respuesta inmunitaria contra el embrión, la gonadotropina coriónica humana, la progesterona sin la que no habría posibilidad de embarazo, y el estradiol responsable del vello púbico y axilar en la mujer, encargada de promover los caracteres secundarios femeninos.
Toda la tarea que diferencia al hombre de la mujer está perfectamente fijada en la fase embrionaria y se cumple a rajatabla, con contadas excepciones, pero la existencia de estas últimas, como tantas otras, se dan en el desarrollo humano, no puede ser tomado como regla del fundamento material de la persona sin caer en un irracionalismo monstruoso. Es la norma la que define la normalidad y no la excepción. Como en su momento definió el primer ministro socialista francés Alain Jospin, la humanidad no se define entre homosexuales y heterosexuales, sino entre hombres y mujeres.
Poder, sexo y dinero
En toda la ideología de género y en el homosexualismo político existe un tópico radicalmente falso, heredero de la cultura del 68: la de que el poder, la alianza del capitalismo y la política reprimen el sexo y el placer. El discurso empezó así en la segunda mitad del siglo pasado, pero lo que resulta impresentable es que el mantra todavía se repita, cuando, al menos desde Foucault, quedó claro que, por el contrario, el poder fomenta las pulsiones primarias; el sexo, la comida y la bebida capaz de alterar la conciencia o la conducta. Como concepto no es ninguna novedad. Roma en su fase imperial lo desarrolló a gran escala, combinando un elevado número de parados, el reparto gratuito de grano a la plebe y las fiestas que comportaban desde el sacrificio de miles de animales, a las ejecuciones humanas ornadas con relatos mitológicos, escenas de bestialismo y zoofilia, en una celebración orgiástica de deseo, sexo y violencia.
Los estados europeos y los medios de comunicación de masas, sobre todo la televisión, pero también otras actividades, como la pornografía, la prostitución y el turismo sexual y alcohólico, actúan al unísono en el fomento del sexo y del placer. Y no me refiero a actividades que se realizan en destinos exóticos, sino en lugares más cercanos, como los macro burdeles en Cataluña próximos a la frontera francesa, o poblaciones especializadas en el turismo juvenil de alcohol barato y sexo próximo, como Lloret de Mar y Salou, en la costa catalana. O Riga, en el otro extremo del continente, la capital letona, que en pocos años sufrió una transformación notable al convertirse en un destino europeo del turismo sexual procedente sobre todo del Reino Unido y de los países nórdicos. Una ciudad donde el club de strip-tease y el albergue juvenil pueden compartir edificio y propietarios.
El sexo, la idolatría de la comida y la bebida, siempre han estado presentes en la humanidad; la cuestión no es esa, sino el papel central que ocupan ahora y su decisiva importancia política
El sexo, la idolatría de la comida y la bebida, siempre han estado presentes en la humanidad; la cuestión no es esa, sino el papel central que ocupan ahora y su decisiva importancia política. Hay una cultura fácil que se vende como trasgresión sexual, cuando en realidad lo que muestra son usos y costumbres de toda la vida, fabricados ahora para el voyerismo de pago a gran escala. Lo que siempre fue objeto de la privacidad, ahora responde a políticas públicas del deseo con el beneplácito de los poderes públicos, como lo muestra la existencia de un buen número de canales privados de televisión que cambian su programación nocturna para pasar a emitir pornografía en abierto. Pero las televisiones, como las radios, son en realidad concesiones administrativas del estado o de los poderes regionales, que pueden regular que tal tipo de práctica no se realice. Pueden, pero no lo hacen.
¿Quién recuerda que hubo una época en la década de los setenta del siglo pasado que la pornografía se vendió ideológicamente como un acto de liberación sexual?
Hoy sabemos que es solo un gran negocio que crea adictos, cosifica a la mujer y es una puerta abierta a la violencia contra ella, pero no importa, se sigue considerando un gesto de libertad.
Todo esto todavía atomiza más a una sociedad muy fragmentada y dificulta su funcionamiento. Se asume colectivamente, o al menos pasivamente, un gran error: el de una humanidad formada por una larga retahíla de pequeños grupos de personas definidos por sus preferencias y deseos sexuales, no por el ser humano que es uno, diferenciado entre hombre y mujer por la lógica evolutiva, unido en familias naturales y educado para encauzar sus pulsiones. Es a partir de esta realidad que se dan las bases para que se hayan constituido las instituciones necesarias, para que la sociedad como tal exista y funcione. Se trata del matrimonio, la descendencia y fraternidad, el parentesco y la dinastía. Todo lo que no sea esto es una locura alienante que, como todas las enajenaciones colectivas, tiene un coste. El nuestro, si no lo remediamos, es el de la autodestrucción.
La función económica y social de la familia
La familia siempre ha sido presentada como una pieza básica de la sociedad y esto, en buena medida, no ha cambiado, aunque las causas de su importancia siguen resultando un tanto imprecisas. Es el lugar de acogida por antonomasia, allí donde se forman las personas, pero al mismo tiempo casi siempre solo se habla de la escuela cuando se debaten soluciones para la crisis educativa. El propio concepto es impreciso. ¿Qué es una familia? ¿Una pareja, una pareja con hijos, todos ellos más los abuelos? ¿Entonces la familia monoparental, la reconstituida, la unión de una pareja de homosexuales, todas ellas son también familia? ¿Todas realizan la misma función desde el punto de vista de la sociedad?
La idea de un modelo de familia canónica es rechazada por odiosa y se entiende que son idénticas las razones por las que se debe ayudar a una familia desestructurada en riesgo de pobreza que a otra numerosa. En definitiva, y como resulta propio de la cultura desvinculada, la familia es importante, pero en términos muy confusos. Su valoración es esencialmente emotivista, y el concepto no debe cuestionar lo que se considera políticamente correcto, sin que importe si tal creencia coincide con la realidad; esto es que resulta verdadera.
La cuestión es que la familia es decisiva para la sociedad, para ser más exactos, lo es el emparejamiento estable de compromiso público, el matrimonio, su descendencia, filiación y fraternidad y también el parentesco y su efecto temporal, la dinastía. Su función es necesaria e insubstituible evidentemente en términos de vínculos amorosos y de deber, y porque es capaz de traducirlos en una función económica y social de la que depende el crecimiento económico a largo plazo. La familia, si cumple con las condiciones adecuadas, es el multiplicador económico más potente de que disponemos. Y esa es la cuestión, el cumplimiento de las condiciones que le permiten desempeñar aquella función, porque la cultura de la desvinculación tiene un efecto demoledor sobre ella. Para el desempeño de su papel, el modelo debe ser capaz de cumplir con seis condiciones.
La primera es la de la descendencia como potencial general. Su generación tiene un coste marginal de manera que puede desarrollarse con independencia del grado de riqueza de una sociedad, puede ser generada de manera masiva… aunque cada vez resulte más reducida. Por este motivo resulta inapropiada toda comparación de la procreación con la adopción o técnicas de reproducción asistida, como factores sociales de substitución.
La segunda condición es la capacidad educadora y de socialización positiva. Tanto esta como la función anterior, se fundamentan en una condición biológica: la complementariedad genotípica y fenotípica que posee la unión entre el hombre y la mujer. Solo así se aprehende la condición humana. Es una perfecta contradicción estar contra la educación diferenciada, por entender que los niños y niñas han de estudiar juntos para su adecuada socialización, y al mismo tiempo señalar que no importa que esté ausente la figura del padre o de la madre en la vida familiar. Si se admiten los riegos educativos y en la formación de la persona de la ausencia de la figura paterna o materna, es inaceptable que se postule que da lo mismo si solo son dos hombres o dos mujeres los que forman la unidad adulta familiar.
La tercera condición es la existencia de normas compartidas que estimulen la cooperación entre sus miembros y con el conjunto de la sociedad, capaz de generar externalidades positivas, el mantenimiento y desarrollo de la confianza, así como la comprensión y capacidad para comprometerse para crear vínculos estables.
La cuarta es la disponibilidad inmediata e incondicional de la primera red social, la de parentesco, que es en general la más decisiva, al menos en la primera fase de la vida.
Y conectada a ella, la quinta, la responsabilidad intergeneracional, causada y educada por el efecto dinástico.
Por último, la sexta es la estabilidad necesaria para que los vínculos concuerden con los fines asignados y que básicamente son dos, que señalan la condición óptima y subóptima en cuanto a la duración de la relación de la pareja. El nivel óptimo se alcanza cuando se cumple con la condición del cuidado mutuo en edad avanzada, y esto presupone el mantenimiento del vínculo hasta la muerte; el subóptimo es aquel que permite cumplir con la función educativa de los hijos y que exige su perduración hasta la culminación de los estudios reglados del último hijo hasta la secundaria post obligatoria.
Debo detenerme en una realidad vital y a la vez menospreciada: para disponer de capital social y humano se necesita descendencia.
De acuerdo con la evidencia histórica, Kremer expuso en 1993, en Population Growth and Technological Change: 1, 000,000 B.C. to 1990[3]. Su tesis puede resumirse en estos términos: el índice de crecimiento de la tecnología ha sido siempre proporcional al índice del crecimiento de la población a excepción de los 150 últimos años. El desarrollo tecnológico ha ido ligado la mayor parte de nuestra historia a la natalidad. Naturalmente, y dentro del propio razonamiento y en el de otros, puede discutirse que tal exigencia se mantenga vigente.
Por ejemplo, ya en 1973 los economistas Becker y Lewis expusieron la idea de que, cuando la renta crece por encima de cierto nivel, los padres encuentran su óptimo eligiendo tener pocos hijos, invirtiendo en calidad en términos de bienestar y educación. Pero todos estos debates tienen un interés más académico que real ante una Europa que se despuebla de jóvenes mientras crece su envejecimiento. Disminuir sensiblemente por debajo de 2 la relación entre población en edad de trabajar e inactivos, es decir, jubilados, menores, dependientes y enfermos crónicos no jubilados, es un suicido económico.
Este solo hecho augura que a finales del siglo actual continuará la supremacía estadounidense, ya que este país combina una natalidad situada en nivel de reemplazo con una buena productividad, y esto es así porque, entre otras razones, parece existir una relación de fondo entre ambas cuestiones. Pocos pueden presentar un mejor escenario a largo plazo. En el caso opuesto se encuentra la potencia emergente, China, que tiene una tasa global de fecundidad de solo 1,6 y un grave desequilibrio entre sexos que acelerará la caída de la natalidad por falta de mujeres. Sitúo estas dos referencias porque en demasiadas ocasiones, y en los análisis de las perspectivas económicas a largo plazo, se omite esta causa estructural decisiva, la del equilibrio de la población.
Desde la perspectiva del desarrollo económico endógeno, diversos autores han estudiado la relación entre productividad y descendencia. Kosai, Saito y Yashiro[4] señalan que la pérdida de productividad histórica que han experimentado Japón y Europa en relación con Estados Unidos es debida al descenso de la natalidad. Concretamente, afirman que la reducción de la fecundidad de Japón por debajo de dos hijos por mujer a partir de 1975 ha comportado una reducción de la tasa de progreso técnico, que es un componente básico de la productividad total de los factores. Esta relación negativa también fue observada para Gran Bretaña y Alemania con la consiguiente disminución de la productividad global del 2% al 0,5%. Esto también puede constatarse en la comparación de la evolución entre tasa de fertilidad y productividad en el periodo 1985-2005 entre cinco países: EE.UU., Irlanda, Francia, Alemania y España. Los mejores resultados para el conjunto de los 20 años observados corresponden a Irlanda y Estados Unidos, seguida de Francia, y los peores a Alemania y España, por este orden.
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que no estoy afirmando algo tan simple como que la productividad mejora solo a base de tener más hijos. Lo que afirmo es que, a largo plazo, una natalidad que garantice el equilibrio de la población y presente una tasa suficiente de rejuvenecimiento ofrece mejores condiciones para la eficiencia productiva, siendo además la única que avala la sostenibilidad de un sistema de bienestar. Hay numerosas razones en la literatura científica que explican este efecto.
La capacidad innovadora es una cualidad de un determinado porcentaje de personas, entre un 2 y un 3 por mil está ligada al rejuvenecimiento de la población, y ayuda a explicar por qué la afirmación de Malthus no se ha cumplido y por qué la producción siempre ha ido por delante de la población. Cuando Malthus realizó su afirmación de que no habría alimentos para todos, el mundo tenía unos 950 millones de habitantes; hoy tiene casi ocho veces más población con niveles de consumo muy superiores.
Ligado a lo anterior, Reddaway constata cómo en una población más joven la oferta de nuevas ideas y más demanda de novedades es mayor, y esto dinamiza la innovación y el desarrollo tecnológico. (Véase, por ejemplo, el trabajo de José A. García Durán EL Hombre Donal y la Economía y también Población Progreso Técnico y Economía. Universidad de Navarra).
Otros autores conocidos como Kuznets, Arrow, Grossman y Boserup afirman, desde distintos puntos de vista, un denominador común: la natalidad incide sobre la tasa de progreso técnico.
Marshall sostiene que una de las razones de la explosión de iniciativas empresariales en el siglo XIX se debió a las familias numerosas, donde los hijos aprendían a competir entre ellos por la atención de los padres. En otro plano, el de la inversión a largo plazo necesaria para un desarrollo estable, Fisher ya señaló el carácter determinante que posee la perspectiva dinástica, que estimula un tipo de inversión que, al poseer un ciclo de retorno muy largo, no resulta atractivo si uno piensa en términos individuales. Y esto tanto sirve para plantar olivos como para invertir en investigación. En una sociedad individualista la perspectiva dinástica constituye el contrapeso insubstituible y necesario.
En un sentido parecido, solo la solidaridad generacional puede aportar el empuje social necesario para que consigamos invertir el proceso que daña el medio ambiente. Este factor dinástico que invierte en futuro es esencial para compensar, al menos parcialmente, las desequilibradas transferencias del estado «de hijos a padres» y «de padres a hijos» dos veces y media superior las primeras a las segundas en el 2004, y más de cuatro veces en la previsión por contabilidad generacional para el 2050[5].
[1] The Female Brain edición española RBA Libros 2008, y The Male Brain RBA LLibres 2010 Edición catalana.
[2] The Female Brain p 244.
[3] Quarterly Journal of Economics, Agosto de 1993, pp. 681-716.
[4] Y. Kosai, J. Saito and N. Yashiro, ‘Declining population and sustained economic growth: can they coexist?’, American Economic Review, vol. 88, no.2, 1998,
[5] Patxot, Concepció. Evaluación de la sostenibilidad del Estado del Bienestar en España 2010.