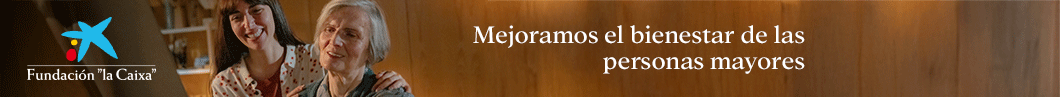La democracia, con todos sus altibajos históricos, suele asociarse a la búsqueda de la libertad y la participación ciudadana.
Sin embargo, como señaló el papa Francisco hace unos meses en una conferencia en Trieste, Italia, esta forma de gobierno «no goza de buena salud» en el mundo actual.
Podría parecer un juicio severo, pero basta con recorrer la crónica política de las sociedades contemporáneas para reconocer los síntomas de un sistema convaleciente: polarización extrema, tendencia a la apatía ciudadana, frustración hacia las instituciones y creciente desconfianza mutua.
Todo ello se agudiza ante la indiferencia generalizada, que el pontífice describe de manera contundente como «el cáncer de la democracia, una no participación». En esta expresión hay un matiz clínico que nos lleva a pensar en la enfermedad: si la indiferencia es el tumor que corroe las fibras de la vida pública, la participación consciente es la terapia que nuestro mundo demanda.
Pero, ¿Cuál es la raíz de esa indiferencia y por qué se ha convertido en uno de los grandes males de la democracia?
La alusión de Francisco, retomando la definición de democracia que ofreció el beato Giuseppe Toniolo—»ese orden civil en el que todas las fuerzas sociales, jurídicas y económicas cooperan proporcionalmente para el bien común, beneficiando en última instancia predominantemente a las clases más bajas»—nos recuerda que la democracia no puede limitarse al mero acto de votar cada cierto tiempo.
Afirmar que la democracia es algo más que una mecánica de urnas implica que la ciudadanía debe estar presente no solo en el momento electoral, sino en el tejido mismo de la vida pública.
El papa insiste en que esta forma de convivencia política exija, ante todo, condiciones que faculten a todos para expresarse y participar.
Este es el «corazón herido» al que alude Francisco: una democracia que excluye a algunos de la mesa de decisiones y reduce la voz de otros a un mero susurro ineficaz, queda fatalmente incompleta.
Si seguimos la imagen de un corazón herido, podríamos aventurar que su restablecimiento no depende solo de remiendos superficiales, sino de una rehabilitación profunda del tejido social.
En este aspecto se torna decisiva la idea de la fraternidad y el «amor político», los cuales, en palabras del pontífice, son el antídoto contra la polarización y la manipulación partidista que tanto dividen a las sociedades contemporáneas.
La participación, en este sentido, nace del encuentro con el otro y de la disposición a construir algo en común, superando las fronteras del interés individual o el simple afán de victoria electoral.
La indiferencia
El mal de la indiferencia, sin embargo, no es ajeno a otras reflexiones importantes.
Hay dos posturas que impiden la auténtica comunión: el «conformismo» y la «evitación». A diferencia de la solidaridad, el conformismo no responde a un compromiso real con el bien común, sino que es meramente la adopción pasiva de usos y costumbres de la sociedad, sin conciencia, reflexión, ni voluntad.
Por otro lado, la «evitación» (hacer que algo no suceda) sería el correlato individualista de la oposición, una actitud de desacuerdo por motivos puramente privados o ideológicos, sin ninguna referencia al bien común.
Un opositor genuino es crítico constructivo y enriquece la sociedad con su visión; en cambio, la persona que «evita» desconecta sus desacuerdos de la solidaridad para abocarse solo a sus propios intereses.
Pero hay algo peor que todo esto una «evitación conformista», una auténtica paradoja en la que la persona, aparentemente en disidencia, termina suscribiendo de forma pasiva los valores y expectativas de un grupo, con la particularidad de que esto no se hace por el bien común, sino por objetivos meramente ideológicos.
Es decir, desde el exterior puede parecer que la persona está participando—por ejemplo, emitiendo un voto, manifestándose en redes sociales o alineándose con un partido—pero en realidad lo hace movido por un conformismo irreflexivo o por la búsqueda de intereses particulares.
La consecuencia inmediata es la división en bloques que se encierran en sí mismos y solo ven en el otro una amenaza a sus aspiraciones.
En este contexto, toma especial relevancia la crítica del papa Francisco a la indiferencia. Cuando afirma que «la indiferencia es un cáncer de la democracia», alude justamente al peligro de la apatía y la pasividad que conducen al ciudadano a encerrarse en el bienestar individual, dejando de lado el compromiso genuino con la sociedad.
Falta de compromiso
Esa falta de compromiso se puede expresar de muchas formas: la renuncia a participar en procesos cívicos, la inercia frente a los abusos de poder, la neutralidad ante injusticias flagrantes o, incluso, el simple deseo de no «complicarse la vida» abogando por causas comunes.
La indiferencia destruye la posibilidad de debate y, lo que es más grave, anula el acto de darle sentido a lo político como espacio de encuentro.
No es casual que Francisco proponga la fraternidad y el amor político como senderos de sanación.
Estas virtudes trascienden las posturas meramente formales para enraizarse en el reconocimiento de la dignidad humana de cada persona. No hablamos de un amor trivial o superficial, sino de la decisión de hacer causa común.
La fraternidad se empareja con la solidaridad y entonces uno se siente responsable de las necesidades, derechos y aspiraciones de los demás, no por imposición legal, sino por un convencimiento profundo de que el otro es parte integral de mi misma humanidad.
En la práctica, esto requiere una reeducación colectiva de la ciudadanía. No basta, como dice Francisco, con un derecho formal de introducir la papeleta en la urna; es preciso crear condiciones reales para que cada ciudadano sea «entrenado» en la democracia: que conozca las herramientas de la deliberación razonada, la capacidad de expresarse sin temor a represalias y la disposición a escuchar con respeto a quien piensa diferente.
Se trata de cultivar la inteligencia moral que permita ir más allá de la mera adhesión a un partido o a una ideología, hasta llegar a una posición crítica y constructiva en la vida pública.
Si recordamos la definición de Toniolo, la democracia existe cuando «todas las fuerzas sociales, jurídicas y económicas cooperan proporcionalmente para el bien común».
Bajo esta luz, la diferencia sustancial entre democracia sana y democracia enferma radica en la apertura al diálogo y la participación inclusiva.
Una democracia sana propicia la comunión de propósitos y la sinergia de esfuerzos; una democracia enferma, en cambio, se manifiesta en confrontaciones estériles, grupos cerrados y desconfianza.
En esa enfermedad, la indiferencia—o incluso la «evitación conformista»—se vuelve un síntoma habitual, al desterrar el carácter moral y trascendente del acto político.
Al final, la invitación que nos lanzaba el papa Francisco es clara: debemos superar la apatía y el conformismo, entender la participación como expresión cabal de nuestra libertad y humanidad, y abrazar la fraternidad como eje vertebrador de la política.
La democracia no se defiende únicamente con instituciones fuertes o con leyes elaboradas; se sustenta, sobre todo, en el corazón de sus ciudadanos, dispuestos a comprometerse y a ceder parte de sus intereses para alcanzar un bien más amplio.
Ahí radica la cura para la herida que hoy sufre el corazón de nuestras sociedades: un amor político y una solidaridad que, en lugar de fragmentar, sirvan para unir en la búsqueda de un destino común.
Como afirmaba el cardenal Karol Wojtyła en Persona y Acto, la comunión social solo se alcanza con la participación auténtica; el remedio contra la indiferencia yace en la recuperación de esa vocación personal y comunitaria, esencial para la vida democrática. «La capacidad de participar en la humanidad misma de cada hombre constituye el núcleo de toda participación y condiciona el valor personalista de todo actuar y existir ‘junto con los demás'».
De lo contrario, seguiremos transitando los peligrosos senderos de la confrontación, de la desgana y de la apatía disfrazada de normalidad.
Si la democracia hoy parece tan frágil, tal vez es porque el mayor enemigo no es tanto la abierta hostilidad, sino precisamente la indiferencia, esa enfermedad que incapacita a la sociedad para reconocerse, dialogar y comprometerse con un verdadero horizonte de bien común.