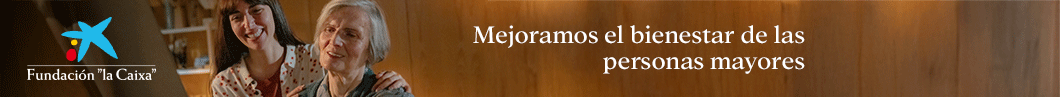Venimos considerando una cita del Nuevo Testamento en la que se dice a mujeres y hombres lo siguiente:
“Igualmente, vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, para que si incluso algunos no creen en la palabra, sean ganados no por las palabras sino por la conducta de sus mujeres, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa” (I Pe 3, 1-2). Y a ellos: “De igual manera vosotros, maridos, en la vida común sed comprensivos con la mujer que es un ser más frágil, tributándoles honor como coherederas que son también de la gracia de la Vida” (v. 7).
A propósito de estas citas nos hacíamos dos preguntas en “Custodios de la familia, centinelas de la inocencia (II)”. Primera: ¿Qué clase de fragilidad es esa que recoge el versículo 7?, y segunda pregunta: ¿Cuál es la causa del rechazo hacia estas palabras sagradas (un rechazo que entendemos muy extendido, si no mayoritario)? En el artículo anterior nos ocupábamos de la primera pregunta, hoy ensayaremos alguna respuesta para la segunda.
Dando por cierto que esa cita de la Escritura levanta rechazo, ¿cuál es su causa?, ¿por qué hoy nos incomodan palabras que hasta no hace tanto se veían como como lo que son: Palabra de Dios, expresión de la sabiduría divina, viva y eficaz, llena de verdad y eternamente estable? Al reflexionar un poco sobre ello, se pueden vislumbrar dos causas, una principal y otra derivada, ambas bien importantes. En mi opinión, la causa principal por la que estas citas del Nuevo Testamento no encuentran asiento en los oídos actuales, incluso suscitan hostilidad, es porque expresan sumisión a Dios. Esta es, me parece a mí, la causa principal; la derivada, un concepto erróneo de esa sumisión.
Por varias vías, pero especialmente desde el pensamiento, a los hombres de nuestra época se nos ha inoculado una idea de autonomía individual y colectiva errado, y, por tanto, no concorde con la realidad. Desde hace ya unos cuantos siglos se nos viene haciendo creer que para el hombre moderno no hay metas imposibles, que con nuestra inteligencia y nuestras manos podemos llegar a conquistar cualquier objetivo, que poseemos capacidades y recursos más que suficientes para dominarlo todo y que solo hace falta que nos propongamos algo para lograrlo.
Esta idea cuyo origen está en la filosofía, cuenta, desde comienzos del siglo XIX, con un aliado potentísimo que es la tecnología, un aliado cada vez más aliado. El impresionante desarrollo tecnológico ha hecho caer barreras que parecían infranqueables en campos muy variados, algunos de uso tan cotidiano como las comunicaciones, los electrodomésticos o la cirugía. Esto es verdad y hay que felicitarse porque lo sea; el desarrollo tecnológico es innegable, demuestra la valía del ser humano y aporta ventajas evidentes, de las que disfrutamos legítimamente. Esto es verdad pero no es toda la verdad. Volvemos a toparnos en este asunto con la “cultura de la sinécdoque”, que en el artículo anterior decíamos que consiste en tomar una parte de verdad y hacer de esa parte la verdad entera.
Es verdad que contamos con capacidades y tecnología para ir alcanzando nuevos logros, y es verdad que ofrece ventajas extraordinarias, pero eso no nos convierte en seres completamente autónomos ni en señores absolutos de este mundo. Somos hombres, no dioses; somos criaturas, no el Creador. (Si fuéramos dioses, nuestros inventos nos aportarían solo ventajas, sin inconveniente alguno, y sabemos que junto a las ventajas, cada nuevo invento trae añadidas un paquete de inconvenientes no pequeños; esto también es verdad. No hay un solo logro tecnológico que no nos pase una factura muy costosa, que solemos ignorar cuando el invento aparece, pero que no tarda en mostrar su cara dañina. Ahí tenemos los problemas de la contaminación industrial, de la explosión de adicciones con internet, etc.). No somos dioses, queramos o no queramos, dependemos para siempre de un cordón umbilical imprescindible con el que el Dios único y verdadero nos sostiene en la existencia.
Somos dependientes de Dios, aunque no estemos pendientes de Él.
Disponemos de un campo de juego muy amplio al que llamamos libertad, pero no somos señores absolutos de nuestra vida, del mundo ni de la historia. Bofetadas como la del COVID o las enfermedades raras (cada vez más abundantes y menos raras) deberían bastar para recolocarnos en nuestro sitio de criaturas: seres dependientes y limitados. El Señor, con mayúscula, es Otro, no lo somos ninguno individualmente ni tampoco todos juntos, la Humanidad no es Dios.
La Humanidad no es Dios. ¡Atención a esta idea! Antigua falsedad puesta al día que, cual martillo que golpea el yunque, será –lo está siendo ya– la próxima cantinela que tengan que soportar nuestras pobres cabezas.
Solo Dios es Dios. “El Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra; no hay otro” (Dt 4, 39). Por aquí empieza nuestra fe: “Creo en un solo Dios”. Aquí sí hay verdad absoluta, verdad sin fisuras y no solo una parte de verdad. Por ser verdad absoluta se sostiene por sí misma; se aceptará o no, porque es verdad de fe, pero la verdad que encierra no depende de nuestra aceptación o rechazo.
Y este Dios Creador, Único Dios, ¿quiere o pide algo a esta criatura salida de sus manos, el hombre? Sí, que reconociéndolo como Señor, se someta voluntariamente a Él para que pueda disfrutar de su verdadera vocación, cuyo salario es una felicidad llamada a aumentar sin límites, inimaginada. “Someteos al Señor, venid al santuario que él ha consagrado para siempre, servid al Señor, vuestro Dios” (II Cro 30, 8). Esta es la sumisión que rechazó el ángel más bello del cielo, Satanás, y de ahí su autoenvenenamiento absoluto y eterno. Aunque pueda parecer lo contrario, en esa sumisión a Dios está la grandeza del hombre y su mayor dicha. La grandeza mayor del hombre no está en sus conquistas sobre los elementos de este mundo, en reducir al mínimo las barreras del tiempo y del espacio, en explorar el universo o en avanzar en el conocimiento de los secretos de la naturaleza; en todas esas cosas también hay grandeza, pero no la mayor, la mayor grandeza del hombre consiste en servir de corazón al Único Dios, a su Creador, voluntariamente y con gusto.
Esta es la prueba de las pruebas con las que se enfrenta todo hombre que quiera vivir consciente de lo que significa ser persona. ¿Se acepta o no se acepta esto?, ¿se acepta solo en teoría o se lleva a la vida?, ¿se acepta incondicionalmente o le ponemos condiciones a Dios?, ¿se acepta de manera radical y absoluta o depende…? De la respuesta práctica a estas preguntas nacerá la postura ante la vida, el criterio-fuente de donde derivarán el resto de criterios con los que hacemos el día a día. Aunque ahora no veamos la relación, aquí es donde se libra la batalla del feminismo y de la ideología de género de la cual estamos tratando, las relaciones hombre-mujer, el uso del tiempo, los proyectos que podamos traernos entre manos, etc., etc., etc.
Reconocer que esto es así, que nuestra dicha está en obedecer a Dios, no significa restarle nada al hombre. Es justamente al contrario, obedecerle a Él nos pone en nuestra verdad y nos plenifica, ya que nos libera del egoísmo de nuestro yo, el cual nos empuja a mirar solo hacia dentro de nosotros mismos.
El espíritu del mal, expertísimo en retorcer la realidad y presentárnosla como no es, nos sugiere lo contrario y sabe cómo conectar con nuestros deseos más intensos, a veces reconocidos, a veces ocultos. Y nos halaga y nos seduce a nosotros que nos encanta ser seducidos –reconozcámoslo– porque cuando alguien nos seduce, quienquiera que sea, nos hace el centro de su atención e interés, y eso es algo muy gustoso. Todas las seducciones son muy atractivas, pero algunas están envenenadas, y esta de la insumisión lleva incorporada una trampa ideológica que consiste en la convicción de que servir a Dios, darle culto y cumplir sus mandatos –en definitiva, someter nuestra voluntad a la suya–, nos achica, nos encoge y minimiza. Y acabamos pensando que Dios es enemigo del hombre y que la sumisión a Él arruinaría nuestro ideal de vida. Cuando esto pasa esporádicamente y aún hay capacidad para ver el error, estamos ante un tropiezo; cuando se hace habitual, cuando el hombre se instala en la insumisión a Dios como modus vivendi, entonces la ceguera mental y moral es absoluta, de modo que resulta imposible entender el propio error y entenderse uno a sí mismo. A esa desgraciada situación cabe aplicar las palabras de Jesucristo cuando dijo que “si la luz que hay en ti está oscura, ¡cuánta será la oscuridad!” (Mt 6, 23).
El paso siguiente está en considerar que la Palabra de Dios es Dios. La palabra del hombre no es el hombre, pero la Palabra de Dios es Dios mismo. Por eso la insumisión a Dios es insumisión y rechazo a su Palabra y ahí está la causa principal por la que el hombre actual no acepta esto que dice la Palabra: que la esposa tenga que someterse al cabeza de familia, ni que esta función de cabeza sea la propia del varón.
Esa es la causa principal, pero no es la única, hay otra derivada de ella, que consiste en no entender en qué consiste la sumisión.
La sumisión que la Palabra pide a la esposa no consiste en subyugarse a su marido cual esclava suya, como si tuviera que obedecer los caprichos de un tirano. Eso no se lo ha mandado Dios a nadie. El Creador de los seres personales no nos ha mandado ser esclavos de nada ni de nadie; que seamos servidores unos de otros, sí, que tengamos que servirnos a costa de nuestra dignidad, no. Ni es verdad que lo que Dios le pide a la mujer signifique minusvaloración o falta de consideración hacia ella.
En este punto cabe recurrir a la historia, como el gran notario que da fe de la valoración que la cultura cristiana ha hecho de la mujer desde que el cristianismo apareció en el mundo. Porque en ninguna otra cultura, fuera de la cristiana, se ha visto la mujer mejor considerada y mejor tratada. Allí donde se ha establecido la doctrina católica del matrimonio, las mujeres se han visto respetadas y valoradas en su dignidad como en ningún otro sitio. El matrimonio monógamo, fiel e indisoluble, en condiciones de igualdad entre los esposos es exclusivo de la Iglesia Católica; nadie, absolutamente nadie, es tan exigente y a la vez tan benevolente con el hombre y la mujer unidos en matrimonio. Que luego muchos cristianos hayan vivido esa doctrina de manera imperfecta, laxa o directamente contraria a su fe, no es argumento contra la Iglesia, ni justifica la hostilidad hacia su autor, el propio Dios.
Históricamente el feminismo no es un producto de la civilización cristiana, sino de una sociedad que llevaba ya tiempo volviendo la espalda al cristianismo aunque lo mantuviera en el nombre. Los primeros brotes feministas aparecen en la historia hace poco más de cien años, lo cual, históricamente, es un fenómeno muy reciente, y vinieron a coincidir con la “muerte de Dios” proclamada dentro de la filosofía. Todo lo que pueda haber de justicia en las reivindicaciones feministas, se le reivindica a una sociedad no cristiana, o mejor dicho, descristianizada. La causa principal de las injusticias que haya tenido que soportar el sexo femenino no está en la doctrina ni en la praxis de la Iglesia, sino en quienes se han venido oponiendo a ellas, desde fuera de la Iglesia (y también desde dentro, que de todo ha habido).
Por otra parte, la sumisión que la Palabra pide a la mujer no se puede aislar, como si fuera algo exclusivo de ella. La sumisión que se pide a la mujer es la misma que se nos pide a todo creyente y no es otra que la sumisión a Dios. “Someteos al Señor” (II Cro 30, 8), “someteos a Dios” (Sant 4, 7). ¿Dónde puede estar la dificultad?
Pienso que muy probablemente en no ver o en no saber que la sumisión a Dios se efectúa, en la vida práctica, a través de mediaciones humanas. Cuando la Escritura nos ordena que nos sometamos a los demás, lo que nos está diciendo es que nos sometamos a Dios invisible, a través de personas visibles y concretas. A todos, no solo a la mujer, se nos pide que seamos sumisos a Dios a través de los que nos rodean. “Someteos por causa del Señor a toda criatura humana” (I Pe 2, 13). El abanico de ejemplos es muy amplio y abarca todas las relaciones humanas.
La Escritura dice a los hijos que se sometan a sus padres: “Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque eso es justo” (Ef 6, 1); a los jóvenes, que vivan en sumisión respecto a los mayores: “Igualmente los más jóvenes: someteos a los mayores” (I Pe 5, 5); a los ciudadanos, que acepten la sumisión a las autoridades civiles: “Que todos se sometan a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay han sido constituidas por Dios” (Rom 13, 1); a los fieles, respecto de los pastores de la Iglesia: “Obedeced y someteos a vuestros guías” (Heb 13, 17); a la Iglesia, respecto de su cabeza, Jesucristo: “Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo” (Ef 5, 24) y Jesucristo a Dios Padre “haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz” (Flp 2, 8).
¿No será esta sumisión modélica de Cristo la que rechazamos, sin caer, quizá, en la cuenta de qué y a quién rechazamos?, ¿no será que con la excusa de los errores cometidos por las personas mayores, por el padre y la madre, autoridades, dirigentes de la Iglesia, maridos… aprovechamos para justificar nuestro rechazo a la obediencia, probablemente sin darnos cuenta de que nos estamos oponiendo a la pedagogía divina que siempre conduce a sus hijos por la senda siempre estrecha de la obediencia? Porque de eso se trata, no de vivir indignamente, sino de vivir en obediencia a Dios, único camino por el que podemos llegar a ser nosotros mismos. Esta es la cuestión.
Quienes acepten las revelaciones privadas del Señor a Santa Faustina Kowalska, tal vez conozcan estas palabras del Señor dichas a esta santa religiosa, dignas de ser meditadas despacio y repetidas veces. A finales de 1935, Jesús le dice lo siguiente: “He venido para cumplir la voluntad de Mi Padre. He sido obediente a los padres [José y María], obediente a los verdugos, soy obediente a los sacerdotes”. Y la respuesta de la santa: “Comprendo, Oh Jesús, el espíritu de la obediencia y en qué consiste; no se refiere solamente a la ejecución exterior, sino que abarca también la mente, la voluntad y el juicio. (…) No tiene importancia si es un ángel o un hombre quien me mande en nombre de Dios, tengo que ser obediente siempre” (Diario de la Misericordia Divina en mi alma, punto 535).
Custodios de la familia, centinelas de la inocencia (II)
En ninguna otra cultura, fuera de la cristiana, se ha visto la mujer mejor considerada y mejor tratada Compartir en X