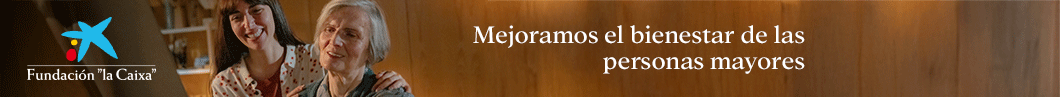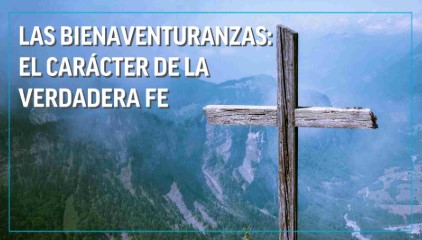El hombre sin Cristo retrocede ante la grandeza de la exigencia, sostiene Guardini en El Señor. Lo hace limitándola por dos vías distintas. Una, preocupándose solo del acto exterior, califica de malo solo a lo que se ve. Esto es razonable… pero insuficiente, porque la persona es un todo. Toda acción tiene su preliminar que la concibe, fermenta, impulsa y que proviene “de la predisposición del corazón”, de nuestra subjetividad.
Pero, si acogemos en nuestro interior el resentimiento, la desconfianza, el rechazo, el odio, estamos acabados. Si en tu interior albergas algo contra tu hermano, advierte Jesucristo, ya estás obrando mal. Es en la pasión incipiente donde se cuece la acción, y es ahí donde es necesario intervenir, y eso escapa a la ley y a la razón. Solo Dios guarda nuestra conciencia.
La otra limitación que se introduce en la realización del bien por la sociedad acristiana es aplicarle algo que parece tan recomendable como el llamado sentido común. Como subraya Guardini del mundo: “hay que ser bueno, pero razonablemente. Hay que amar al prójimo, pero con medida”. Hay que tener en cuenta los límites impuestos por los intereses personales. ¿Quién puede cuestionar esta concepción? Pues ella es el fundamento de la incapacidad europea para afrontar el drama inmigratorio.
Y el Señor advierte: “Esto no basta… Si quieres ser bueno únicamente cuando encuentres bondad, no sabrás corresponder siquiera a ella”. El hombre que solo quiere justicia no es capaz de realizarla. Solo será justo ante Dios si se eleva a un plano superior, más elevado que el de la justicia. Estamos tratando del amor, el fundamento cristiano.
Europa, país por país y en su conjunto, necesita recuperar el horizonte de sentido y el tensor cristiano para conseguir un nuevo renacimiento. Necesitamos recuperar el élan cristiano si queremos evitar la autodestrucción y asegurar la construcción de la imprescindible fraternidad mundial.
El gran error es creer o actuar como si no importara que la sociedad hubiera dejado de ser cristiana. No me refiero para nada a ningún tipo de confesionalidad estatal, ni es una lamentación del pluralismo. No, señalo otra cosa. Se trata de los marcos de referencia que enmarcan esta sociedad desvinculada, de sus ideas-fuerza que construyen la opinión pública y forjan la conciencia de los ciudadanos.
A pesar de su pluralismo formal, son fuertemente dogmáticos y autoritarios, porque han elaborado todo un armazón ideológico y antropológico a base de unir secuencialmente retazos con resultados confusos y contradictorios. Es una cultura que se reconoce muy bien en la alegoría del monstruo de Frankenstein. Es precisamente la inseguridad que genera ese Frankenstein social, la confusión y las contradicciones que provoca, lo que le exige la utilización del poder político y económico para descalificar, censurar, cancelar y reprimir a los disidentes.
En buena parte de Occidente, sus poderes públicos intentan cancelar a Dios del espacio público. Es un ateísmo vergonzante que se disfraza de una falsa laicidad. En lugar de mantener la neutralidad pública hacia las distintas formas de honrar a Dios, lo que hace es liquidarlo de la vida común. Resuelve la pluralidad religiosa favoreciendo la creencia de quienes consideran que Dios no tiene razón de ser.
Péguy lo anticipó proféticamente: “Vivimos en un mundo moderno que ya no es solamente un mal mundo cristiano, sino un mundo incristiano, descristianizado… esto es lo que hace falta decir. Esto es lo que hay que ver. Si tan solo fuera la otra historia, la vieja historia, si solamente fuera que los pecados han vuelto a rebasar los límites una vez más, no sería nada. Lo que más sería un mal cristianismo, una mala cristiandad, un mal siglo cristiano, un siglo cristiano malo… Pero la descristianización es que nuestras miserias ya no son cristianas”. Esa es la realidad que el peregrino de Chartres nos describía y que en nuestro tiempo parece culminar.
Al mismo tiempo, sucede que parte de las actitudes, de los criterios que existen, emergen de la concepción cristiana, pero como retazos inconexos, sin ninguna articulación entre ellos, ni con la raíz que debería alimentarlos. Van adoptando forma de tabúes, restos de un pasado del que pocos, fuera del cristianismo, saben dar razón.
En la actual exigencia de respeto de las Black Lives Matter y del Me Too, anida la reivindicación de la dignidad de la persona surgida con el cristianismo, pero que en estos casos adopta formas agresivas de antagonismo y enfrentamiento, de censura y exclusión. Son formas moralistas sin capacidad para el perdón y la reconciliación, porque han perdido su raíz cristiana.
Se puede creer que este no ser cristiano es algo también común a otras épocas. No es así. El pecado cristiano incorpora, pronto o tarde, el principio de culpa, el arrepentimiento y la necesidad de perdón. Es el tensor cristiano en acción. Es el caer y el levantarse, la nueva oportunidad. Todo esto no existe en la concepción acristiana de la vida. El mal ya no existe, solo el Código Penal, la condena de las redes sociales y la pena del telediario.
Pero esto no remueve la conciencia culpable, en todo caso alienta el enmascaramiento y la necesidad de manipulación y control para que el penalizado sea otro. Esta es la gran diferencia que hay que asumir. Esta es la gran evidencia de la que hay que partir. Pero no es la única.
La otra es la dimensión extraordinaria de las estructuras del mal, de las estructuras de pecado. A lo largo de los siglos, la gran estructura de este tipo ha sido la esclavitud. Hemos tardado mucho en superarla materialmente, aunque el principio moral hacía tiempo que era evidente. Se ha tardado, entre otras razones, porque estaba estrechamente vinculada al modo de producción. En este caso, el progreso técnico ha jugado a favor de la liberación. La guerra civil de los Estados Unidos, el sur rural y el norte industrial encarnan perfectamente las condiciones objetivas de la diferencia.
Pero a aquella malvada estructura le han seguido otras modernas esclavitudes: la trata de mujeres para la prostitución como uno de los grandes negocios de las mafias de la globalización, junto con las drogas y el tráfico de armas, o las esclavitudes que surgen del gran negocio de las adicciones y dependencias: sexo y pornografía, juego, drogas legales e ilegales, las diversas formas de adicción y servidumbre relacionadas con lo que nos ofrece Internet.
Consolas, móviles, ordenadores; juegos, series que captan hasta la alienación. No, la esclavitud no es cosa del pasado, solo que adopta nuevas formas, muchas menos visibles, algunas más sutiles, pero igualmente esclavizantes y deshumanizadoras.
Hay otras grandes estructuras del mal. Son de otra índole porque son institucionales: leyes, instituciones públicas, acción de gobierno. Es el aborto masivo, la práctica sistemática de la eugenesia. Es la eutanasia, la explotación de la pobreza en sus manifestaciones oscuras, pero también en sus formas benevolentes, cuando es excusa para que unos cuantos hagan de su gestión una forma de vida bien recompensada.
Es el uso del ser humano, el embrión, como materia prima, por el que un fin bueno justifica unos medios malos. Son las leyes que han adulterado y mutado la significación del matrimonio, es el negar el derecho a todo niño a acogerse a su hábitat natural, un padre y una madre. Es la cultura que exalta la infidelidad y la promiscuidad sexual, y con ella, el individualismo que culmina en la soledad. Es la primacía del Estado sobre los padres en la educación de los hijos, socavando un derecho natural.
Es también el ocio masivo de la juventud centrado en la peor versión del carpe diem: la fiesta alcoholizada que no acepta límites, ni tan siquiera el que imponían las restricciones de la pandemia. Es la generalización de la violación, el abuso sexual, a pesar del continuo adoctrinamiento de la perspectiva de género, así como la agresión física, en grupo, en “manada”, como subcultura que anida en las generaciones más jóvenes. Ven que todo esto va a más y no quieren reparar que es así porque es la consecuencia de haber construido una sociedad hipersexualizada. No son capaces de establecer un diagnóstico que aúne realmente causas, ni hay conciencia de la relación entre todo esto y la cultura hegemónica de la sociedad desvinculada.
En España, mucho más en unos lugares que en otros, el hecho cristiano se ha convertido en marginal, política y culturalmente, sin capacidad de incidir en las ideas que nos gobiernan. La mofa de los signos cristianos se ha convertido en una constante. La situación de los católicos está bien definida en la declaración conjunta de Francisco y el patriarca Kirill de Moscú: «Estamos preocupados por la limitación de los derechos de los cristianos, por no hablar de la discriminación contra ellos, cuando algunas fuerzas políticas, guiadas por la ideología del secularismo que, cuando se vuelve agresivo, tienden a empujar al margen de la vida pública».
La exclusión cristiana se hace patente en el debate público. En él se puede participar desde todo tipo de creencias, excepto desde la cultural y la ética cristiana. Se argumenta y se definen políticas desde la perspectiva de género, las identidades LGBT, el marxismo y el posmarxismo, la ontología liberal, kantiana o poskantiana; desde tradiciones culturales diversas, pero no se puede hacer lo mismo en nombre de la cultura cristiana.
Se encuentra normal que un hombre trans, biológicamente mujer después del cambio y la hormonación masculina, barba incluida, quede embarazada y tenga un hijo mediante una inseminación pagada por la sanidad pública. El hijo habrá nacido de un “hombre”, y será celebrado como una verificación del polimorfismo sexual del ser humano, cuando es simplemente el resultado de una manipulación biológica médica. Es un prólogo del transhumanismo.
En el trasfondo de todas estas rupturas subyace una idea muy peligrosa: la Iglesia, los cristianos, el hecho religioso son negativos para la vida social porque impiden la realización de los impulsos de los deseos. Es un brutal contrasentido, dado la obra asistencial y educativa cristiana y la textura de los valores que aún perduran.
La cancelación cristiana tiene una profunda consecuencia en el orden secular del conocimiento. La causa filosófica es la destrucción de nuestra tradición cultural y el cegamiento de sus fuentes. Desde la extraordinaria construcción ético-filosófica de la antigüedad grecolatina hasta la primacía ilustrada de la razón, todo está dañado. Tanto que, si la cultura religiosa ha desaparecido de la escuela pública, las humanidades todavía lo han hecho en mayor medida, y es que entre una y otras hay una fuerte relación de fondo.
La desaparición del sentido religioso no ha ido acompañada de un crecimiento de la racionalidad, del cultivo de la filosofía y de la ética, sino, por el contrario, de un aumento extraordinario del mundo oscuro, de las supersticiones. Crece el adoctrinamiento en la escuela disfrazado de educación ciudadana y formación sexual. En realidad, se persigue transmitir la ideología del poder a las mentes de los jóvenes, sin aportarles los fundamentos para pensar por sí mismos sobre el sentido de sus vidas.
No podemos aceptar pasivamente y por más tiempo esta situación y, al mismo tiempo, estar convencidos de que vivimos de acuerdo con nuestra fe. Es hora ya de alzarse. Es hora de alzarse con la poderosa fuerza de la Trinidad, con la poderosa fuerza de Jesucristo, con la poderosa fuerza de la Iglesia, de sus santos y mártires y vírgenes, de sus profetas, de la fuerza de las personas de bien. Es hora de alzarse en nombre de esta poderosa fuerza.
Catecismo de combate (11). De las rupturas a las crisis acumuladas