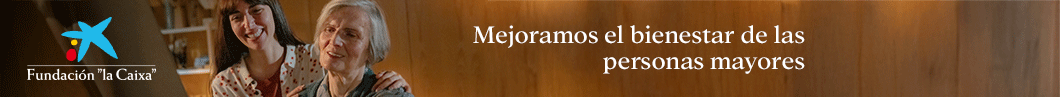España es un país que está envejeciendo a pasos agigantados, y si no se ponen los medios para que la tendencia cambie, su situación sociológica, en un futuro no muy lejano, puede ser algo más que comprometida.
De una parte, los avances científicos hacen que la humanidad vaya añadiendo años a la vida, aunque de lo que no estoy muy seguro, es de qué eso a lo que hoy llamamos progreso, vaya al mismo tiempo añadiendo vida a los años.
De lo que se trata, no es solo de que la edad media de vida vaya siendo mayor, sino de que la ciencia sea capaz de encontrar remedio a muchos de los males inherentes a las edades avanzadas para que esos años que vayamos añadiendo a nuestro calendario particular, los podamos vivir con el menor deterioro físico posible y no precisemos del auxilio paralelo de innumerables atenciones médico-farmacéuticas y sociales.
Estos avances científicos, conllevan sin duda transformaciones sociales que inevitablemente plantean nuevos problemas que requieren la adopción de medidas que den solución a los mismos.
A ese amplio sector de la sociedad, que cada día, no solo va siendo más longevo, sino que va creciendo en número, los poderes públicos y la sociedad toda, tienen el deber y la obligación de encontrarle su adecuado encaje en un mundo, que, por su propia naturaleza, evoluciona permanentemente, y que, por tanto, nunca será estable en su crecimiento y desarrollo.
Sabemos cuál es el papel y la misión que en nuestro mundo juega la infancia: el de adaptarse a al mundo nuevo y desconocido al que se asoma cada día; el de la juventud, irse formando y robusteciendo en el contexto social en el que se han de desenvolver el día de mañana; el de la madurez, administrar el presente e ir poniendo los cimientos para construir el futuro, cosa que rara vez ocurre. Pero ¿Cuál es el papel que ha de desempeñar el ser humano en su siguiente etapa? Oficialmente deja de ser parte productiva para la sociedad, situación que no termino de entender, cuando es precisamente el periodo en el que mayor experiencia tiene que ofrecer y tiempo para dar, de modo que la comunidad podría beneficiarse de la valiosa riqueza acumulada en el transcurso de una vida. Este periodo de nuestra existencia es una magnífica oportunidad para darse a los demás, y no quedar simplemente, aferrándose a la vida con sus menguadas fuerzas, mientras espera el final de sus días.
El ser humano no sabe qué hacer consigo mismo en la última etapa de su vida. Ni siquiera sabe cómo denominarse.
¿Anciano? A los 65, 70, ni siquiera a los 75 se es hoy un anciano.
¿Viejo? No. Viejo es un término despectivo que se aplica a todo aquello que se considera inútil, que ya no sirve, que estorba y se tira.
¿Mayor? ¿Mayor que quien? Es un término impreciso que induce a confusión.
¿El ridículo, “tercera edad”, que se inventó la progresía empeñada en cambiar la definición real de los conceptos? Lo cierto es que además de ser una acepción estúpida por falta de entendimiento claro y conciso, es incierta, porque antes le precede la infancia, la mocedad y la madurez. Así que, usando un orden cronológico, en cualquier caso, no sería la tercera, sino la cuarta edad.
Para abundar en el intrincado laberinto de la confusión, el 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 1° de octubre, como “Día Internacional de las Personas de Edad”. Pero ¿De qué edad? Ni siquiera el organismo mundial ha sabido encontrar la definición adecuada para quienes afrontan el último tramo en la carrera de la vida.
Hasta no hace mucho tiempo, para no pocas civilizaciones, la edad y el parentesco, tenían un carácter casi sagrado. Había sociedades en las que unos a otros, no se llamaban por sus nombres particulares, sino con un término que expresaba el grado de relación determinado más allá de los lazos de sangre que les pudieran unir. Así, un joven se dirigía a una persona de más edad llamándole «padre» o «madre» o, si la diferencia de edad era muy grande, «abuelo» o «abuela»; cuando la relación era por un mayor grado de conocimiento, se dirigían a la persona con el respetuoso y afectivo título de “maestro”.
Cuanta nobleza y dignidad había en esa forma de designar a quien nos enseñaba a caminar por el sendero de la vida, a quien nos transmitía sus conocimientos, a quien nos enseñaba los arcanos saberes de un oficio.
Antaño, los discípulos se levantaban cuando el maestro entraba en el aula. Lo hacían en señal de respeto a lo que su persona simbolizaba. ¡La sabiduría! Porque el maestro lo es, porque es el mejor, el que sabe más… que sus alumnos.
A su vez, los mayores, soportes de la estabilidad social, como portadores de la sabiduría proporcionada por la experiencia de la vida, la ponderación de su juicio, y el sosiego que proporciona la indiferencia hacia los falsos oropeles que proporciona la civilización material, se dirigían a los más jóvenes llamándoles, «hijo» o «hija».
Para aquellas sociedades, todos los grados de parentesco terrestre, simbolizaban el parentesco indisoluble entre el hombre y el Sumo hacedor, o entre el hombre y la madre Tierra, considerada como principio y fin de nuestra razón de ser.
Hoy, con la gilipollez de divinizar la democracia y ararnos el cerebro con la falacia de que todos somos iguales, el maestro ha sido desposeído de su aureola; depuesto del pedestal y negada la “autoritas” que proporciona el saber. Se ha convertido —o lo han convertido— en enseñante, un concepto tan hortera que transforma a todos en “coleguis” y cualquier indocumentado puede creerse con derecho a exigir que le otorguen nota suficiente para erigirse en catedrático de la incompetencia.
Hasta tal extremo hemos devaluado el grado más alto del conocimiento, el entendimiento profundo en una materia, o la conducta prudente y sensata que proporciona la experiencia adquirida en el transcurso de la vida.
Atravesamos una grave crisis que pretende borrar de un plumazo aquellos valores por los cuales la sociedad occidental se concibe como el origen de lo más bello y lo más brillante del desarrollo humano.
Es cruel, que salvo por incapacidad mental, obliguemos o induzcamos a nuestros mayores a verse en la triste situación de tener que renunciar a ser ellos mismos, a abandonar sus hábitos y enseres, porque se consideran trastos viejos que estorban, que ocupan sitio y no sirven para nada. ¡Qué falta de sensibilidad! Somos incapaces de comprender, que esos “trastos viejos” son el reflejo de toda una vida, parte de los anhelos e ilusiones de nuestros mayores, de sus sueños y realidades; somos incapaces de ver que cada uno de ellos les recuerda un momento vivido, les hace renacer un sentimiento, una emoción.
A veces, esa insensibilidad, ese despego, esa falta de reconocimiento por lo mucho recibido, en resumen: esa falta de amor llega al extremo de causar la profunda desolación que produce la noticia de como un hijo ha dejado abandonado a su padre a la puerta de una estación de servicio en mitad de no se sabe dónde, porque es un estorbo y no hay nada peor que convivir con un “viejo”.
Cuando nos apartamos de nuestros mayores para mantener una conversación; cuando comemos a distintas horas que ellos; cuando bueno o malo, les ocultamos los aconteceres que nos atañen, les estamos hiriendo en lo más profundo de su corazón porque les estamos alejando, excluyendo: quienes nos dieron la vida y su vida, necesitan seguir sintiéndose parte de la familia.
Hemos tirado de la cadena. La sociedad del deshecho ha cruzado las fronteras de la sinrazón. Si no te apetece, deshazte de ello. Si no te gusta, tíralo.
En la sociedad actual, dejar de ser joven, es casi un estigma.
A nuestros mayores, evidentemente no hemos sabido encontrarles su lugar y han pasado a ser objeto de la voluntad ajena.
Por nuestra cuenta hemos decidido que no pueden trabajar, que no son capaces de aprender, y ¡Que escándalo, si a su edad, sienten la necesidad de amar y seguir ejerciendo su sexualidad!
Porque sus ramas ya no dan fruto, creemos que el árbol está seco, pero cuando la canícula hace sentir los efectos de su rigor, aún nos sigue ofreciendo su sombra. Y si no, analicemos el papel que están jugando millones de abuelos en la sociedad actual.
Mucha es la grandeza contenida en el rostro de un anciano. Si tenemos la humanidad de mirarle, no con los ojos del cuerpo sino con los ojos del alma, nos conmoverá descubrir en su mirada la briosa locomotora que fue, a dónde pretendía llegar, en que estación tuvo que detener su marcha, y comprobar en lo que finalmente el discurrir de la existencia lo ha convertido. Alguien a quien formando parte del paisaje cotidiano, terminamos por no ver. Alguien que está, pero ya no existe. Alguien cuyo atronador silencio, es incapaz de hacerse oír.
Sin embargo, aunque la sociedad actual así lo considere, no es un cacharro proscrito fuera de servicio, situado en vía muerta, ignorado por todos, y sin otro destino que el de ir convirtiéndose en chatarra, hasta que un día, alguien autorice que se le aplique “una muerte digna”, en un aséptico sanatorio del desguace humano.
Ellos saben que la vida está vivida, y la función representada. Solo aguardan que, de un momento a otro, el regidor dé la señal para que caiga el telón. La farsa, escrita no se sabe muy bien por quien, ni para qué, ha terminado, y además, nunca estuvo bien representada.