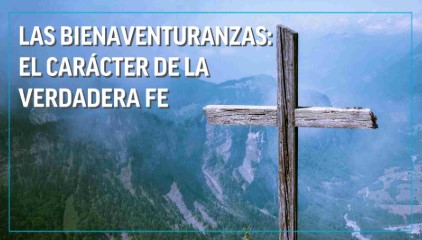Dibujemos el panorama. Estamos en 1945. Toda Europa, de Moscú a Londres está destruida, sólo se salvan pequeños islotes como Suiza, Suecia y la península ibérica, con una España postrada que venía de una aterradora guerra civil. La destrucción es sobre todo humana. Millones de muertos en el Este, especialmente en Rusia y Polonia. También en Alemania, en la Europa occidental. Fue tiempo en el que se desencadenaron grandes odios raciales, con la shoah en primer término. Explotan los odios étnicos y nacionales. El peor enemigo es el vecino o, cuando no, el conciudadano. La destrucción material es aterradora. Ciudades enteras arrasadas, vías férreas que han desaparecido, puentes destruidos. Masas humanas vagando de un lado a otro de Europa, unos intentando llegar a un hogar que ya no existe, otros simplemente huyendo de su destino. La venganza, la persecución de los vencidos, el aprovechamiento indecente de las víctimas son el epílogo que sigue al fin de la gran tragedia que significó la Segunda Guerra Mundial.
Pero precisamente en aquella misma fecha de 1945 comienza la datación de lo que después sería conocido como los “Treinta gloriosos años” en los que Europa cambio como nunca su propia historia, y detrás de ella alcanzó el mejor desarrollo económico y social que ha logrado nunca la humanidad. Se dice pronto, nos hemos acostumbrado a ello, pensamos que nada ni nadie nos lo puede quitar. Es un gran error, porque han destruido la raíz de los treinta gloriosos. De hecho, hace tiempo que vivimos de su rentas, pero navegamos en sentido contrario a sus principios. Por eso Europa vive una acumulación de crisis, tantas que es imposible abordarlas si no nos enfrentamos a sus causas principales.
Cuando se aborda el milagro europeo de aquellos años se subraya la reconciliación, la cooperación fuerte entre enemigos, la unidad política europea, crecimiento económico, sistema público de bienestar, cohesión social y justicia social, reducción de las desigualdades. Pero las causas que lo hacen posible se despachan con una superficialidad y unas distorsiones que impiden conocer la realidad que, por otra parte, es muy evidente.
Se despacha aquella época a base de verdades parciales, atribuyendo la causa al plan Marshall, a la alianza entre su demócrata cristianos y socialdemócratas o, para disimular más la realidad, se cita a unos genéricos “conservadores” y socialdemócratas. Todo eso sólo son miradas parciales que ocultan el sujeto colectivo que permitió iniciar el gran cambio al que después se añadirían otros colectivos. Ese sujeto al que no le reconocen su importancia histórica es el cristianismo.
Recordemos el escenario político: el socialismo todavía no había abandonado el marxismo. No sería hasta 1959 cuando la gran transformación de Europa ya estaba encarrilada. Se iniciaba, con toda su dureza, la guerra fría, y en toda Europa occidental los partidos comunistas y sus sindicatos eran extraordinariamente fuertes, sobre todo en Francia e Italia. La alternativa política estaba configurada por la democracia cristiana y los sindicatos del mismo perfil. En Francia el MRP era un partido básico para el gobierno de la República, lo mismo que en Italia y Alemania. La democracia cristiana, las organizaciones sindicales cristianas, disputaban la preeminencia a los sindicatos comunistas. También existían organizaciones empresariales cristianas fuertemente influidas por la doctrina social de la Iglesia. En Alemania y Austria surgiría la economía social de mercado, de una eficiencia económica y a la vez justicia social, notable. Era una pragmática combinación de criterios de doctrina social de la Iglesia en el marco del llamado ordo liberalismo.
Todo esto surgió porque previamente la iglesia había hecho una siembra vigorosa de laicos preparados en torno a la acción católica. Los italianos y alemanes, franceses, belgas, que intervenían en política, tenían, antes de su consideración nacional, el común denominador cristiano, y por eso era posible, a pesar de la destrucción y la sangre vertida, hablar un lenguaje de reconciliación perdón y cooperación, entendidos desde una concepción cristiana. La paz ya no era sólo la ausencia de guerra y el producto de un tratado, sino el resultado de un mismo alineamiento ante Dios. Era su paz. El mejor ejemplo de esta semilla, ahora ya secularizada, es la relación entre Francia y Alemania .
Todo esto se ha perdido, y lo que lo sustituye es inútil, cuando no dañino. La pérdida de aquellas raíces cristianas. Esta es la clave del declive y la autodestrucción de Europa.