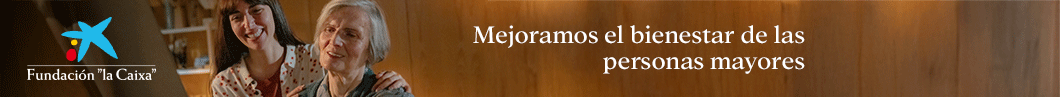Pues por si alguien no quisiera encontrarse en esa tesitura sin tener gran cosa que decir, me ha parecido interesante escribir una breve síntesis sobre la doctrina cristiana, que he sometido a quien sabe mucho más que yo para no meter la pata ni decir algo inconveniente, por lo que podríamos decir que es sustancialmente fiable. Y si, de paso, su lectura pone en movimiento algún engranaje interno de alguno de los lectores, que le invita a replantearse su visión de la vida y buscar respuestas de nuevo, lo daré por muy bien empleado.
Breve síntesis de la doctrina cristiana
Los cristianos creemos en un solo Dios, que es un Dios personal, infinito y eterno, en cuya naturaleza única distinguimos tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios es Amor, y el Amor es la relación dinámica entre las tres Personas. No son tres dioses, sino uno solo, y ese es el misterio de la Trinidad divina.
Dios es Creador y crea por amor. Dios crea de la nada – es decir, no a partir de algo pre-existente – un Cosmos ordenado y jerárquico. El universo, por tanto, es finito; tuvo un principio y tendrá un fin. El espíritu es superior a la materia y la materia se subordina al espíritu, pero no como dos ámbitos separados y mucho menos enfrentados, como defiende el dualismo. La materia refleja el espíritu y está penetrada por él. La Creación es espiritual y material a un tiempo, y ambos ámbitos comparten un fin único y común.
Dios crea seres espirituales, que la tradición llama ángeles, y seres materiales en sus tres reinos: mineral, vegetal y animal. Pero crea, además, un ser que participa tanto del espíritu como de la materia, porque está compuesto por un alma espiritual que anima un cuerpo material. Ese ser es el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios y encargado por Él de colaborar en la terminación y buen fin de la Creación, para lo cual Dios le dota de libertad, que es la marca –junto con su alma inmortal – de su creación a imagen y semejanza de Dios.
Dios es eterno; significa que no tiene principio ni fin. El espíritu creado es eviterno, lo que significa que tiene un principio, que es su creación, pero, una vez creado, no tendrá fin. El alma humana, en tanto que espíritu, participa de esa eviternidad. Es, por tanto, inmortal. El alma no es pre-existente, sino que es creada por Dios y unida a cada nuevo cuerpo en el momento de su concepción.
Tanto el ángel como el hombre han sido creados libres, porque la libertad es la cualidad esencial del espíritu, y esa libertad es radical, por lo que permite incluso rebelarse contra el Creador, sin lo cual no sería verdadera libertad. Dios respeta absolutamente la libertad de sus criaturas, incluso si ella implica su negación a servirle.
El hombre es creado por Dios en un mundo en el que no existe el mal, y por tanto en un mundo sin dolor y sin muerte. Dios le encarga cuidar ese mundo y conducirlo a su finalidad, que es su reintegración en el Reino de Dios al final de los tiempos. Pero el mal existe ya en el ámbito del espíritu, porque un ángel, en uso de esa libertad radical, ha caído en la soberbia y se ha levantado contra Dios, arrastrando con él a una parte de los seres espirituales, a los que Dios ha condenado por esa opción, que es eterna, en la medida en que el espíritu, al contrario que la materia, no está sometido al devenir, al cambio, y por tanto sus acciones son, por naturaleza, irrevocables.
El ángel caído pretende arrebatar a Dios su creación humana, para lo cual engaña al hombre, le induce a la soberbia, haciendo brotar en él el afán de conocer el bien y el mal, con la promesa de que eso le convertirá en Dios. El hombre cae en pecado de soberbia y es también condenado por Dios, pero, a diferencia del ángel, su condena no es irreparable, pues el hombre ha caído por engaño, y por eso Dios deja abierta para él la puerta de la redención.
Sin embargo, la naturaleza del hombre queda dañada por el pecado de soberbia, el pecado original, y ese daño se transmitirá a toda la estirpe humana, de modo que cada nueva alma humana se une al cuerpo llevando consigo la marca del pecado original. Esa marca oscurece el alma y la hace susceptible de dejarse dominar por el mal, pero no ciega su razón ni su libertad, por lo que el hombre sigue siendo plenamente libre para ejercer sus opciones, para distinguir el bien del mal y para optar por uno o por otro, por lo cual es plenamente responsable de sus actos y de sus consecuencias.
El mal, por tanto, entra en el mundo por una acción libre del hombre. Es el hombre quien da entrada al mal en su mundo, y será por tanto también el hombre quien deberá expulsarlo de él. Es el mal uso de la libertad humana lo que produce el mal en el mundo; el mal no es creado ni querido por Dios, sino que es producto de la libertad del hombre, y Dios respeta escrupulosamente, absolutamente, esa libertad hasta sus últimas consecuencias, sin lo cual no sería tal libertad. Si Dios nos hiciese buenos “por decreto”, la libertad, y con ella la imagen divina en el hombre, quedaría destruida. Dios ha hecho al hombre libre y nunca se contradice en sus decisiones. Es el hombre quien tiene que comprender las consecuencias del mal uso de su libertad y actuar en consecuencia. Entre tanto, el mundo, y con él el hombre, queda sometido al dolor y a la muerte, que son las consecuencias del mal. Pero el hombre, debilitado por el pecado, es incapaz por sus propias fuerzas de enfrentarse al mal y vencerlo, por lo cual Dios le confiere una ayuda, que es la gracia.
La gracia, don absolutamente gratuito de Dios, nos hace partícipes en alguna medida de la vida divina y nos ayuda a enfrentarnos al mal, si bien su acción no es permanente, sino que requiere de nuestra aceptación y de nuestra voluntad para mantenerla. Sin esa aceptación y esa voluntad, el mal vence en nosotros. El estado de gracia es el estado del hombre libre de pecado, sometido a la voluntad de Dios. Cuando el hombre no acepta la gracia o su voluntad de mantenerla flaquea, sobreviene el pecado, es decir, el sometimiento voluntario al mal.
La vida del hombre es, por tanto, una lucha permanente contra el mal, en la cual es auxiliado por la gracia divina, que requiere de la voluntad del hombre. Se produce de este modo una sinergia entre la acción de Dios –la gracia – y la acción del hombre para conservarla y acrecentarla, sin lo cual es el mal el que domina.
La ley divina tiene su reflejo en la conciencia humana, que conoce espontáneamente lo que está bien y lo que está mal, por lo cual la acción humana es libre y responsable a pesar del pecado original. El bien y el mal no dependen de las circunstancias de tiempo y lugar; Dios ha señalado de una vez por todas y desde el principio lo que está bien y lo que está mal, y ese designio es inamovible. Al igual que existe el bien, existe también lo intrínsecamente malo, en contra de lo que afirma el relativismo moderno.
Puesto que la razón humana puede quedar oscurecida por el mal, Dios ha dado al hombre una guía de comportamiento para que tenga siempre presente un modelo de conducta, modelo que condensa la acción justa y conforme a la voluntad de Dios. Este modelo es el Decálogo, que es formulado por el Catecismo de la Iglesia Católica como sigue:
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2. No dirás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás actos impuros.
7. No robarás.
8. No darás falsos testimonios.
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10. No codiciarás los bienes ajenos.
Estos diez mandamientos se condensan en dos: Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Puede decirse que el primero de estos dos resume los tres primeros del Decálogo, y el segundo los siete restantes, en la medida en que el verdadero amor al prójimo excluye cualquier acción que pueda dañarle y que el Decálogo resume en las siete indicadas.
Pero ni siquiera llevando una vida de estricto respeto a estos mandamientos sería posible para el hombre alcanzar su última finalidad, que es el bien infinito, es decir, Dios mismo, puesto que nada impuro puede alcanzar a Dios, y el alma del hombre permanece impura por el pecado original. Por ese motivo, Dios ha previsto el modo de limpiar esa impureza, a fin de que el hombre pueda alcanzar la bienaventuranza, el goce eterno de Dios, y ese modo es la Redención.
Redimir significa comprar. Se redime a un esclavo mediante un pago para comprar su libertad. Nosotros, por la desobediencia del primer hombre, somos esclavos del pecado, pero no podemos pagar nuestra libertad; no podemos redimirnos a nosotros mismos, porque el precio es demasiado alto, proporcionado a la ofensa. Y la ofensa en tan grande que el precio no puede ser otro que el sacrificio del propio Dios, que con su muerte compra nuestra libertad. Dios se hace hombre y muere por nuestra libertad. Ofrece su muerte a cambio de nuestra vida. La redención sólo es posible “a través de Su sangre” (Colosenses 1:14). Para redimirnos, por tanto, Dios debe primero encarnarse, hacerse hombre.
Dios escoge un pueblo para su encarnación, el pueblo judío. Lo saca de la esclavitud y le da una Ley. Suscita profetas cuando la Ley deja de cumplirse. Castiga a su pueblo cuando se aparta de la Ley y vuelve a perdonarle cuando se arrepiente de ello. De ese modo, durante generaciones y generaciones, se forma en el pueblo judío la conciencia de ser el pueblo elegido que va a traer al mundo su salvación, y se prepara el nacimiento de quien traerá al Salvador. Será una Virgen, porque ninguna generación humana puede tener a Dios como fruto. Una Virgen de Israel acepta traer a Dios al mundo (“He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”), por obra del Espíritu Santo, pues Dios no puede ser engendrado por varón. Es Dios mismo (Espíritu Santo) quien engendra a Dios (Hijo) en una Virgen.
Jesús es, pues, Dios verdadero y hombre verdadero, dos naturalezas –divina y humana – actuando unidas en una sola persona. Si Jesús no fuese Dios, de nada hubiera valido su sacrificio, y si no fuese hombre, el sacrificio no habría existido. Durante muchos siglos tuvo que defender la Iglesia esta doble naturaleza frente a todas las herejías que la negaban.
Pero Israel esperaba un Mesías que tomase las armas contra los invasores romanos, liberase a los judíos de su dominación y derrotase a todos sus enemigos, haciendo de Israel un pueblo poderoso y temible. No esperaba un Mesías humilde, venido al mundo para sufrir y perdonar. Por eso no le reconoció, a pesar de que así lo habían anunciado los profetas antiguos, el “varón de dolores” de Isaías. No le reconoció y le llevó a la muerte.
Jesús sufrió y murió verdaderamente, un sufrimiento atroz y una muerte terrible, por obediencia al Padre. Y el Padre lo resucitó al tercer día, como estaba escrito. Con su resurrección, Jesús vence a la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre el hombre, porque el hombre puede pasar a través de ella a la Vida eterna. La Resurrección es el hecho capital del cristianismo. Sin Resurrección no hay cristianismo. La resurrección abre la puerta del goce eterno de Dios a las almas de los justos fallecidos antes de la venida del Redentor, que por el pecado original no tenían acceso a ese fin último. A eso se refiere el “descenso a los infiernos” del Credo.
Tras su resurrección, Cristo “sube al cielo” y ocupa su lugar “a la derecha del Padre”, es decir, proclama su señorío sobre el universo, la historia y la Iglesia. Cristo es Señor: posee todo poder en el cielo y en la tierra. Con su muerte y resurrección, Jesús limpia nuestra culpa y nos da la oportunidad de alcanzar nuestra última finalidad: el goce eterno de Dios. A partir de ese momento, alcanzar esa finalidad depende sólo de nosotros mismos, de que decidamos hacer nuestros los frutos de la redención, es decir, de que cumplamos la Ley y los Mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo, perdonar a los enemigos, practicar las virtudes, que la Iglesia divide en teologales y cardinales:
– Virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.
– Virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
Por la fe creemos en Dios y en su revelación; por la esperanza confiamos en alcanzar la vida eterna; la caridad es el amor a Dios y al prójimo que nos impulsa a obrar en consecuencia.
La prudencia nos muestra los medios para obrar bien; la justicia nos permite dar a cada uno lo que le corresponde; la fortaleza nos da valor para servir a Dios en toda circunstancia; la templanza nos permite frenar nuestras pasiones. Todas las demás virtudes se derivan de estas.
Puesto que es un camino difícil, dado que la Redención no elimina el mal que hay en el mundo, ya que nosotros lo trajimos y nosotros debemos echarlo, Jesús establece los medios adecuados para ayudarnos a recorrer ese camino: la Iglesia y los Sacramentos.
La Iglesia, formada por todos los bautizados, es el Cuerpo Místico de Cristo: Cristo es su cabeza y todos nosotros sus miembros. La Iglesia administra los Sacramentos, que son los medios establecidos por Dios para ayudarnos en el camino de la salvación. Por eso, porque están instituidos por Dios mismo para nuestra salvación, y porque han costado la sangre del propio Dios, ningún cristiano puede despreciarlos diciendo: “Yo creo en Dios, pero no necesito para nada a la Iglesia ni a los Sacramentos”. Esa actitud implica despreciar a Dios, y nadie que la defienda cree realmente en Dios. No se puede creer en Dios y despreciar sus obras.
Los siete Sacramentos:
– El Bautismo: en virtud de los méritos de la Redención, perdona el pecado original y todos los pecados personales hasta el momento de recibirlo, pero no, evidentemente, los pecados que se cometan con posterioridad.
– La Confirmación: perfecciona la gracia bautismal, fortaleciendo la vida divina en nosotros.
– La Eucaristía: es el Sacramento por excelencia, por el cual Dios mismo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, se entrega a nosotros como alimento. Es el medio por excelencia de nuestra unión con Dios. Sin alimento material, el cuerpo perece. Sin este alimento espiritual, también el alma puede perecer. La Eucaristía es el alimento del alma, del mismo modo que el cuerpo tiene los suyos. Negar al alma su alimento es ponerla en riesgo de perecer. Esta es la importancia de este Sacramento. Dios mismo, su Cuerpo y su Sangre, está presente realmente en el pan y el vino eucarísticos. Es al propio Dios a quien recibimos.
– La Reconciliación o Penitencia: nos devuelve la vida divina (la gracia) perdida por el pecado. Implica necesariamente la confesión íntegra de los pecados al sacerdote y la recepción de la absolución. Es imprescindible para recibir la Eucaristía si se ha pecado gravemente.
– La Unción de los enfermos: mantiene la paz y el ánimo para soportar los sufrimientos y prepara para el paso a la vida eterna. Puede devolver la salud si conviene al espíritu.
– El Orden sacerdotal: confiere el ministerio a quienes deben perpetuar la misión dada por Cristo a los apóstoles.
– El Matrimonio: origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo.
Hasta aquí hemos comentado brevemente los nueve primeros versos del Credo, oración que resume la doctrina esencial:
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos.
Al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso.
Nos queda por comentar los últimos versos:
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna.
La historia humana es en realidad una meta-historia, una historia dirigida a un fin último sobrenatural. Es Dios quien dirige la historia, si bien su compromiso con la libertad del hombre debe hacer compatible el ejercicio de esa libertad con la regencia divina, el libre albedrío con la providencia, aunque el modo de esa compatibilidad resulta difícil de comprender a la razón humana.
La primera venida de Cristo en humildad, con su muerte y resurrección, es el centro de la historia, lo cual no debe confundirse con el punto equidistante entre su principio y su final; es el hecho central, el punto capital alrededor del cual gira todo lo demás. Pero la historia tiene un desenlace, y ese desenlace está marcado por la segunda venida de Cristo en gloria y majestad: la Parusía.
Existe un paralelismo entre el destino individual y el destino colectivo del hombre. El hombre individual muere, y como su alma es inmortal, sufre un juicio que decide, en función de sus actos, su destino eterno. En la muerte individual, ese destino puede ser triple: la gloria eterna, si el alma muere en gracia de Dios, es decir, liberada de su sumisión al pecado y habiendo sido consecuente con el mandamiento supremo de amar a Dios y al prójimo; el purgatorio, si el alma no se ha liberado totalmente de sus imperfecciones pero ha manifestado arrepentimiento y ha pedido perdón; el infierno, es decir, el alejamiento total e irreversible de Dios, si la soberbia del hombre le ha impedido mostrar arrepentimiento y voluntariamente se ha negado a pedir el perdón de Dios. Es el arrepentimiento, la voluntad de pedir perdón, lo que determina, en definitiva, el destino último del hombre, y es la soberbia lo que puede impedir ese arrepentimiento.
El purgatorio es un destino temporal, en el que el alma se libera de sus imperfecciones para poder acceder al goce eterno de Dios.
Pero esta lucha permanente contra el mal y por la salvación no es un camino que el hombre deba recorrer solo, sin la ayuda de sus semejantes. Además de la gracia que Dios otorga gratuitamente, el hombre cuenta con la solidaridad de todos los miembros del Cuerpo Místico. Esa solidaridad es la comunión de los santos. Toda acción del hombre repercute en mayor o menor grado sobre los demás. Ninguna acción queda circunscrita a quien la realiza, sino que sus consecuencias, positivas o negativas, afectan a los demás. Esa interdependencia no se limita a los vivos, puesto que vivimos en un mundo espiritual, y todos los miembros del Cuerpo Místico, vivos o muertos, o mejor dicho, vivos en el mundo o vivos en la Vida eterna, participan de esa solidaridad. Siendo todos miembros del mismo Cuerpo, todos podemos hacer algo por los demás: la oración y el sacrificio de los vivos obtiene beneficios para otros vivos y para los que esperan en el purgatorio; la oración de las almas del purgatorio o de los santos en la vida eterna obtiene beneficios para los vivos. De ahí la necesidad y la importancia de la oración y el sacrificio ofrecidos en beneficio de nuestros difuntos, de nuestros seres queridos vivos o de cualquier otra persona. El poder de la oración es inmenso, y orar o sacrificarse por los demás es la más elevada forma de la caridad.
Pues bien, el destino colectivo de la humanidad es análogo a este destino individual: en su segunda venida, Cristo vendrá como Juez; la humanidad entera será juzgada, vivos y muertos. Pero el Juez juzgará al hombre total, en cuerpo y alma, de modo que en ese juicio los muertos asumirán nuevamente su carne, el mismo cuerpo con el que vivieron. Es toda la creación la que es objeto de juicio: el espíritu y la materia; y toda la creación la que recibe sentencia, de absolución o condena, de modo que el destino final y eterno, sea la gloria o el infierno, será para el hombre total, en cuerpo y alma, y la creación entera participará de ese doble destino.
Los justos entrarán en la gloria en cuerpo y alma, junto con toda la creación redimida. Los réprobos serán también condenados en cuerpo y alma, en espíritu y materia.
Pero antes de ese desenlace sucederán muchas cosas. Decíamos que la Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo. Cristo es su Cabeza, y todos los demás somos sus miembros. Pero sucede que siempre el cuerpo debe pasar por donde ha pasado la cabeza. Puesto que Cristo, la Cabeza, ha pasado por la pasión y la muerte para llegar a la resurrección, también el Cuerpo, es decir, toda la Iglesia, que, en sentido amplio, representa finalmente a toda la humanidad, puesto que Cristo murió por todos los hombres, toda la Iglesia, decimos, pasará también por la pasión y la muerte antes de su resurrección.
Los últimos tiempos serán tiempos de pasión y muerte, antes del desenlace. Las profecías nos hablan de un mundo en el que el hombre se ha hecho dios a sí mismo, de una gran apostasía, del hombre sentado en el trono de Dios, del Anticristo, de la Bestia sentada en el trono de la Iglesia, aunque la Iglesia verdadera no morirá; de persecuciones como nunca se han visto, de guerras espantosas, hambre, pestes, plagas, catástrofes naturales, mortandades inmensas, y finalmente, los astros y la tierra misma sucumbiendo al desorden.
Será, o es, un tiempo de prueba, en el que Dios muestra su poder para dar al hombre la oportunidad de arrepentirse, de creer en Él, de pedir perdón, de acudir a su misericordia y salvarse. Puesto que el hombre no ha querido hacerlo por su propia voluntad, la justicia de Dios va a su encuentro como última oportunidad.
Antes de ese Día terrible de la Justicia llega el Día de la Misericordia, en el que Dios pone todos los medios, especialmente a través de Su Madre, de la Mujer vestida de Sol del Apocalipsis, para que el hombre reflexione y cambie. Desde 1830 en La Salette, la Madre de Dios se ha aparecido decenas de veces por todo el mundo, y en cada una de las apariciones su mensaje es el mismo: arrepentimiento, conversión, oración, para evitar grandes males. Sus últimas apariciones en Medjugorje duran ya 33 años, y en ellas nos advierte: “estáis viviendo un tiempo de gracia mientras permanezco con vosotros”, “deseo que comprendáis la gravedad de la situación y que gran parte de lo que suceda depende de vuestra oración”, “os guío hacia un tiempo nuevo”, “os invito como nunca antes a prepararos para la venida de Jesús”, “¿no reconocéis los signos de los tiempos?”. (*)
Por otra parte, Santa María Faustina Kowalska, canonizada el 30 de abril de 2000 por Juan Pablo II, recibió entre 1931 y 1938 numerosas revelaciones reconocidas como ciertas por la Iglesia. En ellas, Jesucristo manifiesta: “antes del día de la justicia envío el día de la misericordia”; “antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de Mi misericordia; quien no quiera pasar por la puerta de Mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de Mi justicia”; “es una señal de los últimos tiempos; después de ella vendrá el día de la justicia”; “no es Dios quien condena al hombre, sino el hombre quien se condena a sí mismo mediante el rechazo consciente y voluntario de Dios”; “le doy a la humanidad la última tabla de salvación, es decir, el refugio de Mi misericordia; ahora es el tiempo de la Misericordia; después sólo la Justicia”; “¡ay de ellos si no reconocen este tiempo de Mi visita!”; “les ofrezco la última tabla de salvación”; “porque está cercano el día terrible, el día de Mi justicia”; “preparas al mundo para Mi última venida”. (*)
Si estamos en ese Día de la Misericordia que precede al Día de la Justicia, es tal vez más necesario que nunca reflexionar sobre todo esto y sacar las conclusiones pertinentes, teniendo muy presentes estas palabras de la Virgen en Medjugorje:
“(…) Por el ayuno y la oración se pueden detener las guerras, se pueden suspender las leyes de la naturaleza. La caridad no puede reemplazar al ayuno (…)” (21/7/1982)
“(…) La oración de un solo rosario puede hacer milagros en el mundo y en vuestras vidas (…)” (25/1/1991)
… y ante todo estas palabras de Cristo a santa Faustina Kowalska:
“(…) cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a Mi misericordia. Quien confía en Mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son Míos y los enemigos se estrellarán a los pies de Mi escabel”
“Que los más grandes pecadores pongan su confianza en Mi misericordia. Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de Mi misericordia (…) Me deleitan las almas que recurren a Mi misericordia. A estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica Mi compasión, sino que lo justifico en Mi insondable e impenetrable misericordia (…)”.
“Escribe de Mi misericordia. Di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo; allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar rito exterior alguno, sino que basta acercarse con fe a los pies de Mi representante y confesarle con fe la propia miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose, de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la Divina Misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. ¡Oh infelices que no disfrutan de este milagro de la Divina Misericordia; lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde!”
_______________________________________________________________
(*) Las apariciones y revelaciones no son dogma de fe ni forman parte de la doctrina de la Iglesia, pero son medios para ayudarnos en nuestro camino.