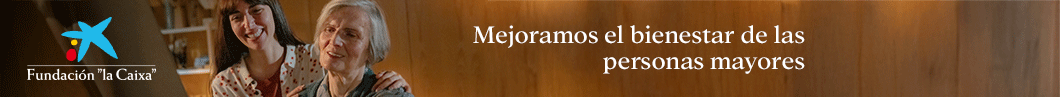Siguiendo con lo que decíamos en el artículo anterior, en el texto de orientación aparecen abundantes referencias al tema del sentido de los fieles y de los signos de los tiempos.
En sí mismo este hecho no sorprende. Como decíamos, la Iglesia desde hace 170 años da especial relieve al sentido de los fieles y desde hace 60 a los signos de los tiempos. Lo que resulta desconcertante y problemático son los términos en que el documento se refiere a estos aspectos, la posición en que los sitúa y el contexto en que lo hace.
Sentido de los fieles y signos de los tiempos son elevados a la categoría de lugares teológicos.
Esto resulta algo redundante, pues el sentido de los fieles está incluido en el lugar teológico de la Tradición y los signos de los tiempos son parte de la historia, que también es uno de los lugares teológicos establecidos. El mayor problema no es, sin embargo, éste, sino la práctica abolición de la estructura jerárquica de los lugares teológicos que propugna el texto, en el que todos estos lugares son puestos al mismo nivel.
En el párrafo 10 se afirma:
«Entre lo lugares teológicos más importantes se cuentan la Sagrada Escritura y la Tradición, los signos de los tiempos y el sentido de la fe de los creyentes, el magisterio y la teología. Ningún lugar puede substituir a los demás; todos deben ser diferenciados y vinculados recíprocamente. Todos los lugares han de ser redescubiertos y reconectados en cada tiempo, de modo que la fidelidad de Dios a su promesa pueda renovar la fe de la Iglesia de generación en generación. Cada uno de estos lugares tiene en todo momento un excedente de la promesa que no puede ser disminuido por otros lugares u otros tiempos, pero que sí puede ser reforzado.»
Es decir, que de facto se otorga a todos los lugares teológicos la misma categoría. La consecuencia es que los signos de los tiempos o el sentido de la fe de los creyentes o las doctrinas de los teólogos adquieren la misma autoridad que las Escrituras, la Tradición o el Magisterio de la Iglesia. Todo ello está en abierta contradicción con la doctrina fijada por las Escrituras, la Tradición y el Magisterio, y que se concreta en los argumentos que explicábamos más arriba.
Ahora bien, en el párrafo 34 el texto va aún más lejos al subordinar la Tradición a los signos de los tiempos, al sentido de la fe de los creyentes y a la teología:
«Los signos de los tiempos señalan en qué dirección se tiene que desarrollar la Tradición. Mediante su sentido de la fe el pueblo de Dios reconoce, en virtud del Espíritu, por dónde discurren los caminos de la fe: qué se debe preservar del pasado y qué descartar, qué se debe continuar desarrollando y qué novedad se debe integrar. La teología refleja qué es, ha sido y puede ser preceptivo en la Tradición.»
Es decir, un aspecto fundamental del Magisterio es prácticamente dejado fuera del ámbito de decisión de los obispos, como sucesores de los Apóstoles, y del Sumo Pontífice, como Vicario de Cristo. El poder decisorio dentro de la función magistral pasa a manos de la comunidad de todos los fieles y de los teólogos como conjunto no definido, sin que se indique de qué modo debe concretarse este ejercicio del Magisterio por un grupo amplísimo y, en la realidad, imposible de articular.
Ciertamente no faltan en el documento párrafos en los que se sostienen posiciones impecablemente ortodoxas. Pero una lectura atenta delata el hecho de que tales asertos son poco más que el envoltorio de un contenido difícilmente aceptable. Precisamente la indefinición, las contradicciones, la ambigüedad, el «donde digo, digo Diego» que caracterizan al texto hacen de él más una guía de desconcierto que un texto de orientación.
En este sentido estos «fundamentos teológicos» reflejan de modo ejemplar los despistes, las vacilaciones y el rumbo errático del actual pontificado. En ciertos parágrafos se parece querer promover un contenido radicalmente renovador, pero sin hacer otra cosa que reflejar confusión y, desde el punto de vista específicamente teológico, incompetencia.
Veamos algunos ejemplos.
En el párrafo 8 hallamos la afirmación, correcta, de que en el «camino sinodal» la discusión debe realizarse por medio de un honesto intercambio de argumentos. Según el texto tal discusión:
– Se concreta en el hecho de que no puede ningún tipo de prohibición por lo que se refiere a lo que piensen y digan los participantes, no debe haber ningún temor a ser sancionado o marginado.
– Porque esta libertad se apoya en unos «derechos humanos» que «por supuesto» deben ser acatados y en la «libertad en Cristo» (Gal. 5,1).
No se trata aquí de prohibir, castigar, marginar o no hacerlo, sino de discutir en un marco fijado por el Magisterio de la Iglesia y fundamentado en las Escrituras y la Tradición. Es decir, la libertad de discusión en un proceso sinodal tiene unos límites infranqueables, como toda libertad.
Además, por mucho que nos gusten los «derechos humanos», no constituyen un elemento propio de la doctrina cristiana, y si bien derivan (¡sólo en parte!) de ella, carecen de autoridad en su seno, son un elemento profano que podemos apreciar, pero que no tiene valor preceptivo en el Magisterio de la Iglesia, pues no forman parte de la Revelación, sino que son una construcción ético-política acuñada por el hombre, y por lo tanto relativa, condicionada históricamente, en sus pormenores no necesariamente ligada al derecho natural, incluso modificable.
En el mejor de los casos son una regla jurídica que, en el ámbito de la fe, está jerárquicamente subordinada al Magisterio. Citar los derechos humanos como argumento de rango normativo en un ámbito teológico y eclesial es un poco como reclamar que en un sínodo los participantes se atengan al Código Civil o a la Constitución: simplemente está fuera de contexto.
En el parágrafo 28 se insiste en la «vitalidad» de la Tradición y en que no es rígida. Cierto, pero lo que nunca se subraya en el texto es que en la Tradición hay también principios y valores muy concretos e inamovibles. El texto transmite la sensación de que la Revelación es evanescente, imprecisa, sometida a los vaivenes del tiempo y a la buena intención y el libre albedrío de los fieles y quizá también de los no creyentes.
En el parágrafo 29 esta exigencia de actualización se radicaliza con una cita de la escritora Madeleine Delbrel: «Estamos preparados para toda partida, pues nuestro tiempo nos ha formado así y porque Cristo debe acompañarnos a la velocidad de nuestro tiempo para continuar estando en medio de los hombres». Como si dijéramos que estamos listos para irnos de viaje en cualquier momento y que Cristo, si no quiere que lo dejemos solo atrás, debe darse prisa y marchar al paso que nosotros marquemos.
En estrecha relación con todo lo expuesto anteriormente, se advierte una inclinación al relativismo y al laxismo. En el párrafo 23 se afirma:
«Su mensaje sin embargo debe ser siempre defendido de los intentos de, aduciendo la Biblia, postergar, discriminar y dominar a personas que en base a su consciencia viven y piensan de manera diferente a la que se corresponde con las normas de la Iglesia».
¿Qué quiere decir este pasaje? ¿A qué se refiere? Ciertamente en épocas pasadas se dieron situaciones en las que la disidencia moral y religiosa conllevaba desventajas e incluso peligros. ¿Pero qué tiene ello que ver con la realidad de nuestros días? ¿Se le ocurriría a alguien advertir al gobierno italiano en Roma de que no debe condenar a los cristianos a ser comidos por los leones en el Coliseo?
El anacronismo es evidente. O tal vez no, porque lo que aquí de manera sibilina se nos quiere decir es que, en el seno de la Iglesia, la homosexualidad, el aborto o la eutanasia no deben ser condenadas, criticadas o consideradas pecado, pues son dictados de la consciencia del individuo: el mensaje entre líneas es ése.
Por muy loable que sea el respeto a la libertad de consciencia, la Iglesia está obligada a ejercer su Magisterio, pues si no lo hace, falta a la caridad. Amonestar y corregir es una de las funciones de ese Magisterio. Decir «quién soy yo para juzgar» y lavarse las manos es incumplir un deber, es dejar solo al pecador para que se las arregle como pueda con su pecado.
El principio agustiniano resumido en la frase «interficere errorem, diligere errantem» («matar el error, amar al que yerra») y que sintetiza el modo en que debe ejercerse el Magisterio, está siendo abolido por medio de sofismas so pretexto de no discriminar o no molestar, al tiempo que se difumina la distinción entre error y verdad.
En el mismo párrafo 23 se lee:
«La Biblia no prescribe visiones del mundo, roles sexuales [sic], valores de la época en que fue escrita. Antes bien modifica las convenciones dominantes, para hacer lugar a Dios y abrir ámbitos de libertad. En tales procesos está ligada al tiempo histórico. Por ello la Biblia no ha perdido nada de su actualidad y relevancia»
La idea es en principio correcta: la enseñanza moral de las Escrituras no es una reproducción de los usos consuetudinarios del tiempo y las circunstancias en que fueron redactadas, sino que las trasciende. Ahora bien, los términos y el estilo se prestan a ambigüedades.
Reforzando la llamada a una inhibición de la Iglesia en conflictos morales, en el párrafo 54 se recurre a una cita de Francisco I que, en este contexto, podría interpretarse como una invitación al laxismo y a la relativización de las enseñanzas del cristianismo:
«Nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. Con mayor dificultad todavía logramos expresarla. Por ello no podemos pretender que nuestro modo de entenderla nos autorice a ejercer una supervisión estricta de la vida de los demás. Quiero recordar que en la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana que, en su variedad, ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la Palabra (Francisco I, Gaudete et exsultate, 43).»
No hace falta señalar los peligros de esta actitud promovida por el texto de orientación. A largo plazo una retirada de la Iglesia del campo del Magisterio en cuestiones éticas implicaría inevitablemente, según los mismos criterios, renunciar al Magisterio en otros asuntos morales de importancia tan capital como la doctrina social, la protección de la Creación y demás ámbitos en los que la Iglesia interviene en la vida social.
De hecho, estamos ante un trasvase al ámbito moral de las doctrinas liberales a favor de un mercado divinizado, libre de regulaciones, que teóricamente se ordena maravillosamente a sí mismo pero que en la realidad, cuando las cosas van mal, corre a exigir ayudas del estado al que vituperaba.
Esa misma actitud de reclamar libertades sin asumir responsabilidades se refleja en el concepto que los autores del documento tienen del ministerio que debe ejercer la Iglesia, como veremos en el próximo artículo.
Por muy loable que sea el respeto a la libertad de consciencia, la Iglesia está obligada a ejercer su Magisterio, pues si no lo hace, falta a la caridad. Amonestar y corregir es una de las funciones de ese Magisterio Compartir en X