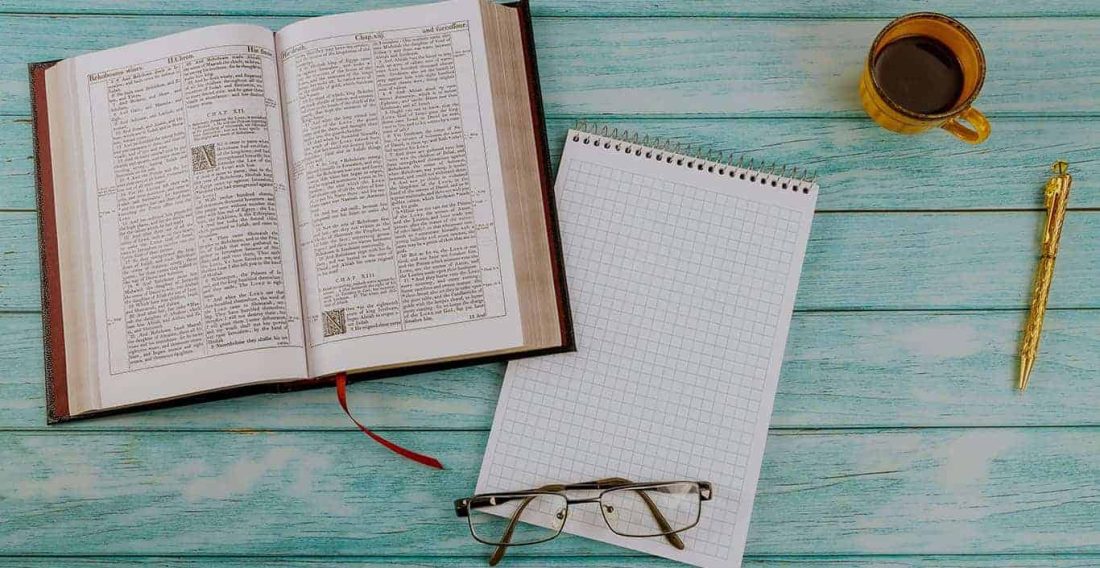Uno de los aspectos que cualquier educador debe cuidar es el lenguaje que utiliza con sus alumnos o, por supuesto, con sus hijos. Un lenguaje excesivamente informal o cercano de más educa poco, pero también es cierto que uno excesivamente académico o que genere demasiada distancia puede garantizarnos la desconexión inmediata de nuestros oyentes.
Pienso que es un tema que merece alguna reflexión. Para ello, partiré del ejemplo que nos dejó nuestro Maestro, y que vemos recogido en los evangelios.
En ellos podemos ver que Cristo, cuando se dirige a las gentes, habla sobre todo —podríamos decir exclusivamente— de lo que oye al Padre[1], pero lo hace usando un lenguaje humano, como hombre verdadero que es.
A mí me gusta pensar que el Señor utilizaba expresiones, ejemplos y lecciones que había escuchado a san José durante su infancia y a su Madre Santísima, la Virgen María. No es difícil imaginar que José le explicase cosas de los campos y los cultivos que rodeaban Nazaret y que María le comentase temas de la masa y la levadura. No es difícil, y creo que es muy bello imaginarlo así, porque todos al hablar empleamos mayoritariamente el lenguaje y las expresiones que hemos escuchado desde pequeños en nuestro hogar. Seguramente, Jesús hablaba con el lenguaje aprendido en el hogar de Nazaret, ¡menuda escuela!
Por otra parte, es cierto que Jesús utilizó, sobre todo en público, un lenguaje extraordinariamente sencillo y que además recurría a las parábolas con una frecuencia que podríamos incluso considerar llamativa, al menos para nuestra cultura occidental.
Para nosotros como educadores, esto es una lección importante: debemos adaptarnos a las capacidades del auditorio o de la persona que nos escucha, y eso puedo suponer un cierto “rebajamiento” del estilo empleado; ojo, del estilo, nunca del contenido.
Sin embargo, creo que tendemos a exagerar la sencillez del lenguaje de Cristo.
Solemos olvidarnos del hecho que en conversaciones privadas no acudía a las parábolas, y su lenguaje solía ser de mayor profundidad formal. Hablo de profundidad formal, o aparente si se prefiere, porque lógicamente cualquier palabra salida de la boca del Señor era en sí misma palabra de Vida eterna, por muy sencilla que pueda parecernos a primera vista.
Pensemos por ejemplo en su encuentro con Nicodemo (Jn 3), o con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob (Jn 4), por no citar la oración sacerdotal y todo el discurso de despedida dirigido a sus discípulos al terminar la Última Cena (Jn 13-14), intervenciones de hondura y altura aparentes bien distintas a las empleadas en sus parábolas.
Pero lo cierto es que incluso en público, hay ocasiones en las que el Señor habla con un lenguaje que resultó de extraordinaria complejidad y dureza a sus interlocutores; me viene ahora a la cabeza por ejemplo el discurso del pan de vida (Jn 6). ¿Qué significa esto? Básicamente, que el Señor se adaptaba en contenido y lenguaje a lo que era mejor y más adecuado en cada circunstancia, según la situación y las personas que tenía delante, y ese debe ser el criterio de todo educador.
Por lo tanto, Cristo en ocasiones usaba un lenguaje muy sencillo, aunque cargado de contenido, y en otras ocasiones echaba mano de un lenguaje más elaborado, menos accesible a primera vista, lo que no hacía nunca es dirigirse a la gente como si fuesen incapaces de entenderle. Sencillamente, les trataba como personas con inteligencia y con capacidad de escuchar y recibir lo que quería transmitirles.
la persona siempre agradece ser tratado como un ser con inteligencia
Y es que hay una premisa que los educadores pasamos por alto con facilidad, pensando que “no me van a entender”; olvidamos, sencillamente, que la persona siempre agradece ser tratado como un ser con inteligencia. Al margen ya del ejemplo de Nuestro Señor, son varias las citas profanas a las que podríamos acudir para ilustrar la idea, pero me viene ahora a la cabeza una de Emerson, que creo merece la pena apuntar:
“Senados y monarcas no otorgan ningún halago, con todas sus medallas, espadas y escudos de armas, que se pueda equiparar al de dirigirle a un ser humano pensamientos de cierta altura, y presuponer su inteligencia. Este honor, que es posible en una sola persona apenas dos veces en la vida, retribuye a perpetuidad el genio. Y satisfecho, pese a ser esporádico, durante una centuria, la ofrenda es aceptada” [2].
Me identifico con lo fundamental del pensamiento del autor americano, no tanto con la idea un tanto pesimista de que cada persona apenas tenga esta experiencia dos veces a lo largo de su vida. Personalmente, confieso que he tenido el privilegio de ser tratado muchas veces de manera que presuponía claramente mi inteligencia, desde luego más de dos, y, ciertamente, siempre he agradecido cada vez que se me dirigen “pensamientos de cierta altura”, lo cual tampoco es lo más habitual del mundo, seamos sinceros.
No sé si el amable lector estará de acuerdo conmigo, pero me parece particularmente hermosa la forma en la que Emerson remata su discurso: “la ofrenda es aceptada”. Creo que el uso aquí de la palabra ofrenda, en este contexto, es particularmente afortunado. Pocas ofrendas hay tan grandes como esta y, ciertamente, como cualquier regalo, ha de ser aceptado, nunca se puede imponer.
Otra expresión que me gusta de la cita de Emerson es aquella de “retribuir el genio”. Las personas tenemos genio —inteligencia—, y es expresión que me agrada cuando decimos de alguien que es “genial”. Normalmente, hay que concretar en cada caso a qué tipo de genialidad nos estamos refiriendo, pero con ello se suele aludir de manera certera a la capacidad que el ser humano tiene de sorprender al otro, por medio de su inteligencia o de otras facultades espirituales de las que estamos dotados los hombres.
Finalmente, el asunto tiene repercusiones en el terreno espiritual, por supuesto que sí:
cuántas veces no predicamos al Señor pensando que no me van a entender —fácil excusa para no hablar nunca de Jesucristo—, o que determinada persona no tiene preparación para captar algún aspecto concreto del mensaje evangélico que se nos antoja especialmente elevado o exigente.
Creo que es un mal endémico actualmente entre los cristianos un cierto rebajamiento del contenido de la revelación —y con ello de la llamada de todo cristiano a la santidad— precisamente por presuponer en los otros una incapacidad poco menos que insalvable para vivir el Evangelio en su integridad. Por supuesto que todos somos incapaces para ello, pero resulta que la gracia nos capacita para vivir como don lo que jamás podríamos conseguir como conquista, así debemos creerlo y esperarlo.
¿Podría ser falta de fe —me pregunto— falta de confianza en la gracia, podría ocurrir que no terminamos de creernos que somos imago Dei, creados a su imagen y semejanza, y que eso nos capacita para recibir el Misterio revelado?
Ciertamente, el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, es siempre un ser Capax Dei, no conviene olvidarlo, y como tal debe ser tratado.
Invito a todos los educadores a dirigir de vez en cuando “pensamientos de cierta altura” a sus alumnos, a sus hijos.
¡Comprobarán con alegría que “la ofrenda es aceptada”!
[1] “Yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, … lo que yo hablo lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí”. Jn 12, 49-50.
[2] R. W. Emerson. Obra ensayística. Artemisa Ediciones. 2010.
Debemos adaptarnos a las capacidades del auditorio o de la persona que nos escucha, y eso puedo suponer un cierto rebajamiento del estilo empleado; ojo, del estilo, nunca del contenido Share on X