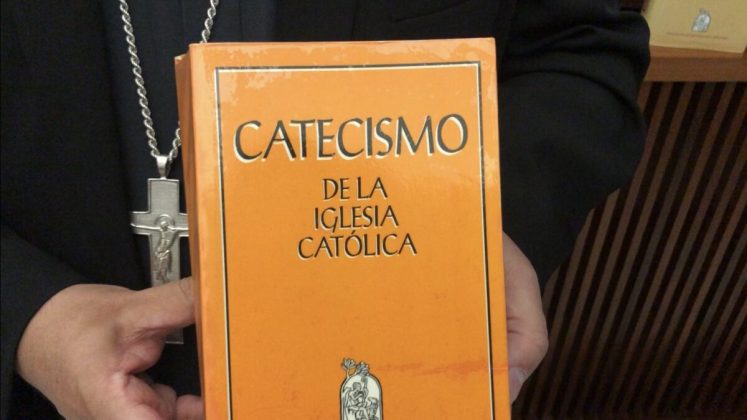Cuando todavía era Joseph Ratzinger, algo más de un año antes de ser proclamado papa, en enero del 2004 y en la Academia Católica de Baviera, se produjo un importante diálogo que es necesario rescatar y explotar por las enseñanzas que encierra para el momento actual.
Enseñanzas en dos planos distintos. Uno el de la profundidad del pensamiento de Ratzinger, unido a una extraordinaria penetración para captar la realidad y abordarla con claros recursos expresivos. El papado, o bien posee la condición de una santidad evidente, o bien necesita de una sabiduría y una inteligencia extraordinaria para poder proyectarse ante un mundo tan complejo.
La otra enseñanza es constatar cómo, cuando el razonamiento es profundo y honesto y no está ligado a intereses de partido, como sucede con Habermas, se produce la proximidad de muchas de sus conclusiones con relación a la vida pública, democracia y el estado de derecho, con las afirmaciones de quien después sería papa.
Ambos, Habermas y Ratzinger, compartían su condición de intelectuales y alemanes de la misma generación (1927 y 1929 respectivamente) y, por tanto, experimentaron en su propia persona el peor periodo de Alemania.
Habermas, apuntó que un problema de las personas del mundo secular es que tienen dificultades para afirmar valores sin recurrir a los respaldos trascendentes o confesionales que pretenden negar. La secularización, el proceso de replanteo en términos laicos del antiguo universo conceptual de la cultura religiosa, amenaza con vaciar el sentido mismo de esos conceptos que son también valores.
¿Cómo se justifican, por ejemplo, el derecho y el Estado? Esta pregunta fundamental para la política constituyó el centro de la discusión en Baviera. Desde la filosofía de Habermas, una variante del liberalismo político, el respaldo de las instituciones ya no puede ser religioso o metafísico: debe ser racional. La ley que regula al Estado se fundamenta en las mismas condiciones que hacen posible el diálogo entre ciudadanos, quienes están involucrados de una u otra forma en el procedimiento legislativo. La argumentación es la fábrica de legitimidad del sistema.
Y aquí surge una primera reflexión: ¿podemos decir hoy, desde la secularidad, que la democracia es racional en su práctica y la argumentación es la base de su legitimidad? La evidencia dice que no, y en el caso de España es además escandalosa.
Una derivación importante de la visión de Habermas es que el Estado democrático evita dar instrucciones sobre la felicidad o fijar orientaciones acerca del sentido de la vida. Es neutral, respecto de las visiones del mundo. Por consiguiente, no puede ser solo laicista en el sentido de excluir toda confesión religiosa del espacio público y apropiárselo. Sus ciudadanos pueden adoptar la que prefieran; son libres de pensar y actuar como quieran siempre que respeten la legalidad vigente. Y esa es otra evidencia de la falsedad del actual momento democrático, que nos señala incluso en que consiste ser hombre y como debemos sentarnos en el transporte público. Nunca como hoy, el estado nos señala cómo debemos pensar sentir y actuar… en nuestras vidas privadas y a la vez se entromete en nuestros hogares para encargarse de la educación moral de nuestros hijos.
Habermas también plantea otra cuestión. Sin los valores que emanan de la religión, aquellos que denomina ciudadanos laicos, post-metafísicos individualistas, ¿qué los motivara a participar en política o a sacrificar algo de lo propio en aras de un interés común? Y es aquí donde hay un espacio para que la religión haga su aporte a la cultura democrática moderna con la que vive en disenso a la vez perpetuo y, según él, tolerable.
Un sistema político, explicó el filósofo, no puede nutrirse del puro conocimiento o de la sola transparencia argumental en los debates. Un Estado no puede prescindir de valores altruistas ni tampoco imponerlos jurídicamente. La modernización, con su individualismo y su frialdad ante lo trascendente, puede llegar a disolver el cemento de la sociedad.
En lo que Habermas denomina “post-secularización”, la religión tiene un papel relevante para la formación de virtudes civiles; apuntala, no amenaza, a la modernidad secular. ¿Acaso los derechos humanos, hito de la civilización, no hunden sus raíces en la escolástica católica, comentó Habermas?
Cristianos y no creyentes deberían soportar la perpetua discrepancia sobre temas de sexo o familia. La razón, por su lado, ganaría en profundidad si reconociera en la fe un “potencial de verdad”, que ésta, sin embargo, no puede demostrar por sus propios medios. La filosofía no debería enjuiciar a la fe con criterios estrictos de verdad o falsedad, cosa que hizo abundante e inútilmente en el pasado, sino cambiar de actitud y estimar lo que puede aprender de ella.
Sería a partir de estos presupuestos formulados por Habermas que la sociedad europea podría superar sus actuales rupturas internas.
Y en la intervención de Ratzinger encontramos lo que puede completar una visión común, que no elimina las diferencias pero que permite transformarlas en unos acuerdos fundamentales necesarios para una sociedad democrática y la construcción del bien común.
Ratzinger señaló los peligros del relativismo moral. Los valores firmes no surgen de los caprichos personales del individuo ni pueden fundarse siempre de manera racional o democrática. Esto último está claro en el ejemplo de los derechos humanos. ¿Acaso las mayorías que votaron y llevaron legalmente a Hitler al poder en Alemania hubieran consagrado la dignidad humana, arguye Ratzinger? Hay valores que se sostienen por sí mismos sin necesidad de argumentos o consensos. No es sensato postrarse ante el fetiche del yo moderno ni el de sus mayorías. Estas no siempre tienen razón. Y el aborto y la eutanasia o la autodeterminación de género son algunos de sus consecuencias extremas.
El peligro del fundamentalismo secular, son leyes separadas de la verdad moral, basadas solo en un voto en un momento determinado que destruye verdades evidentes, para levantar otras que no tienen otro fundamento que su propia mecánica de procedimiento.
En aquel debate de hace 18 años Ratzinger advirtió de un peligro que hoy se ha transformado en realidad: la intolerancia cultural, que expresa ahora la dictadura de lo políticamente correcto, la cultura “woke” y la descalificación brutal, personal y ad ominem, a todo lo que razone críticamente sobre la perspectiva de género, sus identidades o la ideología queer. La crítica no es vista como una discrepancia racional a afrontar mediante la argumentación, sino como un delito de odio que hay que perseguir.
Toda esta forma de pensar, postmoderna, post racional, emotivista, desvinculada, o como queramos llamarla, lleva a las sociedades, y a sus instituciones políticas, a su destrucción, a no ser que corrijan, y contribuyamos a ello, su forma de entender las relaciones colectivas en una sociedad democrática. Y en esto Ratzinger tuvo algo muy importante que decir: aprendan a modular sus pretensiones de universalidad tomando lecciones de la tradición católica. Esta tradición no sería menos firme que la que ellos persiguen, pero sí menos absolutista o paranoica que la modernidad laica. Si ésta no modera su ciega arrogancia, lo pagará… lo ¿pagaremos? Y ya es así, insinuó el Cardenal, en 2004.
La crítica no es vista como una discrepancia racional a afrontar mediante la argumentación, sino como un delito de odio que hay que perseguir Compartir en X