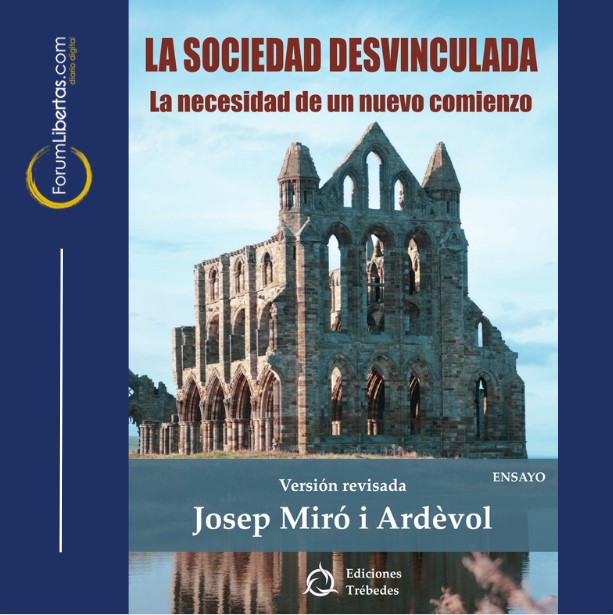Fukuyama describe en La Gran Ruptura (2000) el declive del parentesco en buena parte de Occidente, sobre todo a partir de los años sesenta, si bien en España el proceso fue posterior. El resultado ha sido la reducción del número de matrimonios, de nacimientos y el aumento rápido de la tasa de divorcios, de manera que uno de cada tres niños en Estados Unidos y más de la mitad en los países escandinavos, nacen fuera de aquella institución. Esta pérdida de capital social primario se traduce en una disminución de confianza en un proceso que se extiende a lo largo de los últimos cuarenta años. Pero, en realidad, a pesar de los contundentes efectos del divorcio que ya hemos observado, resulta mucho más demoledora para la sociedad la expansión de fórmulas débiles de compromiso, como son las parejas de hecho y la cohabitación.
Es fácil constatar la carrera de la sociedad occidental hacia el debilitamiento de los vínculos de pareja.
El divorcio se convierte en un acto jurídicamente trivial. Pero esto no sirve para fomentarlo. Al contrario, disminuye en beneficio de una fórmula más laxa, las parejas de hecho, y estas a su vez ven emerger una alternativa de mucho más éxito y más descomprometida, la simple cohabitación, dos personas que viven juntas y forman un hogar «provisional» o a prueba, que en la mayoría de las ocasiones no perdura, y que además no prepara para nada excepto para la ruptura, dado que las personas que han cohabitado son más propensas a ella que las parejas que se han casado. Porque la realidad científica pura y dura es que las fórmulas débiles, en particular la cohabitación, son generadoras de consecuencias indeseables.
La primera de ellas se da en la natalidad.
Este tipo de emparejamiento es siempre, y en todos los países, mucho menos propenso a los hijos que el matrimonio civil. Es, asimismo, evidente una mayor propensión a la violencia doméstica, de tal manera que el feminicidio es entre nueve y diez veces superior en las parejas de hecho que en los matrimonios. Para el caso concreto de las jóvenes, las chicas de 18 a 28 años, si viven en matrimonio ‑una minoría‑, tienen un 33% menos de posibilidades de ser víctimas de violencia a manos de su pareja. Estas son las conclusiones de un estudio publicado en «Social Science Research» en 2008, por Susan L. Brown y Jennifer Roebuck Bulanda.
Las investigadoras se basan en las respuestas de 3.295 chicas norteamericanas de 18 a 28 años, que vivían casadas o en pareja, siempre con alguien del sexo opuesto, durante la oleada de encuestas de 2001 del «National Longitudinal Survey Adolescent Health». El estudio se ha asegurado de contrastar las chicas casadas con chicas cohabitadoras de un nivel educativo similar, condición laboral equivalente y comparable en su religiosidad, número de hijos, origen familiar, raza y duración, y calidad de la relación.
Este dato es coherente con el hallado en España y referido al feminicidio en parejas de hecho en comparación con los matrimonios
Este estudio se suma a otros que confirman la relación entre cohabitación y mayor violencia de pareja. Una mujer joven que vive en cohabitación en EE.UU. multiplica por 3 respecto de las casadas el riesgo de sufrir agresiones físicas. Si se considera a las mujeres de todas las edades, cohabitar significa multiplicar por 9 el riesgo potencial. Este dato es coherente con el hallado en España y referido al feminicidio en parejas de hecho en comparación con los matrimonios. También significa un aumento del riesgo de maltrato sexual a los niños: el riesgo de que un niño sufra abusos sexuales es 14 veces mayor en hogares de madre soltera que nunca llegó a casarse, 20 veces mayor en familias con padres biológicos que solo cohabitan y 33 veces mayor cuando la madre cohabita con un hombre que no es el padre biológico de los niños.
Otro efecto de la cohabitación es que aumenta el número de divorcios.
Para España, y entre los nacidos a finales de los años sesenta del siglo pasado, solamente el 3,7% de los que se casaron directamente se habían divorciado después de cinco años de matrimonio, pero la cifra crecía hasta el 26% si antes habían cohabitado, de acuerdo con los datos de la Encuesta sobre Fecundidad y Familia de 1999. Los estudios muestran además que cohabitar aumenta el riesgo de separación y divorcio (incluso si después de cohabitar un tiempo se opta por el matrimonio).
En septiembre de 2005, en el informe de tendencias de población británica surgieron unos datos que crearon alarma. Las cifras mostraban masas de cuarentones y cincuentones ingleses y galeses cohabitando, o solos, sin casarse: para el 2031 el 40% de los hombres y el 35% de las mujeres de 45 a 54 años estarán sin casar. En el 2003, en la ya muy desestructurada sociedad inglesa, aún estaban casados el 71% de los hombres y el 72% de las mujeres de esa edad. Para el 2031 solo estarán casados el 48% de los hombres y el 50% de las mujeres, y para muchos será su segundo o tercer matrimonio.
Muchas parejas jóvenes deciden cohabitar como una «prueba», con la idea de casarse después, «para ver si son compatibles».
Piensan que es una forma de prevenir un posible divorcio. Pero, en realidad, sucede todo lo contrario. Las estadísticas son insistentes: se divorcian más los que antes de casarse estuvieron cohabitando. Las cifras pueden cambiar según el país y el estudio, pero en ningún caso se contradice la afirmación de que la cohabitación fomenta el divorcio entre quienes la practican. En Estados Unidos, dos investigadores de la Universidad de Wisconsin, Larry Bumpass y James A. Sweet, analizaron los datos del Informe Nacional sobre Familia y Hogares (1987-88), con una muestra de 13.000 personas y determinaron que, diez años después de casarse, el 38% de los que habían cohabitado antes se habían divorciado, en comparación con el 27% de los que se casaron directamente. Los autores, que no quieren culpabilizar a nadie, sugieren posibles explicaciones: ante el mismo nivel de insatisfacción, los que han cohabitado están más inclinados a aceptar el divorcio como solución.
En Canadá, un estudio del profesor Zheng Wu de la Universidad de Victoria llega a la conclusión de que quienes viven juntos antes del matrimonio se casan más tarde y se divorcian más.
El estudio, publicado en 1999 en la Canadian Review of Sociology and Anthropology, revela que el 55% de las parejas canadienses que cohabitan terminan casándose. Aunque se casan con 33-34 años (5 o 6 años después que el canadiense medio) y se supone que son más adultos y se conocen bien tras años de cohabitar, no resultan más estables.
Según el estudio, las mujeres que han convivido con su pareja antes de casarse tienen una probabilidad mayor de divorciarse (80%) que las que no lo han hecho. En el caso de los hombres, el aumento de probabilidad es del 150%. El riesgo de ruptura es aún mayor si alguno de los miembros de la pareja ha cohabitado antes con otra persona.
Otro trabajo canadiense, realizado a partir de los datos de la Encuesta Social General Canadiense, es muy claro al respecto: el 33% de las mujeres de 20-30 años que se casó directamente vio roto su matrimonio, mientras que, si sumamos las que cohabitaron y luego se casaron y las que cohabitaron sin llegar a casarse, la proporción se eleva a un 66%. Una relación de cohabitación sería el doble de arriesgada que una de matrimonio.
Un tercer trabajo del mismo país comprobó que más del 50% de las uniones en cohabitación quedan disueltas antes de 5 años. Los matrimonios que se rompen antes de 5 años son un 30%.
Los estudios realizados en Europa apuntan en el mismo sentido.
En Alemania, un Informe de las Familias del Deutscher Institute se planteó, con una muestra de 10.000 personas entrevistadas personalmente, cuáles son los factores que aumentan el riesgo de divorcio. Una de las circunstancias claramente identificadas que influyeron es el «haber hecho la prueba». Matrimonios que cohabitaron antes de casarse tienen entre un 40% y un 60% más de riesgo de acabar en divorcio.
Suecia es uno de los pocos países donde la cohabitación es realmente hegemónica como primera opción de los jóvenes, pero después de nacer el primer hijo (más de la mitad de los niños nacen fuera del matrimonio) hay tendencia a formalizar la relación y casarse. Un estudio sueco realizado por Jan M. Hoen, profesor de demografía de la Universidad de Estocolmo y publicado en el Välfärdsbulletinen, ha comparado los perfiles de las parejas que tienen hijos y se separan. Las parejas con más riesgo de separarse son las de jóvenes que cohabitan sin estar casados. En estos casos, el nacimiento de un hijo disminuye el riesgo de separación, aunque solo durante los 18 primeros meses. En general, los matrimonios corren menor riesgo de divorciarse, y más si no han tenido hijos fuera del matrimonio y se casan, cuando deciden vivir juntos.
También en España se ha advertido que la cohabitación previa al matrimonio da peor resultado que casarse directamente. Según la Encuesta sobre Fecundidad y Familia, realizada en 1995 con una muestra de 4.000 mujeres y 2.000 varones de 18 a 49 años, entre las mujeres nacidas a finales de los años 60, solo el 3,7% de las que se casaron directamente se había separado después de 5 años. Las que pasaron antes por la cohabitación se separaron en un 26% de los casos al término de ese plazo.
Otros datos en relación con Estados Unidos señalan que los que se casaron sin cohabitar antes se divorcian en un 21%. En cambio, los que cohabitaron antes de casarse se divorcian un 39%. El riesgo es, pues, prácticamente el doble. También se trata de relaciones inestables: pasados tres años de cohabitación, solo una de cada seis parejas siguen juntas y solo una de cada diez sobrevive 5 o más años.
La cohabitación genera una mayor carga negativa sobre la mujer, al menos en los datos referidos a Estados Unidos.
Las mujeres en cohabitación aportan el 70% de los ingresos del hogar y suelen cargar con responsabilidades y deberes hacia los niños y la casa, sin el apoyo de una protección legal. También significa un mayor riesgo de enfermedades sexuales: los hombres que cohabitan multiplican por 4 el riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual. En 1960 solo había 3 enfermedades sexuales; hoy hay dos docenas de ellas con consecuencias incurables. Los casos diagnosticados en EE.UU. de enfermos por transmisión sexual se han triplicado de 1993 a 1999. Asimismo, implica un mayor riesgo de problemas psiquiátricos ‑la depresión es el triple de frecuente en parejas que cohabitan que en el matrimonio‑, así como de abuso de sustancias adictivas ‑la Universidad de California Los Ángeles hizo una revisión de 130 estudios y comprobó que los matrimonios precedidos por cohabitación tienen mayor tendencia a padecer problemas de alcohol y drogas-.
Además, y como he apuntado en páginas precedentes con carácter general al referirme a la inestabilidad en las relaciones de los padres, la cohabitación y las parejas de hecho favorecen la pobreza y la delincuencia infantil. En Estados Unidos el 70% de los presos juveniles en instituciones estatales venían de hogares sin padre. Tres de cada cuatro niños implicados en actividades criminales vivían en hogares en cohabitación. Como consecuencia de ello, las notas de los adolescentes son en un 90% más bajas, y su posibilidad de ser expulsados del colegio crece en un 122%. En EE.UU., la cohabitación va asociada con una escasez de abuelos, tíos, tías y primos y la falta de apoyo que eso implica, es decir, un debilitamiento de la red de parentesco y, por consiguiente, de su capital social.
A partir de una muestra de gran tamaño sobre conductas sexuales queda bien establecido que el compromiso y la fidelidad en la cohabitación es mucho menor que en los matrimonios.
Se preguntó a los encuestados si habían tenido al menos una relación sexual fuera de su matrimonio o cohabitación en el último año. Mientras que en los matrimonios las respuestas se situaban en torno al 10%, en las cohabitaciones esta cifra era más del doble, puesto que respondían afirmativamente el 22% entre las mujeres y el 25% entre los hombres.
Los europeos se casan cada vez menos y más tarde.
Otro estudio de 1994 insistió en lo mismo: solo un 75% de los cohabitadores son monógamos mientras cohabitan, frente a más de un 90% de los casados. La coincidencia en el orden de magnitud de las cifras de ambos estudios merece ser subrayada. Los europeos se casan cada vez menos y más tarde. Desde 1960, la tasa de nupcialidad en la CE ha bajado de 7,8 matrimonios por cada 1.000 habitantes a 5,9, y la edad media de la primera boda ha pasado de 25,6 años para los hombres y 23 para las mujeres a los actuales 27,3 y 25 años, respectivamente. Además, en ese tiempo la tasa de divorcios se ha duplicado y se han disparado los nacimientos fuera del matrimonio.
En los últimos 30 años la tasa de divorcios se ha duplicado o triplicado en Europa y se ha registrado un importante crecimiento de cohabitación y de nacimientos fuera del matrimonio, especialmente en las zonas del norte y del oeste.
Ante los resultados expuestos puede surgir la perplejidad o la crítica a que se presenten en términos negativos unas formas de relación tan extendidas.
No debe causar extrañeza que actividades que se realizan a título individual y en el ejercicio de la libertad desencadenen consecuencias negativas para la comunidad si alcanzan un nivel masivo. Por consiguiente, la consideración básica desde el punto de vista de las políticas públicas es esta: el divorcio no entraña ninguna consecuencia grave, como tampoco la cohabitación y las parejas de hecho, más allá de los directamente concernidos si se trata de un fenómeno social de dimensiones reducidas. Es su masividad lo que daña a la sociedad. Naturalmente, el grado de frustración, sufrimiento o liberación personal no cambia con el número, pero no es este el enfoque de una reflexión centrada en el bien común, sino el de su efecto social.
Existen comportamientos habituales que no entrañan ningún tipo de sanción, ni tan siquiera social, como el tomarse dos jarras de cerveza, pero este mismo hecho situado en el escenario de la conducción de un coche es perseguido por la ley en previsión de las consecuencias. Ni tan solo es necesario que esta situación ‑el accidente– se produzca. Las formas de emparejamiento tienen ese segundo efecto colectivo, el equivalente a la conducción del vehículo, y su generalización conlleva para la sociedad costes excesivos.
No se trata de restringir la libertad personal, pero sí de conocer las consecuencias y fomentar las opciones buenas. Esta podría ser una reflexión final y práctica sobre este punto, junto con otra: hasta qué punto es justo que los costes sociales de determinados estilos de vida elegidos libremente deban ser sufragados por el conjunto de los ciudadanos, cuando prestaciones vitales del estado del bienestar como las pensiones, la sanidad, la enseñanza gratuita y la atención a los dependientes se hallan en crisis.
Ante los resultados expuestos puede surgir la perplejidad o la crítica a que se presenten en términos negativos unas formas de relación tan extendidas Compartir en X