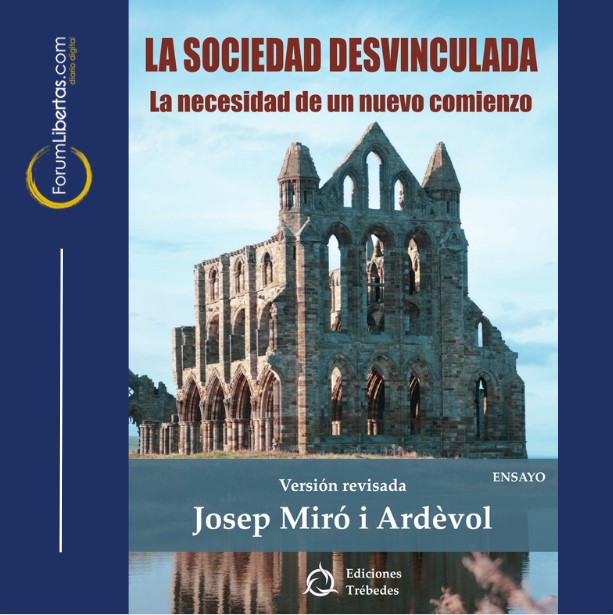La atomización social a que ha conducido la modernidad y su expresión política, el liberalismo, contenía un factor dirigido en teoría a dotar de cohesión a la nueva sociedad. Se trata del contrato social.
¿Pero, qué ha ocurrido para que tal pretensión teórica tuviera un cumplimiento tan poco satisfactorio?
Con Hobbes, Locke y Rousseau se configura un concepto que resulta central en el pensamiento ilustrado y, por extensión, en la modernidad. Se trata del contrato social que tiene como fin la formación de la voluntad colectiva, porque el individualismo propio de la idea ilustrada ha de establecer necesariamente alguna forma de compromiso interpersonal. El contrato social responde a esta necesidad. La dificultad de su cumplimiento comienza en su mismo planteamiento inicial, en el conflicto para concordar las distintas razones. Estas discrepancias empiezan entre la visión que tiene Hobbes y la de Locke sobre los mecanismos mediante los que el contrato se hace efectivo en la sociedad.
El primero señala que su naturaleza es necesariamente coercitiva, mientras que Locke considera que existe una cierta continuidad entre «estado natural», es decir, la unidad previa de la vinculación perdida, y la sociedad contractual del ser humano. Un enfoque parecido adoptaría Rousseau. La impresión que ofrecen los distintos planteamientos es muy propia del método ilustrado. Una construcción teórica, un abstracto universal como gran solución, que carece de todo contraste empírico y de capacidad descriptiva del proceso histórico. En último término es un acto del deseo; intelectual, en este caso.
Como escribe Niall Ferguson: «A los pensadores Ilustrados del siglo XVIII les preocupaba más como podría o debería ser la sociedad humana que su realidad. Quesnay admiraba la primacía de la agricultura en la política económica china, Adam Smith argumentaba que el estancamiento de aquel país se debía al insuficiente comercio exterior. Pero ninguno de ellos había estado nunca en China, ninguno de los dos tenía la más mínima evidencia experimental que sustentara su opinión. Esta, como otras muchas cosas, era el resultado de la reflexión, y de muchas horas de lectura[1]». El planteamiento de lo que «debería ser» estaba faltado de una «física» que permitiera reconocer «lo que ahora es». Podríamos decir que sufría una carencia aristotélica. Sufría además de la subjetividad propia de cada pensador.
El desarrollo de Hobbes era incompatible con el de Rousseau y este con los enciclopedistas y sus amigos, como Diderot y el Barón de Holbach. El denominador común de los ilustrados basado en el apriorismo más absoluto, y cuarteado por las discrepancias entre sus mismos proponentes, estaba alejado de cualquier metodología científica. Era, eso sí, la expresión de un deseo guiado por el fin de mejorar.
Pero la Revolución Francesa, y toda la historia posterior, muestran que la idea de «un nuevo comienzo» dirigida solo por la subjetividad humana es capaz de desencadenar grandes catástrofes. Se necesita de un orden previo y superior que ordene y dote de un fin al deseo; de unos fundamentos pre políticos a los que los regímenes de poder deban sujetarse. ¿Qué es sino la Declaración Universal de Derechos Humanos? El último intento de la modernidad de dotarse de un cierto orden objetivo, que hoy sería imposible alcanzar, como muestra la Declaración de Yogyakarta, la reinterpretación de los derechos humanos desde la perspectiva de la construcción de una sociedad homosexual.
La construcción de abstractos universales —la economía neoclásica, por ejemplo, muestra esta percepción— desde la subjetividad son el cimiento sobre el que se ha construido en buena medida el proyecto político liberal. Su principal defecto fue prescindir de la tradición cultural. Tomás de Aquino empezaba sus afirmaciones presentado las críticas más importantes a ellas. Daba a conocer las discrepancias a sus posiciones, y además lo hacía de manera sistemática y rigurosa para indagar, primero, y aceptarlas total o parcialmente, después, o en su caso, refutarlas. Este método ofreció resultados mucho más sólidos y duraderos que los métodos liberales.
Rousseau dio un paso más en la concepción contractual al introducir la formación de una «voluntad general», a fin de recoger la voluntad popular que adolece de los mismos problemas de concreción y procedimiento que todas las formas contractuales. ¿Cómo se mide y quién define y establece la voluntad general? La práctica ha demostrado que es tan inestable y voluble como lo son las mayorías legislativas, y en nuestro siglo ni eso, porque depende de la eficacia del storytelling. ¿Cuál es la voluntad general sobre la edad de jubilación o sobre la presión impositiva? ¿La determinan las encuestas, las elecciones o los mercados financieros? Ante la situación vivida por Europa en la Gran Contracción posterior al 2008 y el desigual reparto de las cargas, ¿cómo puede apelarse seriamente al contrato social y al interés general?
Pero la crítica más completa podemos hallarla en la valoración histórica del resultado.
El contrato social no ha impedido la creciente atomización causada por el hiperindividualismo de la cultura desvinculada, ni la desigualdad creciente. La cuestión que castiga a la materialización del contrato, su fragilidad, radica en el carácter casi siempre circunstancial de su contenido, fruto de la razón instrumental que lo preside, y que lo convierte en prisionero de los factores culturales y políticos dominantes en cada momento. La solidaridad generacional, el valor de la descendencia, y la fidelidad en la pareja, para citar solo tres ejemplos de amplia irradiación, muestran esa volubilidad característica de la sociedad desvinculada. Lo que en un tiempo fueron comportamientos positivos se han convertido hoy en actos desdeñables.
El contrato social sin fuertes vínculos previos posee una débil capacidad de cohesión, lo que conduce a la necesidad de plantearse los presupuestos pre políticos de la democracia y del estado de derecho, es decir, los fundamentos que lo hacen posible y que son previos al propio contrato social. Pero estos factores que fundamentan la democracia y pueden dar solidez a la fórmula contractual entrañan un problema de integración, porque su lógica interna responde en lo fundamental a algún tipo de razón objetiva, que por su propia existencia cuestiona la validez general de la razón instrumental y la supedita, no en todo, pero si en las cuestiones fundamentales.
En realidad, el problema de la cultura desvinculada, que eclosiona en lo que llamamos postmodernidad, surge de un olvido suicida: las bases que construyeron la modernidad son la tradición religiosa, moral y cultural de Occidente. No surgió de la nada.
En ocasiones fue el resultado de un proceso dialéctico y crítico, y Voltaire puede ser un ejemplo de ello; pero en otras se trató simplemente de una reformulación, de un afán de perfección de lo existente, como lo atestigua Montesquieu. Su idea de legitimidad popular no difiere en lo substancial de la que hemos visto en Suárez.
Maurice Joly escribió en 1864 su Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu[2], que resulta muy útil para entender el punto de vista de su ilustre antecesor y compatriota un siglo después. Es una visión de Montesquieu desde la Francia del XIX, en la que el equilibrio de poderes se obtiene por un legislativo de elección popular y una monarquía constitucional de poderes limitados pero efectivos, para evitar que «una asamblea de representantes del pueblo en posesión exclusiva y soberana de la legislación abuse de su poderío[3]». El régimen así concebido se basa en un equilibrio entre «la aristocracia, la democracia, y la institución monárquica en la que la persona del soberano sigue siendo sagrada e inviolable; pero aun conservando un cúmulo de atribuciones capitales que, para el bien del estado deben de permanecer en sus manos, su cometido esencial es el de ser el procurador de la ejecución de las leyes cuya proposición le incumbe en forma exclusiva a otro cuerpo del estado; son redactadas por un consejo de hombres avezados en la cosa pública y sometidos a una Cámara Alta, hereditaria o vitalicia, que examina si sus disposiciones se ajustan a la Constitución, votadas por un cuerpo legislativo emanado del sufragio de la nación y aplicadas por una magistratura independiente[4]».
Montesquieu, un predecesor de la modernidad cuya impronta es decisiva en el sistema democrático de corte presidencialista, propugna la razón objetiva para la democracia constitucional. Por ello Joly pone en su boca una frase que nunca pudo pronunciar debido al tiempo en el que vivió, pero que si puede expresar su punto de vista en el imaginario diálogo con Dante:
«La soberanía del poder humano responde a una idea profundamente subversiva, la soberanía del derecho humano; ha sido la doctrina materialista y atea la que ha precipitado a la Revolución francesa a un baño de sangre, la que le ha infringido el oprobio del despotismo después del delirio de la independencia. No es exacto decir que las naciones son dueñas absolutas de sus destinos pues su amo absoluto es Dios y jamás será ajena su potestad[5]».
Taylor señala en Orígenes del Yo que la idea de virtud cívica, como la vemos definida en Montesquieu y en Rousseau, no resulta compatible con una concepción individualista de la sociedad. Existe una tensión entre una política concebida desde la visión atomizada que surge de la razón instrumental y la necesidad de la participación ciudadana. En otros términos, tanto desde el punto de vista ontológico como de la práctica, el republicanismo cívico no resulta compatible con la primacía del subjetivismo al que nos ha conducido el imperio del deseo como realización personal.
En su origen, y durante muchos años, ambas formas de pensar la razón, la objetiva y la instrumental, coexistieron y se alimentaron mutuamente, aunque en la práctica los vínculos reales con el pueblo no los proporcionaba tanto el contrato como la concepción moral preilustrada, que con el paso del tiempo y bajo el embate de la modernidad se ha ido debilitando; pero, al hacerlo, la modernidad se ha disparado en el pie y de la insatisfacción provocada por este proceso autodestructivo han surgido nuevos intentos vinculadores, que en su impulso rectificador y de nuevo comienzo han generado movimientos brutales, como el fascismo y el comunismo. De esto se sigue que todo intento de recuperar lo que de más valioso posee la modernidad sin sus cargas destructivas requiere de revitalización de la propia tradición occidental.
La opinión de Taylor en este sentido, en una citación larga pero necesaria, es suficientemente clara.
«La teoría del contrato como tal no era nueva en aquel siglo (XVII). Existen precedentes de ella en la tradición. Tiene sus raíces en la filosofía estoica y en las teorías medievales de derechos. Además, en la baja Edad Media se dio un importante desarrollo de las teorías del consentimiento, especialmente en torno al movimiento conciliar en la Iglesia. Y el siglo XVI vio surgir importantes teorías del contrato en algunos grandes escritores jesuitas, como Suárez». Existía un concepto previo del contrato en nuestra tradición, pero nacido de una razón objetiva que había sido teorizada de forma brillante por el tomismo español del siglo XVI.
«Sin embargo, había algo importante en lo nuevo de las teorías del siglo XVII. Hasta entonces se daba por sentado que las personas eran miembros de una comunidad. No era necesario justificarlo con respecto a una situación más básica. Pero ahora la teoría parte del propio individuo. Ahora es menester explicar con el consentimiento previo del individuo lo que significa ser miembro de una comunidad con poder general de decisión. Pero lo que ahora ya no puede darse por supuesto es una comunidad con poderes de decisión sobre sus miembros. Las personas comienzan a ser átomos políticos[6]». Y esa es la cuestión de fondo y el problema conceptual y práctico en el que vivimos ahogados. El de la desaparición del sentido de pertenencia a una comunidad en el seno de la cual, y en el marco de referencia de su tradición cultural, sí puede funcionar la figura del contrato. Por esta causa, cuando una sociedad se halla en peligro, cuando se siente gravemente amenazada, no se apela a la fuerza vinculante del contrato liberal, sino al antecedente previo de la comunidad, sea esta de carácter patriótico, religioso o la tradición de unos padres fundadores.
De la Francia invadida por la reacción monárquica, cuna de la revolución, a la Rusia comunista de Stalin amenazada por la agresión nazi, a la hora de la verdad, el llamamiento no ha sido en nombre de la razón ilustrada, ni de la clase proletaria, sino de la fraternidad patriótica. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cuál es la utilidad de un contrato que no sirve precisamente cuando más necesaria es la solidez del compromiso? La respuesta al callejón sin salida de nuestro tiempo es siempre la misma. Los logros de la modernidad y su razón instrumental solo pueden mantenerse y mejorarse si asume la necesidad de un marco de referencia que los constriña, la razón objetiva, situándolos en función de los fines que este marco determina.
Taylor relaciona la «desvinculación» moral del individuo respecto del orden cósmico con su «desvinculación» de la sociedad. Existía un fuerte compromiso cristiano en los precedentes del contrato social que han ido esfumándose hasta primero desaparecer y, después, ser explícitamente condenados como indeseables. Bien es cierto que los padres de la democracia moderna como Montesquieu, o incluso el propio Rousseau, entendían la virtud cívica necesaria para el contrato político en términos que se inspiraban en una cierta imagen mítica de las repúblicas helénicas y romanas, pero mayoritariamente —no en el caso de Montesquieu— cometieron un error extraordinario, fruto de la falta de perspectiva histórica. No consideraron para nada el valor decisivo que poseía la razón objetiva, que era precisamente la que presidía el funcionamiento de la polis, y del estado romano. Y tanto es así, que el Imperio no persigue en ocasiones y criminaliza siempre a los cristianos porque practiquen una religión diferente; no es el caso. Los reprimen porque no se reconocen en las formas del orden del estado romano, aunque en la práctica cumplan como ciudadanos.
Los cristianos fueron sin pretenderlo unos grandes disidentes políticos porque concebían un orden objetivo distinto
Son perseguidos porque se niegan a adorar al Cesar como divinidad, aunque lo reconozcan como gobernante, pero esto no basta para el régimen de orden objetivo romano. Para una cuestión central no es suficiente con un acatamiento funcional, instrumental, como el de los cristianos, porque ponía en cuestión la naturaleza profunda de aquel régimen político, como en realidad así fue. Los cristianos fueron sin pretenderlo unos grandes disidentes políticos porque concebían un orden objetivo distinto. Esas realidades de los antiguos fueron pasadas por alto por los ilustrados admiradores de aquellas civilizaciones, y este error de percepción marcó el origen y desarrollo de la modernidad. De hecho, no podían reparar en ello porque cuando formulaban sus teorías la sociedad seguía viviendo en un orden objetivo generador de vínculos proporcionados por el cristianismo, distinto del helénico, pero tan o más potente que aquel. Era tan cotidiana su función, formaba parte de tal manera de la vida, que era muy difícil pensar que el desarrollo de las ideas que propugnaban tuviera como consecuencia su desaparición.
En realidad los ilustrados pensaron sus distintas razones instrumentales como si se trataran de nuevas razones objetivas y subvaloraron la poderosa fuerza centrípeta de la subjetividad, que hoy sabemos que puede llegar a alcanzar el solipsismo. El resultado de todo ello es doblemente malo, y está en la raíz de la incapacidad del estado para dar respuesta a cuestiones complejas. De ahí la acumulación y el agravamiento de los problemas, porque las respuestas no nacen de un debate racional guiado por la búsqueda de la verdad sobre cuál es el bien común, sino de un simple juego de preferencias de personas y grupos, en el que o bien impera la atomización o, lo más frecuente, los grupos de presión articulan la preferencias de acuerdo con sus intereses.
El predominio emotivista, ligado al gran desarrollo de los medios de comunicación y de la psicología aplicada, ha propiciado una manipulación de masas extraordinaria
La consecuencia son los innumerables errores ocasionados por la propia lógica interna del sistema, porque en el fondo no se trata tanto de resolver la cuestión como de contentar a un número suficiente de seguidores políticos y grupos de intereses. El predominio emotivista, ligado al gran desarrollo de los medios de comunicación y de la psicología aplicada, ha propiciado una manipulación de masas extraordinaria, que no sería posible a tal escala si no imperase de manera tan desmedida la subjetividad de la preferencia, reducida en la sociedad desvinculada a la satisfacción de los deseos. La manipulación y la corrupción solo son posibles en la escala en que las vivimos por la falta de conciencias virtuosas.
La insuficiencia de vínculos naturales conduce a la coacción blanda de las democracias de Occidente. La falta de fuerza de los vínculos también explica el radical declinar de las revueltas y revoluciones en Europa, después de las producidas en la década de los sesenta del siglo pasado, ya aquejadas de una gran debilidad congénita, y las últimas posibles porque la sociedad aún mantenía un trasfondo de orden objetivo suficientemente fuerte para generarlas.
En la sociedad de la desvinculación no existe ninguna posibilidad para el compromiso revolucionario portador de un nuevo orden. Solo cabe el recurso a la indignación y a la apelación fácil que confunde Twitter y Facebook con la toma del Palacio de Invierno.
No volverán a producirse grandes movimientos políticos con capacidad para construir una sociedad mucho mejor, a menos que nuevas comunidades se doten de órdenes objetivos que articulen sus vidas debido a una realidad más grande que sus propias vidas capaces de construir un nuevo comienzo.
[1] Civilización Occidente y el Resto. Debate Barcelona 2012, p. 73. [2] Edición de Muchnik Editores México. D.F. 2011. [3] Ob. cit. p. 27. [4] Ob. cit. p. 28. [5] Ob. cit. p. 45. [6] Charles Taylor Ob. cit., págs. 67-268.La Sociedad Desvinculada (21). Tras la virtud y los grandes desacuerdos morales
Tomás de Aquino empezaba sus afirmaciones presentado las críticas más importantes a ellas. Daba a conocer las discrepancias a sus posiciones, y además lo hacía de manera sistemática y rigurosa Compartir en X