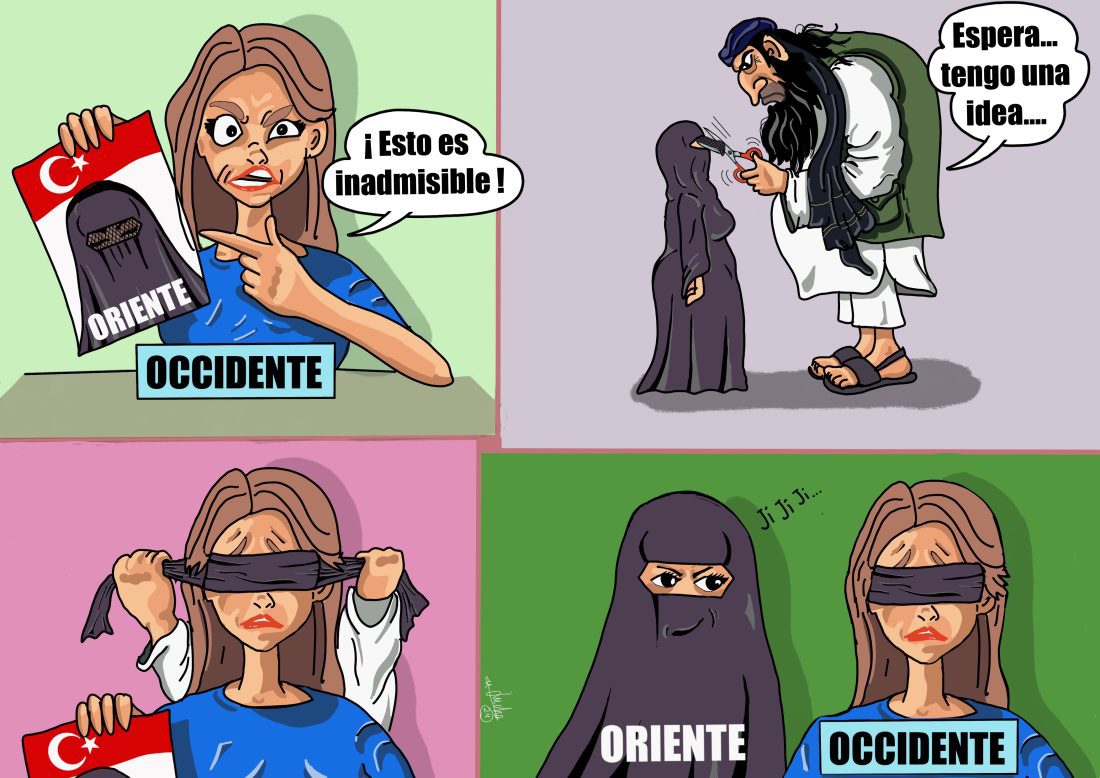¿Cuál es, entre tanto, la reacción de Occidente a las diversas corrientes del reformismo islámico?
Por una parte, el reformismo es indirecta e involuntariamente propiciado por las potencias coloniales (y neocoloniales más tarde), en la medida en que introducen inevitablemente elementos de la cultura moderna en los países colonizados y contribuyen a formar una élite local europeizada que ha de auxiliarles en la sumisión y administración de las poblaciones y territorios conquistados. Por otro lado, todo movimiento reformista, sea de carácter tradicionalista, sea europeizante, es en principio considerado como subversivo, por contrario a los intereses coloniales, y consecuentemente combatido.
Las rivalidades entre las potencias europeas se proyectan también al ámbito de los pueblos musulmanes.
Durante la Primera Guerra Mundial los británicos, por medio de su agente el arqueólogo y coronel Thomas Edward Lawrence, el famoso «Lawrence de Arabia», espolearon el sentimiento nacionalista en los territorios árabes bajo soberanía otomana (¡al tiempo que lo reprimían en su colonia Egipto!), para combatir el dominio de este Imperio, aliado de Austria y Alemania. La actuación de Lawrence como caudillo de la sublevación antiotomana de los árabes se hizo célebre gracias al su propio libro, titulado Los siete pilares de la sabiduría.
Acabada la Primera Guerra Mundial y despedazado el Imperio Otomano, la mayor y mejor parte de los ex-dominios árabes de éste pasan a manos francesas (el Líbano, Siria) o británicas (Palestina, Jordania, el Irak). Lawrence había engañado a sus «amigos» árabes haciéndoles creer que todos estos territorios alcanzarían la independencia y la unidad. Sólo la Arabia Saudí, entonces poco más que un trozo de desierto con las ciudades santas de La Meca y Medina (sobre las que un dominio colonial de los «infieles» tendría como efecto fatal un levantamiento general del Islam) consigue la independencia. El hecho de que el único estado independiente árabe surgido de la Gran Guerra por voluntad de los aliados, fuera precisamente la Arabia Saudí, reforzó decisivamente el papel del wahabismo en el mundo islámico.
De Palestina se dispuso libremente comprometiéndose, sin consultar a la población autóctona, a crear en ella un estado sionista (declaración Balfour de 1917). Ello no fue óbice para que, en medio de las sangrientas luchas que enfrentaron a judíos y árabes (que colocaron al Reino Unido en una posición muy difícil), en 1946 terroristas judíos (entre ellos el futuro primer ministro israelí Menahem Begin) mataran a casi 100 personas en un atentado contra la sede del gobierno y alto comando británicos en Jerusalén; ni para que en la guerra árabe-israelí de 1948 oficiales británicos comandaran las tropas árabes que pretendían destruir de raíz la existencia de un Israel que el propio Reino Unido había llamado a la vida tres décadas antes.
La política alemana durante la Primera Guerra Mundial siguió, lógicamente, otros caminos, pero resultó igualmente irresponsable y sus consecuencias, a largo plazo, fueron también desafortunadas.
Alemania no poseía colonias en países de fe musulmana; por otra parte, Guillermo II sentía gran interés y mucha simpatía por el mundo árabe e islámico. El orientalismo alemán no estaba lastrado por sentimientos colonialistas, pero sí padecía de una cierta idealización del Islam, mientras que, contradictoriamente, subordinaba su idealismo a los intereses propios.
Austria, por su parte, poseía en Bosnia-Herzegovina territorios de población musulmana arrebatados al Imperio Otomano en 1878, en los que, siguiendo un camino muy diferente, llevaba adelante una política de total integración de la población islámica en el seno de su propio Imperio.
En este contexto el cónsul alemán Max von Oppenheim (judío converso al catolicismo) traza un plan con el que pretende provocar un levantamiento en masa de los musulmanes subordinados al dominio colonial francés e inglés y colocarlos bajo la soberanía de un Imperio Otomano sometido a una fuerte influencia alemana. En el fondo, la idea de Oppenheim es panislámica y tiene como base la proclamación de la yihad o guerra santa por parte del sultán otomano, quien en su condición de califa es el caudillo polítio-religioso de todos los musulmanes.
Desde la India hasta Marruecos, la yihad debía abrir un nuevo frente para debilitar militarmente a franceses y británicos y, derribando su hegemonia colonial, privarlos de recursos vitales.
El plan es aceptado por el gobierno y por el Emperador y puesto en marcha con medidas concretas. Una de ellas es el envío de una misión diplomático-militar austro-alemana a Persia y al Afganistán, con el fin de substraer a los persas de la prácticamente colonial influencia británica a que se hallaban sometidos y de mover a los afganos a provocar un levantamiento musulmán en la India. En realidad, la misión terminó siendo una verdadera expedición, mucho más rica en aventuras exóticas que en resultados positivos. Mientras tanto, el sultán otomano proclamó la guerra santa contra los aliados. Con lo que no se contaba era con que, en general, las élites musulmanas estaban contaminadas de un nacionalismo importado de Europa; el cual, igual que en Europa, anteponía intereses de grupo al ideal de la solidaridad entre todos los creyentes. Los no turcos (es decir, la inmensa mayoría) veían al sultán más como un estorbo que como un adalid del Islam.
El proyecto alemán tuvo su contrapartida en la zona francesa de Marruecos. El mariscal Liautey, carismático gobernador de este territorio, partidario de un colonialismo conciliador y lo menos violento posible, esbozó el proyecto panislámico de crear un califato norteafricano bajo influencia francesa que substituyera al otomano, un plan que nunca llegó a concretarse.
El estímulo de un muy peligroso nacionalismo árabe al que después se frustraría sistemáticamente, la concesión al wahabismo de una influencia inusitada en perjuicio del reformismo occidentalista que se imponía velozmente en el Imperio Otomano, y la revitalización del concepto de yihad, son rocambolescas y contradictorias maniobras que evidencian no sólo la instrumentalización que se hizo del Islam desde Europa, sino también un temerario sentimiento de superioridad y la convicción de que en el mundo musulmán se podía jugar con fuego sin quemarse ni la yema de un dedo. De hecho, la política estadounidense y soviética en el ámbito islámico durante la Guerra Fría siguió en lo esencial estas mismas pautas, las cuales, adaptándose a las nuevas circunstancias, tampoco han cambiado fundamentalmente hasta el día de hoy.
En los años de entreguerras los movimientos nacionalistas, reformistas, independentistas, restauracionistas, etc. crecen, dejan de limitar su influencia a las élites y se expanden paulatinamente entre las masas.
Así, la resistencia a la dominación colonial se manifiesta a menudo en forma de acciones violentas que van desde el atentado terrorista hasta verdaderas guerras. A veces estas rebeliones obtienen un relativo éxito, como en Egipto, donde las protestas y la oposición antibritánicas fuerzan en 1922 una declaración de independencia mucho más ilusoria que real, pues la verdadera emancipación del país no llegará hasta el derrocamiento de la monarquía en 1952 y la partida de las últimas tropas coloniales en 1954. En otros casos la agitación fracasa (como la violenta rebelión de Abd el-Krim que provoca una cruenta guerra en Marruecos), pero sin dejar de erosionar el sistema colonial.
En general, durante este período, así como tras la Segunda Guerra Mundial, los movimientos que predominan son de carácter nacionalista laico (en ocasiones con matices marxistas) o, si se presentan como religiosos, de intención reformista y modernizadora. Las tendencias más restauracionistas, rigoristas y «puritanas» representan un papel menor y, sobre todo, se apoyan en la parte social y económicamente menos desarrollada del campesinado.
La debilitación de las potencias coloniales tras la Primera Guerra Mundial es aún mucho más acusada tras la Segunda, lo que invita a desafiar su poder.
Por otra parte, los vencedores en esta última han justificado su beligerancia con argumentos ideológicos que chocan frontalmente con su propia política colonial. En el mismo sentido, el nacionalismo que animó a los estados implicados a lanzarse a ambas contiendas y que entre los eufóricos vencedores de la segunda tardó aún en apagarse, no sólo se contagió a sus colonias, sino que se convirtió fácilmente en argumento anticolonial. Por último, los principios emancipatorios que constituían la propia razón de ser de las dos nuevas superpotencias, la Rusia soviética y los Estados Unidos, según lo que ellas mismas proclamaban, reforzaban las aspiraciones descolonizadoras.
No por ello la descolonización fue menos traumática y violenta.
El ejemplo más trágico fue el de la cruel guerra de Argelia, de donde fueron expulsados cientos de miles de colonos europeos que llevaban varias generaciones en el país y donde las fuerzas armadas francesas recurrieron a una atroz «guerra sucia» en el vano intento de perpetuar la situación colonial.
En el proceso descolonizador el islamismo restauracionista tuvo un papel modesto, los movimientos laicistas fueron los protagonistas. De uno u otro modo, casi todos ellos cayeron, sin apenas advertirlo, en la dependencia de las dos superpotencias. Los regímenes más proclives a la Unión Soviética asumieron, en alguna medida, modelos socioeconómicos parcialmente marxistas y posiciones modernizadoras. En los más cercanos a los Estados Unidos se instalaron gobiernos especialmente corruptos que perpetuaban la decadencia del Islam y un cierto inmovilismo. Ambos tipos de regímenes eran despóticos en el interior y bastante débiles hacia fuera.
Egipto es un país que estuvo sometido sucesivamente a uno y otro modelo: la monarquía del Rey Fuad fue una clásica tiranía «oriental» sometida a los intereses británico-estadounidenses; el gobierno de Nasser, una dictadura que aunó nacionalismo, modernización y socialismo, debió gran parte de su éxito e influencia panárabe al apoyo de la Unión Soviética, a la que se sometió parcialmente. Tanto en uno como en otro tipo de régimen el islamismo fue relegado y reprimido, lo cual a largo plazo le dio un cierto prestigio, al aparecer como única opción verdadera al dominio neocolonial, fuera éste norteamericano o ruso, capitalista o marxista.
Los jóvenes estados de población musulmana encerrados en fronteras artificiales heredadas del período colonial, se convirtieron fácilmente en peones del desalmado juego de la Guerra Fría.
Criterios estratégicos y económicos ajenos siguieron determinando su existencia, corrompiendo a sus gobernantes, confundiendo a sus pueblos, instrumentalizándolos en procesos a menudo sangrientos. La propia incapacidad para hallar soluciones, las rivalidades y brutales discordias internas, los egoísmos, la ignorancia, la volubilidad de sus masas y dirigentes, etc. facilitaron la manipulación de que eran objeto. A medida que avanzaba la Guerra Fría el mundo musulmán se volvía cada vez más un ámbito de crisis crónica, no sólo a causa de las injerencias extranjeras, sino por la propia conflictividad interior de sus sociedades. En cierto modo, el mundo islámico se convirtió no menos en una víctima de sí mismo que de las grandes potencias. Junto a los inmensos problemas sociales, económicos, etc. internos, el conflicto con Israel alimentaba la frustración y la agresividad.
(Continuará en un próximo artículo)
El Islam y la urgencia de la paz (III)
A medida que avanzaba la Guerra Fría el mundo musulmán se volvía cada vez más un ámbito de crisis crónica, no sólo a causa de las injerencias extranjeras, sino por la propia conflictividad interior de sus sociedades Compartir en X