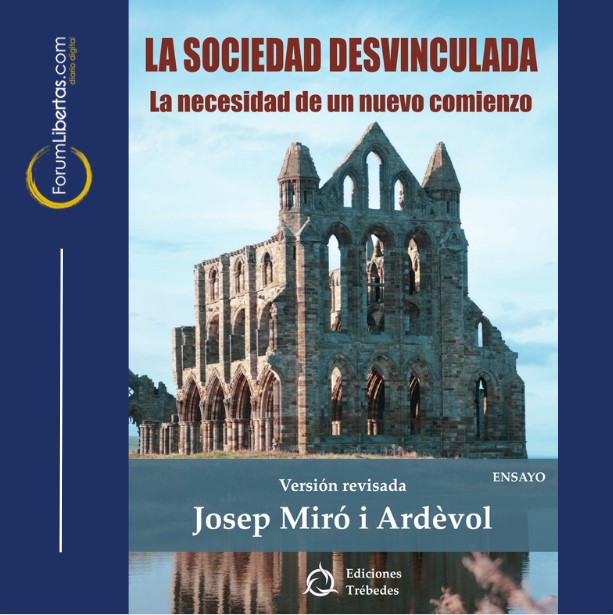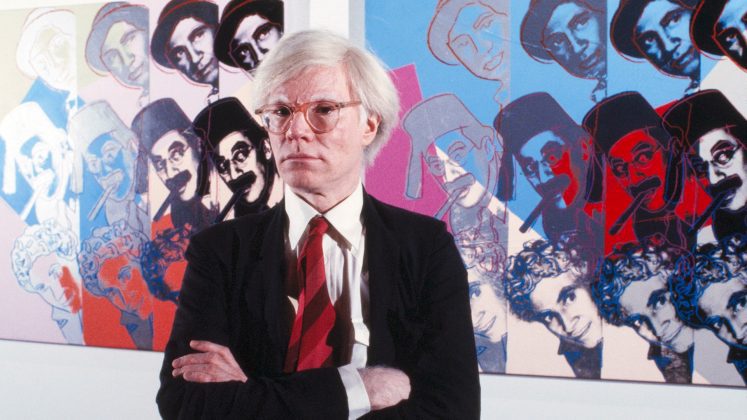Cuando se pierde capital social o este resulta insuficiente, se produce un aumento de dos tipos de costes, los sociales y los de transacción.
El concepto de coste social posee un doble sentido, y en este caso ambos son de aplicación. Por una parte, se refiere al gasto público dirigido a corregir disfunciones sociales, es decir, egresos que no obedecen a políticas de fomento, sino que están dirigidos a paliar riesgos y carencias de la sociedad fruto de sus disfunciones. Un ejemplo relacionado con la familia permite ilustrar con claridad la diferencia entre la acción de fomento y la paliativa. Las políticas universales de ayuda a la familia tienen como fin primordial facilitar que tal institución se constituya y permanezca porque sus efectos son considerados beneficiosos. Por otra parte, las ayudas a las familias monoparentales obedecen a otra lógica. No tienen porqué ser universales, porque su fin no es estimular su proliferación sino evitar la pobreza y la marginación en aquellas que presentan tal riesgo, dada su proclividad a situarse en esta zona de carencia, especialmente cuando se trata de familias formadas por mujeres con hijos a su cargo. Las ayudas a las familias, universales, y a las familias monoparentales, se presentan dentro de un mismo tipo de políticas públicas, cuando se trata de dos tipos de actuación bien distintas. El primero constituye una inversión social dirigida a que las familias realicen de la mejor manera posible sus funciones. El segundo trata de paliar los daños que genera un coste social. Este segundo tipo de gasto público, como en general todos los relacionados con la lucha contra la marginación y la pobreza, son costes sociales, como lo son en otros ámbitos, el relativo a la asistencia social. Su presencia lleva aparejado otro coste de tipo distinto, el de oportunidad, que considera la pérdida que significan los recursos aplicados a paliar la disfunción social, y que por tanto no han podido aplicarse a otros fines de carácter productivo. Así, la necesidad de dedicar dinero contra el desempleo representa no poder invertirlo en la enseñanza. El paro es una de las más graves disfunciones sociales y su evitación resulta siempre mucho más beneficiosa. Esta lógica rige para todas las disfunciones. Una sociedad con menores costes sociales dispondrá de más recursos de fomento. Así, una colectividad que logre una mayor cohesión social deberá destinar menos dinero a paliar los efectos de la pobreza.
Existe otra acepción de coste social. Se refiere al agregado formado por el coste interno que soporta el generador de la acción, más el coste externo que recae sobre la sociedad, y que no es pagado por el sujeto que lo ha generado. Un caso típico es el impacto ambiental. Afecta a toda la sociedad, pero lo producen una serie de agentes individuales como los vehículos o las actividades que vierten productos contaminantes al medio ambiente. Se intenta cada vez con mayor coerción que este tipo de externalidad negativa tenga una contrapartida económica, pero en multitud de casos no es así. En lo que podríamos calificar de ecología humana, existe una externalización del coste generado por un agente individual; los graffitis son un ejemplo de ello, en el caso del espacio público, pero también se da en conductas de riesgo, para situar otra tipología, como conducir bebido o ser promiscuo. En ambos casos se puede producir un coste externo, en términos de accidentes o de ETS.
Una segunda clase de coste relacionado con la insuficiencia de capital social y, por consiguiente, con la pérdida de vínculos es el conocido como coste de transacción, que constituye un fundamento de la teoría económica actual, aunque su primer mentor, Ronald Coase ya lo planteó en 1937. Puede definirse como una consecuencia que resulta de adoptar una decisión (una transacción) referente a un bien o un servicio. En el lenguaje económico, esta capacidad de decidir se denomina derecho de propiedad. Este nunca es perfecto porque siempre será posible el robo u otro tipo de limitación, perdiendo así cierto grado de libertad en su disposición.
El coste de transacción incluye tres componentes distintos. Uno es la investigación e información dirigido a conocer lo que necesitamos de aquel bien o servicio sobre el que debe realizarse la transacción, que disminuirá en la medida en que confiemos en la otra parte contratante. El capital social, que se vertebra en torno a la confianza, incide sobre su magnitud. El segundo agregado lo constituyen los costes de negociación y de decisión necesarios para llegar a un acuerdo sobre la transacción. También aquí la confianza es decisiva en una medida más importante que en el caso anterior. Finalmente, allí donde la ausencia de capital social puede generar más pérdidas es en los costes de vigilancia y de ejecución necesarios para asegurar que la transacción se cumpla en los términos previstos. Un ejemplo paradigmático son algunas de las empresas que iniciaron la exportación a Rusia en su fase de cambio rápido del socialismo de planificación central al mercado. El propósito de una serie de sociedades mercantiles de ser las primeras en tomar posiciones en aquel nuevo y gran mercado se vio seriamente comprometido, hasta el extremo de hacerlas en muchos casos inviables, porque los términos de asegurar el buen fin de la operación evitando robos sistemáticos y organizados resultaban tan costosos, o las pérdidas por no adoptar las medidas necesarias resultaban tan altas, que hacían inviable la transacción. Solo hasta que la ex URSS ganó en capital social institucional y en capital social cognitivo, las exportaciones tendieron a normalizarse.
En definitiva, un coste de transacción es aquel que garantiza que la acción económica llegue a buen fin, pero que no pertenece al proceso de generación de aquel bien o servicio. En un pequeño pueblo dos vecinos se prestan dinero por un tiempo prefijado. Uno le entrega la cantidad acordada al otro y sellan el pacto con un apretón de manos. En este caso el fin de la acción, el préstamo efectuado, ha tenido un coste de transacción igual a cero. No obstante, si lo hubiera realizado un banco, habrían intervenido una serie de instancias administrativas y de gestión, generadoras de un coste adicional, que tendrían como fin proteger el capital prestado. Los factores determinantes de este coste dependen, por una parte, de la complejidad y globalización del mercado y, por otra, del capital social generado por las combinaciones de redes y de vínculos en quienes confiar. La famosa prima de riesgo es un indicador de confianza y constituye un coste de transacción tan decisivo que puede dar al traste con la estabilidad de países enteros, incluso de toda la zona euro. Si existe confianza en un país, si sus vínculos internacionales son fuertes, la prima de riesgo tenderá a ser menor.
Las administraciones públicas también tienen costes de transacción, que resultan comparativamente mayores por causas inherentes a su naturaleza burocrática, dado que, por definición, ninguna acción puede basarse en la confianza porque su fundamento legal es el control y la intervención. Su reducción es una de las luchas —o al menos debería serlo– de todas las administraciones públicas. Pero, además, si la insuficiencia de capital social provoca una mayor actuación paliativa o compensatoria de las administraciones públicas, los costes de transacción en la administración pública tienden a crecer: a más servicios, más mecanismos de control e intervención, mayor necesidad de información y, en definitiva, costes adicionales de transacción. Una sociedad que, debido a la potencia de su capital social, sea capaz de dotarse de sistemas de bienestar de iniciativa social o privada obtendrá unos mejores costes. De ahí que un papel decisivo de la administración no sea tanto el de prestar directamente determinados servicios o producir ciertos bienes, como el de garantizar la calidad de estos en el marco de un coste prefijado, y crear condiciones que reduzcan los costes sociales de las disfunciones y los costes ocasionados para atenuar sus efectos. Pero no siempre es así. En determinados casos la actuación pública favorece la formación de economías de escala. Es lo que sucede con los grandes y costosos equipos sanitarios, cuyo servicio en manos privadas supondría un precio mayor para el usuario. Pero estas situaciones particulares que pueden identificarse con claridad no invalidan la regla general: todo crecimiento en las prestaciones de servicios por parte de las administraciones públicas significa un coste adicional en relación con una gestión no pública en condiciones iguales, a causa de los mayores costes de transacción del sistema público. En Caritas, para situar el ejemplo de una gran organización, a la vez internacional y local, los procesos que transforman recursos en bienes y servicios sociales se realizan con controles mínimos, porque se fundamentan —así puede ser— en la confianza; por esta causa, sus costes son sensiblemente menores que cualquier instancia gubernamental estatal o internacional (dejando al margen, porque es otro tema, las enormes diferencias salariales en cada caso, o el gasto en materia de compra de bienes y servicios). En 1997 llevé a término un estudio comparativo de la cantidad de servicios sociales que generaban, por unidad monetaria, la administración central, la de la Generalitat de Catalunya y Caritas de la provincia de Barcelona, que concentra el 70% de la población catalana. Las diferencias fueron abrumadoras. La organización católica obtenía un rendimiento siete veces mayor que la administración central, y cinco veces superior al del gobierno autonómico. Una parte importante de esta diferencia correspondía a los distintos costes de transacción entendidos como la parte neta de los costes totales que consume la gestión que se dedica a la prestación del servicio.
Lo dicho permite contemplar la relación económica que existe entre disfunciones sociales, sus correspondientes costes y la relación de estos con el aumento de los costes de transacción de las administraciones públicas. Con todo ello podemos constatar que una sociedad virtuosa es mucho más competitiva. La virtud, como práctica que es, constituye un recurso económico de primera magnitud, decisivo en el desarrollo a largo plazo.
Otra forma de medir el capital social sería la de imputar el monto monetario de cada una de las disfunciones sociales. A mayores costes de estas disfunciones, menor capital social. Este tipo de contabilidad sería mucho más práctica para definir políticas públicas, puesto que presentaría al ciudadano un escenario transparente de lo que cuestan determinados estilos de vida. La mayor dificultad para generalizar la contabilidad de los costes sociales debidos a las disfunciones sociales es ideológica, puesto que sus datos apuntarían al centro neurálgico de las creencias y prácticas de la sociedad desvinculada.