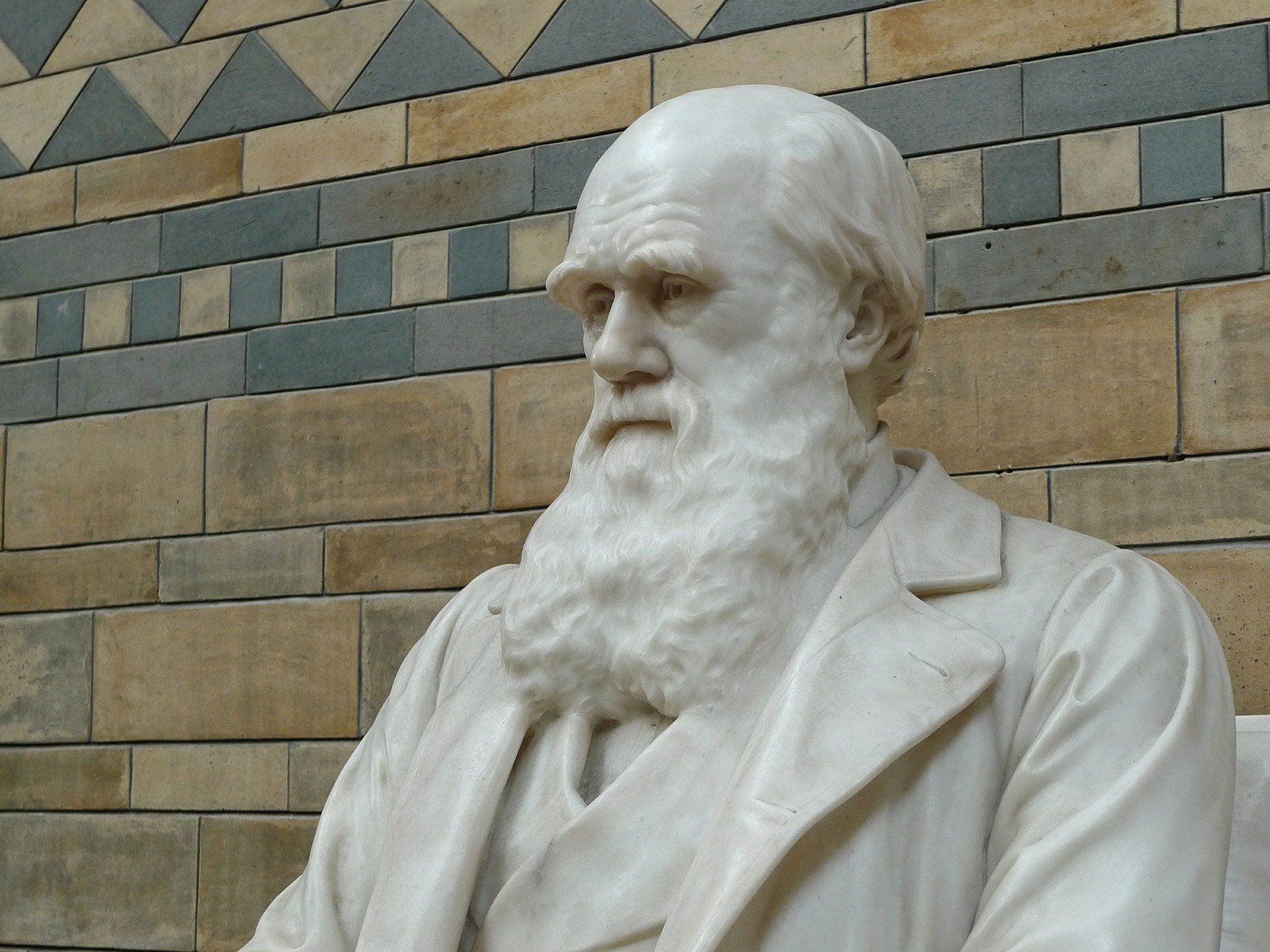Todos sabemos qué es una especie a condición de que nadie nos lo pregunte. Porque cuando tenemos que contestar a eso acabamos contra la pared. El propio Darwin reconocía que era un término poco nítido (“un término asignado arbitrariamente, para mayor conveniencia, a un conjunto de individuos que se asemejan notablemente”).
Ciento cincuenta años más tarde, las cosas no están mejor. Basta darse un paseo por las diferentes ramas de la Biología para comprender que no es fácil delimitar con nitidez una especie. Hay un criterio biológico (que se fija en que sean capaces de reproducirse dentro del grupo, pero no fuera de él, y en que sus hijos sean fértiles), otro ecológico (que se fija en su adaptación a nichos biológicos concretos), otro evolutivo (evolucionan separadamente), otro filogenético (proceden de un antepasado común), otro morfológico, (comparten determinados rasgos físicos) y, finalmente, otro genómico (comparten un genoma). De modo que cuando oímos a un científico hablar de especies todavía no sabemos de qué está hablando.
La cosa se complica si nos asomamos a nuestro árbol genealógico: catorce especies del género Homo en 3,5 millones de años. Catorce. Quizás no sea un número excesivo: la Biología es caprichosa, y, además, el hallazgo de restos fósiles depende de multitud de circunstancias, empezando por el interés personal de los investigadores. Pero, ¡vaya!, son un buen puñado de especies. Nuestro caballo, por ejemplo, alcanzó su forma actual hace 5 millones de años.
Por sus nombres (“Homo nadeli”, “Homo habilis”, etc) uno diría que se trata, efectivamente, de especie biológicas; pero, en realidad, no es más que un truco para poder referirnos a ellas. El nombre que reciben de verdad, es simplemente un código (por ejemplo, KNM-ER 1813), pero luego se les agrupa según ciertas semejanzas morfológicas para poder manejarlos mejor, “para mayor conveniencia”, como decía Darwin. Porque todas, con una sola excepción, se han definido con un criterio morfológico.
La excepción es Denisovano, la primera especie fósil definida por su genoma. Sabemos que en los tiempos que corren la clave para todo lo que huele a vida ya no es la forma, sino el ADN. Y ahora que se estudian cada vez más genomas resulta que aparecen constantemente nuevas noticias de híbridos entre las más recientes especies de Homo: heildelbergenses y denisovanos comparten ADN mitocondrial, denisovanos y neandertales comparten ADN nuclear, hombres modernos europeos e indonesios comparten genes con denisovanos, heildelbergenses comparten ADN nuclear con neandertales y hombres modernos y ADN mitocondrial con denisovanos, …
Nuestro árbol genealógico se está convirtiendo en una maraña inextricable. Tanta especie está dejando de ser “conveniente”. Quizá haya llegado el momento de sentarnos y pensar. Es lo que sugiere el profesor Rafael Jordana, catedrático emérito de la Universidad de Navarra, que en su libro “La ciencia en el horizonte de una razón ampliada” nos da un toque de atención: tanto entrecruzamiento de ADN ¿nos está diciendo que pertenecemos todos a la misma especie?
La cosa se complica si nos asomamos a nuestro árbol genealógico: catorce especies del género Homo en 3,5 millones de años Compartir en X