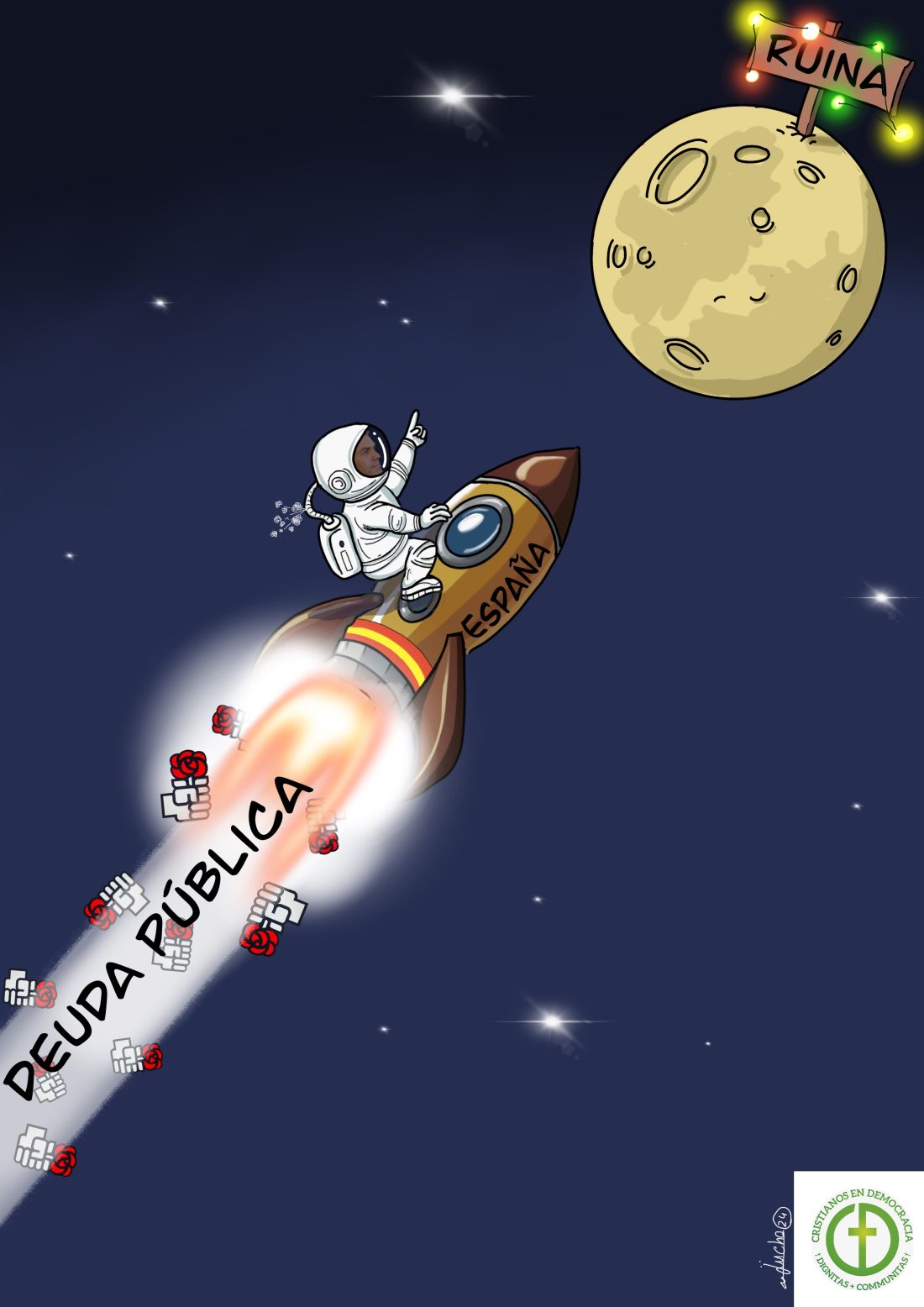Estoy convencido de que la inversión más importante que nuestro país necesita es la educativa. Una educación concebida por y para el desarrollo de la persona; de su potencial; de sus capacidades; de sus competencias; de su necesidad de compromiso. Una reforma que despierte la capacidad de crítica; la importancia de innovar; la creatividad. Que transmita la importancia del diálogo; que enseñe a enfrentarse con el día a día. Que interiorice la importancia del rigor; del respeto. En definitiva, una formación esencialmente humanista.
Circulando este verano por un país centroeuropeo, me sorprendió la frase que figuraba en todas sus carreteras: “respeto=seguridad”. Pero más me llamó la atención el respeto que sus ciudadanos tenían para con sus semejantes. Me recriminaron educadamente, por ejemplo, que dejara el coche con el motor encendido, aunque la razón fuera hacer muy rápido una foto sin molestar a nadie. Se respiraba respeto por las personas; por la “convivencia en común”. Eso, que parece tan idílico, tiene un nombre: educación. Educación en las aulas; en la familia; en la convivencia. Y si, lo sé, es una inversión a largo plazo. ¿Y qué hacemos?, ¿renunciamos a ella? Pues no. Hay que impulsarla junto a pequeños y permanentes cambios que contribuyan a su éxito; cambios, eso sí, coherentes con los valores y principios que conformen el sistema educativo.
¿Y qué relación tiene esto con la fiscalidad? Pues mucha, ya que una sociedad culta es respetuosa con la obligación cívica de pagar impuestos. Es sinónimo de menor fraude fiscal; de menor corrupción; de mayor responsabilidad. De mayor compromiso. Fijémonos, si no, en los países nórdicos.
La fiscalidad no es solo recaudar ingresos para cubrir los gastos, sino que esta responda a los principios y valores en los que se cimienta la sociedad. Ha de ser el reflejo de un proyecto concreto y no un complejo de figuras tributarias ininteligibles destinadas sin más a recaudar. Un proyecto que entienda que ser ciudadano no es ser uno más. Es compromiso; es una actitud activa, crítica y participativa. Es, en definitiva, entender que el objetivo es la dignidad y desarrollo de la persona; su compromiso; su responsabilidad; su libertad. Desde esta perspectiva, la fiscalidad ha de contribuir a ese objetivo; a ese compromiso-obligación.
Pues bien; en este artículo y en los siguientes pretendemos reflexionar sobre algunas cuestiones que creo son necesarias en una ya urgente reforma del sistema tributario al margen, insistimos, de la reforma más urgente de todas: la de nuestro sistema educativo. Veámoslas.
En la medida en la que los impuestos son una vulneración constitucionalmente admitida del derecho a la propiedad, estos han de ser eficientes. Esto significa que la gestión de lo público ha de ser eficiente. Todo euro de más que por ineficiente se cobre al ciudadano es constitucionalmente inadmisible. Pero para que la eficiencia sea efectiva, es necesario que el gestor responda de su gestión, un control independiente, transparencia, y posibilidad de ejercer una acción de responsabilidad. No se trata de corrupción. Se trata de ineficiencia en la gestión. ¿Por qué se sanciona al contribuyente que ha perjudicado económica y culposamente a la Hacienda Pública y no a quien con su ineficiente gestión pública ha detraído recursos públicos cuyo destino es el bien común? No me refiero a quien ha adoptado una decisión de forma responsable y esta no ha tenido sus resultados. Me refiero a quien no ha actuado de forma responsable.
Pero ser eficientes no es solo evitar duplicidades, el despilfarro, lo superfluo, y/o el “gasto político”. Es gestionar eficientemente. Y ahí radica una de las mayores confusiones. Público no significa necesariamente que su gestión ha de ser pública. Así, por ejemplo, la Constitución proclama el derecho de todos a la educación estableciendo que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Para ello, se obliga a los poderes públicos a una programación general de la enseñanza.
Pero nótese que en ningún precepto la Carta Magna obliga a que tal derecho se materialice a través de los propios poderes públicos. Lo público es el derecho en sí mismo. No su materialización. Su efectividad, exige optar por la opción más eficiente en términos de recursos públicos con respeto, claro está, a lo que aquella garantiza, entre otros, plazas escolares, programación general, e inspección y homologación del sistema educativo. Por tanto, y en la medida en que la enseñanza básica se financia íntegramente con recursos públicos, su gestión ha de recaer en aquellas opciones que representen un menor coste al ciudadano ya que, no lo olvidemos, tal educación ni es gratuita ni la paga el Estado. La pagamos todos. El Estado, pues, está obligado a elegir aquella opción que, cumpliendo los derechos y obligaciones constitucionales, sea la más eficiente. No la más popular, la que más votos dé, o la que demagógicamente más convenga. La más eficiente. Y eso exige, a su vez, información y transparencia.
La primera tarea que afrontar es pues la de analizar y valorar la eficiencia en la prestación de los diferentes derechos y obligaciones que, sin menoscabo ni recorte del Estado del Bienestar, nos permita liberar recursos públicos para destinarlos a otras prioridades y, en su caso, a reducir los impuestos. La objetividad y trascendencia del análisis, exige, eso sí, que este se realice por personas o entidades absolutamente independientes.