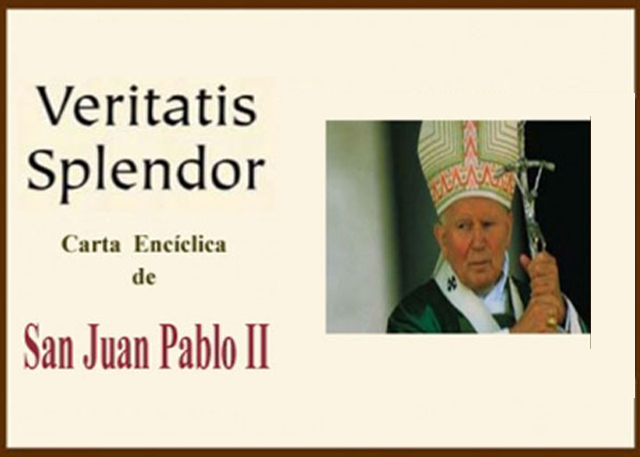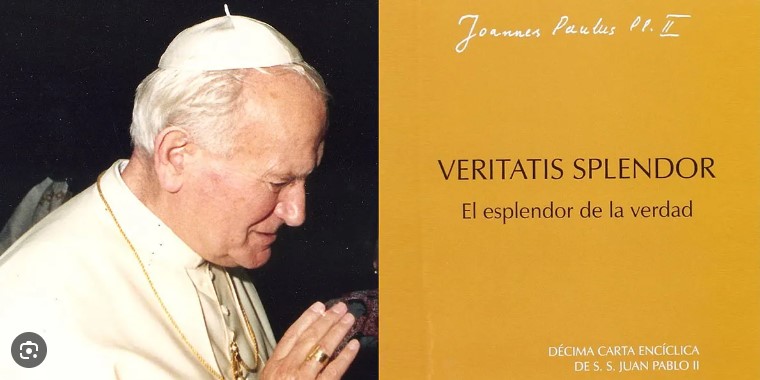Como era de esperar, el trigésimo aniversario de la carta encíclica Veritatis Splendor[1] de san Juan Pablo II ha pasado casi inadvertido para el mundo. No podía ser de otra manera en una sociedad donde Cristo no reina ni en las instituciones, ni en la educación, ni en las costumbres.
Lo que resulta del todo dramático es que una encíclica de tal relevancia y de rabiosa actualidad también haya pasado de puntillas en el seno de la santa madre Iglesia.
Son tantos los documentos olvidados. La lista es interminable. Desde el magisterio de Pío IX o León XIII, hasta la encíclica Quas primas de Pío XI sobre la realeza de Cristo o la encíclica del propio Juan Pablo II, Laborem exercens, sobre la dignidad del trabajo humano. Bastarían estos dos textos para condicionar estructuralmente la vida política y económica de los pueblos en orden al bien común.
Tal por ello, la Iglesia militante guarda como secreto este tesoro de su magisterio. Porque nos compromete a todos los católicos a romper con servidumbres inconfesables e indignas. La fuerza del mundo es tan poderosa, seductora de las mejores almas, que ha logrado convencernos de que no es necesario el martirio para la santidad. Y como el mártir lo entrega todo, la tentación consiste en pensar que la santidad es posible entregándose a medias, sirviendo a dos señores.
Es lo que algunos han llamado «ateísmo cristiano», o lo que el Papa León XIII condenaba en su encíclica Libertas praestantissimum como liberalismo de tercer grado[2]. Es decir, aquel que disocia la vida privada de la vida pública, buscando gobernar su vida privada según Cristo, pero desterrando a Cristo de la vida pública en honor a la idolatría de la voluntad de las mayorías, el consenso, la convivencia en paz o el imperativo legal…
Sin embargo, san Juan Pablo II viene a reivindicar la verdad del hombre creado y redimido por Dios como único camino para vivir en justicia, en paz y verdadera libertad.
Y como las cosas muchas veces se definen mejor por lo que no son, en buena lógica, la mentira y el error antropológico es infecundo por naturaleza, y solo trae opresión, ruina y desesperanza. Por eso, urge denunciar la tiranía que implica una falsa concepción del ser humano como frontispicio de las leyes civiles.
Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, es una expresión que coincide con una definición de la belleza en la tradición tomista y hace referencia al contraste entre las tinieblas del error y la luz de la verdad. El texto aparece dividido en una introducción, tres capítulos y una conclusión, con un hilo conductor que consiste en una glosa de la conversación de Jesús con el joven rico, que le pregunta: «¿Qué he de hacer de bueno para alcanzar la vida eterna?»[3].
El primer capítulo[4] sitúa la moral, que es lo que conviene al hombre, en la pregunta acerca de la plenitud de la vida humana. La respuesta de Jesús habla del cumplimiento de los Mandamientos, pero advierte que el hombre tiene vocación a una perfección mayor.
«No os conforméis a la mentalidad de este mundo»
El segundo apartado[5] se refiere al discernimiento de algunas tendencias de la teología moral actual que colisionan con la sana doctrina[6]. Es misión de la Iglesia enseñar la relación de la libertad con la verdad del hombre, para que la libertad no acabe en esclavitud. Significativamente, todo este capítulo aparece encabezado por una expresiva cita de San Pablo: «No os conforméis a la mentalidad de este mundo»[7].
El último capítulo[8] tiene un contenido más heterogéneo y se refiere al bien moral en la Iglesia y en el mundo, con especial atención a la renovación de la vida social y política, invocando la responsabilidad de los seglares o laicos, que tienen la vocación específica de ordenar las estructuras sociales según Cristo.
como decía Donoso Cortés toda cuestión política encierra también una cuestión teológica
El contexto cultural y eclesiástico al que responde Veritatis Splendor es la crisis de la teología moral contemporánea, tanto en la doctrina como en la práctica. Crisis que se origina en la exaltación ilimitada de la autonomía, de la subjetividad y de la conciencia individual[9], que degenera en la persuasión de que no hay verdades objetivas. Si en toda teología y en toda filosofía se encierra una antropología, como decía Donoso Cortés toda cuestión política encierra también una cuestión teológica.
San Juan Pablo II enseña que la libertad y la conciencia son dones apreciables, pero no absolutos: la primera solo conduce hacia el bien cuando se armoniza con la verdad[10] y la conciencia no es creadora de los valores morales, sino que recibe su dignidad de la verdad contenida en la ley[11].
Hay una pregunta originaria e ineludible para todo hombre, una pregunta vinculada a los enigmas que conmueven su corazón y que no admite respuestas evasivas. «¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? (…) ¿Cuál es, finalmente, ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia, del que procedemos y hacia el que nos dirigimos?»[12]. Es la misma pregunta que Poncio Pilato hizo a Jesús. ¿Qué es la verdad?[13].
«nuestra esencia es nuestra verdad expresada, entre otras formas, con el término ley natural»
El Cardenal Joseph Ratzinger, glosando Veritatis Splendor, señala que la esencia de la libertad es la verdad. «La verdad (…) se encuentra en nuestra esencia, nuestra naturaleza, que deriva del Creador». En efecto, en cuanto principio de operaciones la esencia se llama naturaleza. Las criaturas obran de un modo u otro porque están condicionados por su esencia. De ahí la importancia de la naturaleza humana en toda ética. Por eso, añadía el cardenal Ratzinger «nuestra esencia es nuestra verdad expresada, entre otras formas, con el término ley natural».
La persona humana tiene una naturaleza propia, un ser específico que le diferencia esencialmente de todos los seres creados. Tal diferenciación proviene de su calidad de ser espiritual, que conoce y actúa más allá de su dimensión material, que santo Tomás, y antes Aristóteles, denominaba la forma en contraste con la causa material. Por eso es parcial cualquier antropología que no haga mención de la materia y la forma, del cuerpo o del alma, que se unen en el hombre de forma sustancial constituyendo una unidad metafísica.
Si la capacidad racional del hombre puede descubrir en parte su propia singularidad y mayor perfección con respecto a los seres creados, la Revelación divina descubre toda la verdad sobre el hombre, imagen de Dios y capaz de divinizarse por participación en virtud de la Gracia. La Revelación en Cristo no solo es toda la verdad sobre Dios[14], sino también toda la verdad sobre el hombre, y del camino o moral que necesita el hombre para alcanzar su única causa final, aquella para la que fue creado, aquella y solo aquella que le puede traer la paz y felicidad que anhela su corazón inquieto.
De esta dignidad del hombre derivan los derechos naturales. Si la persona es el fundamento y el fin de todas las instituciones sociales, la convivencia política y económica tendrá que organizarse en armonía con la esencia del hombre que se explicita en su historicidad, sociabilidad y apertura a la trascendencia.
Una sociedad libre se funda sobre la verdad de Dios y del hombre, y sobre la obediencia a la Ley Natural[15]. Pero esta se interpreta y se comprende por Derecho Divino en el seno de la Iglesia, donde Cristo vive como fundamento esencial y original de la moral cristiana.
Por eso, cuando el Estado moderno no reconoce a la Iglesia de Dios como instancia moral, el propio Estado se convierte en fuente arbitraria de moralidad, pero desarraigada de la naturaleza humana y en consecuencia del propio Dios, para destrucción del hombre. Es el totalitarismo[16], que no se identifica con una forma política concreta, sino que puede aparecer en todas ellas, y que responde a la negación de la verdad en sentido objetivo[17].
¿Estamos viviendo en un régimen totalitario sin percatarnos? ¿La sociedad del bienestar y del ocio nos impide advertirlo? O peor aún, ¿lo sabemos y lo acatamos sin oposición? ¿Por cobardía, por interés, o por falta de amor a Dios y al prójimo?
[1] La encíclica Veritatis Splendor fue anunciada por Juan Pablo II en 1987 en la Carta Apostólica Spiritus Domini, firmada el 6 de agosto de 1993 y publicada el 5 de octubre del mismo año.
[2] LEÓN XIII, Libertas praestantissimum 14.
[3] Mt. 19, 16-22.
[4] Cf. JUAN PABLO II, Veritatis Splendor, nn. 6-27.
[5] Cf. ib., nn. 28-83.
[6] Tit. 2, 1.
[7] Rom. 12, 2.
[8] Cf. JUAN PABLO II, Veritatis Splendor, nn. 84-117.
[9] El Santo Padre está definiendo en realidad al modernismo, la herejía ya condenada por san Pío X en Pascendi, y más tarde de nuevo por el Papa Pío XII. El modernismo reapareció con fuerza en el posconcilio y todavía hoy ejerce poder e influencia en la vida de la Iglesia, pese a los esfuerzos de san Juan Pablo II.
[10] Cf. JUAN PABLO II, Veritatis Splendor, nn. 84.
[11] Ib., n. 63.
[12] CONCILIO VATICANO II, Nostra aetate, n. 1.
[13] Jn. 18, 38.
[14] «He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz» (Jn. 18, 37).
[15] La Ley Natural es la Ley eterna aplicada al hombre, camino de su plenitud personal. Este camino, dice san Juan Pablo II, ha tenido en la historia de la salvación dos momentos: el cumplimiento de la ley mosaica y la invitación de Jesús a una vida según las Bienaventuranzas, que perfeccionan esa ley (cf. JUAN PABLO II, Veritatis Splendor, n. 16).
[16] Las normas morales, protegiendo la inviolable dignidad del hombre, «ayudan a la conservación misma del tejido social humano y a su desarrollo recto y fecundo» (ib., n. 97).
[17] Cf. ib., n. 101.
Lo que resulta del todo dramático es que una encíclica de tal relevancia y de rabiosa actualidad también haya pasado de puntillas en el seno de la santa madre Iglesia Compartir en X