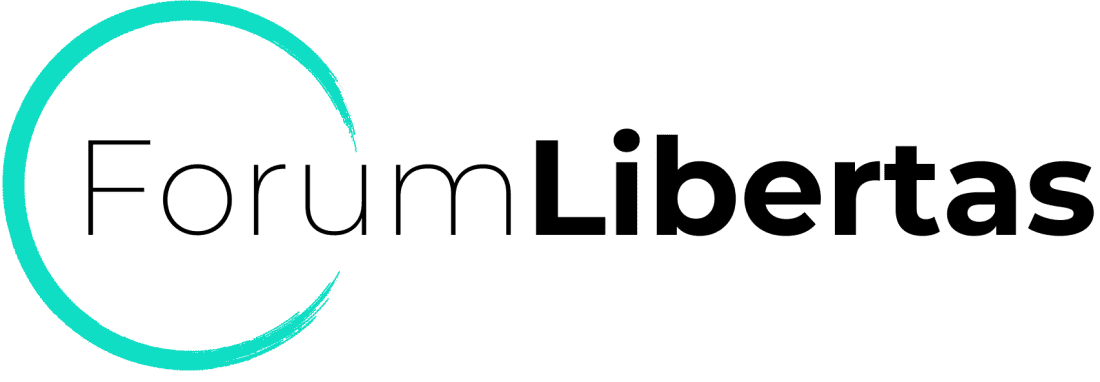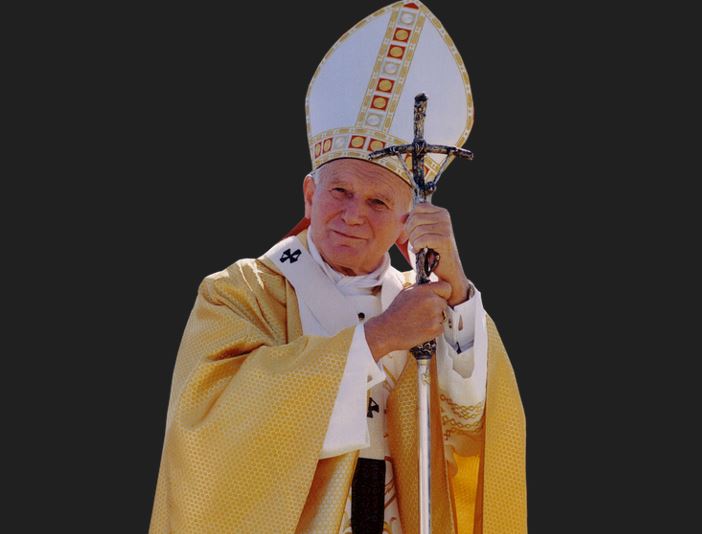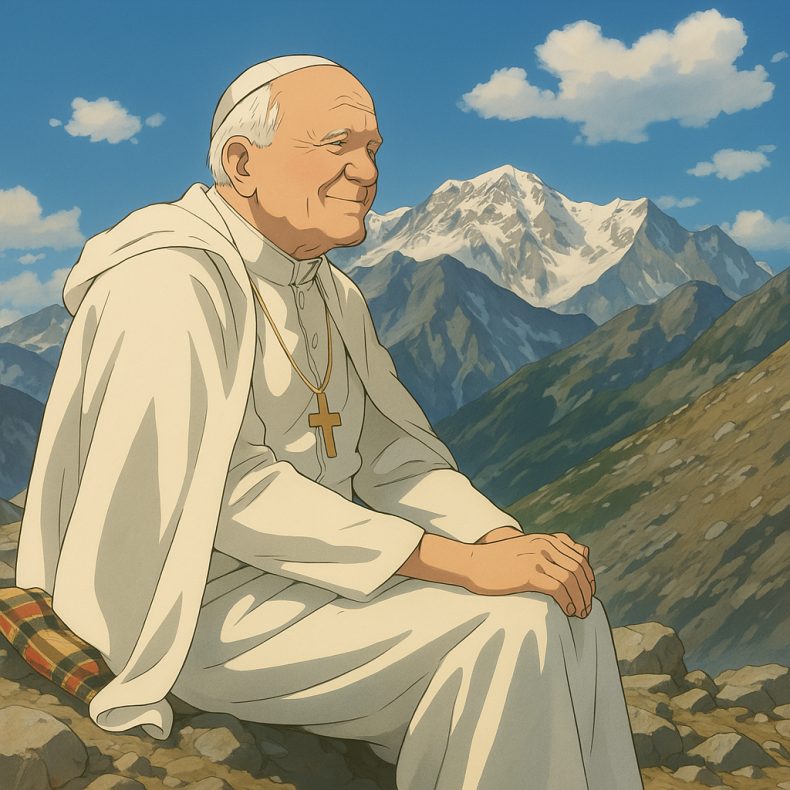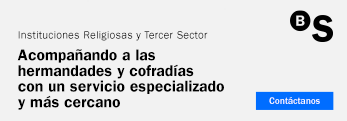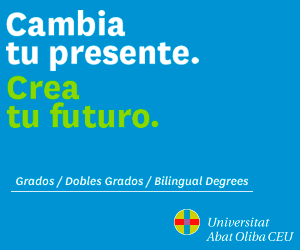El 2 de abril de 2025 se han cumplido 20 años de la muerte de san Juan Pablo II, y su figura[1] se agiganta con el tiempo. Pocos han comprendido y valorado en la justa medida su enorme tarea en el gobierno de la Iglesia[2] después del Concilio Vaticano II, una primavera para la Iglesia que, lejos de aplicarse en su letra, ha servido de recurrente e ilegítima excusa para innumerables «malentendidos», tal y como decía, lamentándose, el cardenal Ratzinger.
Seminarios, monasterios y conventos despoblándose, «teólogos» rebeldes, abusos en la liturgia, pobre presentación del dogma riquísimo de la Iglesia, «teología» de la liberación, crisis en el sacramento de la penitencia, en la oración, en la coherencia entre vida privada y pública… fueron algunos de los muchos y preocupantes signos de enfermedad y decadencia en la nave de Pedro que Juan Pablo II tuvo que afrontar a su llegada al pontificado.
Sólo un Papa completo podía acertar con el remedio en un contexto de confusión.
Sólo un Papa completo podía acertar con el remedio en un contexto de confusión. La Iglesia que Juan Pablo II se encontró en 1978 necesitaba la clarividencia de un hombre sabio: profesor[3] y políglota[4]. La experiencia de un hombre humilde: sin familia desde su adolescencia, seminarista en la clandestinidad en una Polonia invadida primero por los nazis[5] y después por los comunistas[6], picapedrero para sobrevivir y pagar sus estudios en el seminario. La profundidad de un hombre sensible por la poesía y el teatro, que frecuenta la compañía cotidiana de Dios: enamorado del misticismo[7], pasaba largos ratos de oración en el Sagrario y es conocida su divisa como pontífice que todo lo confía a la Virgen Santísima. La clarividencia de quien experimentó el valor de la familia humana y eclesial, el valor de la Tradición frente a la arbitrariedad y la improvisación, el valor de la razón natural como preámbulo de la fe, y el valor del sano patriotismo frente al nacionalismo individualista de sus vecinos rusos y alemanes. Finalmente, también la audacia y la prudencia de un luchador que conoce su vocación y se sabe instrumento de Dios.
Su vida transcurre sorteando obstáculos que hubieran desanimado a un hombre común: tragedias familiares, accidentes (fue atropellado dos veces), trabajos penosos, clandestinidad, y persecución religiosa. Apasionado por el deporte y con extraordinario sentido del humor, pudo abordar tantos reveses en la vida con la serenidad y la esperanza en el corazón que necesitaba la Iglesia militante que le tocó vivir[8].
Esta epidemia mortal no sólo afecta a los fieles católicos laicos sino también, y esto es más grave, a parte del sacerdocio ministerial y hasta episcopal
Este Papa no ha sido del todo comprendido, ni siquiera por muchos de quienes se dicen sus seguidores. Se trata de esa parte importante de la Iglesia que no está en perfecta comunión con la enseñanza oficial de la Iglesia, sino que tiene criterios propios sobre algunas enseñanzas fundamentales. Es una parte de la Iglesia, soberbia, que no acepta el magisterio oficial de la Iglesia o que lo reinterpreta para acomodarlo a sus gustos y opiniones. Esta epidemia mortal no sólo afecta a los fieles católicos laicos sino también, y esto es más grave, a parte del sacerdocio ministerial y hasta episcopal. Excepciones que se convierten en norma, vicios adquiridos que se hacen ley, errores condenados que se vuelven contumaces, exégesis subjetiva de magisterio eclesiástico, apelación selectiva de la Tradición, ignorancia sobre cuestiones fundamentales, oídos sordos ante leyes eclesiásticas promulgadas o ante materia doctrinal ya proclamada…
San Juan Pablo II no murió por las secuelas del atentado comunista de 1981[9]. Murió agotado de tanto gritar sin ser escuchado por el gentío en sus multitudinarias concentraciones; agotado de escribir[10] para no ser leído; agotado de explicarse para no ser entendido.
Cómo contrasta su elocuencia, que sólo puede venir de Dios, con el triste eco de quienes estaban llamados a repetir en el último rincón del mundo su apretado magisterio. No buscó el equilibrio, sino la verdad. Fue valiente, caritativo con paternal dulzura, sin dejar de ser sincero. Visitó a todos los gobernantes del mundo, y a todos estrechó la mano, aunque algunos las tuvieran manchadas de sangre cristiana; y muchos otros, casi todos, de sangre inocente con el aborto, no porque se sintiera obligado como jefe del Estado Vaticano sino porque era representante del amor infinito de Dios. También visitó la ONU y como hizo con todos los gobernantes del mundo, a todos dijo lo que estaba bien y lo que estaba mal. A todos les marcó el camino. A todos les dio la oportunidad de rectificar y todos tuvieron noticia del Bien. Peleó, lo que san Pablo llama, el buen combate (2 Tim. 4, 7).
Su doctrina política y social
Menos aún ha sido entendida su doctrina social, extraordinariamente rica, fruto no sólo de su largo ministerio (27 años), sino de una especial inquietud por la cuestión social. Juan Pablo II sabía que el fin del comunismo, por sus contradicciones antropológicas y éticas y, en consecuencia, políticas y económicas, era cuestión de tiempo. Sin embargo temía que la derrota moral del comunismo se tradujese en una victoria del relativismo liberal (vid. Veritatis splendor) o de la economía liberal que abandera la libertad frente a la moral para justificar la opresión (vid. Centesimus annus).
Tres cuestiones preocuparon especialmente a san Juan Pablo II en este sentido. El absolutismo democrático, la subordinación del trabajo al capital y el subdesarrollo del llamado tercer mundo.
El Papa apreciaba la democracia, en la misma medida que podía apreciar la paz o la justicia, pero no quería ni el totalitarismo parlamentario, ni la paz sin justicia, ni la miseria de tres cuartas partes de la humanidad frente al destino universal de los bienes en nombre de la libertad económica.
La democracia que defendía san Juan Pablo II no es la democracia liberal, que no tiene límites, ni en los derechos de Dios (vid. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2105), ni en las categorías permanente de razón, ni en la Tradición, ni en la ciencia. Porque la voluntad arbitraria de los hombres no es soberana (vid. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1904), sin otro límite que la imaginación.
La democracia que quiere la Iglesia es la participación popular no la soberanía popular (vid. Centesimus annus, n. 46), es decir, entiende la democracia como la fiscalización de las tareas de gobierno, la rendición de cuentas de los gobernantes a los gobernados, o la elección de los propios gobernantes. León XIII había enseñado un siglo antes que la Iglesia no propone ninguna forma de gobierno específica, que consideraba una cuestión accidental, porque lo sustantivo es que sean salvaguardadas la verdad y la justicia. Es decir, la verdad del hombre, en palabras de san Juan Pablo II.
Para una conciencia cristiana, sólo es admisible la democracia sobre la base de una recta concepción de la persona humana (vid. Evangelium vitae, nn. 70-71, y 101; Centesimus annus, n. 46). De lo contrario, una democracia sin valores se convierte en totalitarismo (vid. Centesimus annus, n. 46 y Veritatis splendor, n. 101). Es decir, hay un «a priori» en todo régimen político que quiera ser legítimo y por lo tanto justo. Es el reconocimiento de la verdad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, y portador de una alma capaz de salvarse o condenarse eternamente.
la moral del Estado moderno es arbitraria o ideológica, y se convierte siempre en una dictadura del relativismo, como enseñaba Benedicto XVI
El Estado moderno no reconoce la autoridad de la Iglesia como intérprete autorizada de la moral objetiva, cuya verdad se corresponde con el bien del hombre. Por eso, la moral del Estado moderno es arbitraria o ideológica, y se convierte siempre en una dictadura del relativismo, como enseñaba Benedicto XVI.
Para san Juan Pablo II, la moral no es fruto de una deliberación de tipo democrático (vid. Veritatis splendor, n. 113). Porque la voluntad popular no tiene autoridad en materia moral (vid. Evangelium vitae, nn. 67-70). Por eso, los derechos fundamentales de la persona no nacen del criterio de la mayoría (vid. Veritatis splendor, n. 20).
Efectivamente las normas morales universales son el fundamento de toda verdadera democracia (vid. Veritatis splendor, n. 96), porque la autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral (vid. Catecismo de la Iglesia católica, n. 1902). Por lo tanto el carácter moral de un régimen democrático depende de su conformidad con la Ley Natural (vid. Evangelium vitae, n. 70).
Además, la diversidad de regímenes políticos sólo es admisible si promueve el Bien común (vid. Catecismo de la Iglesia católica, n. 1903), algo imposible -y esto es muy importante- sin respeto a la Ley Natural (vid. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1901). Porque el poder político, si quiere ser legítimo, está obligado con la dignidad del hombre (vid. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2237), de tal manera que la ley injusta debe desobedecerse (vid. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2242). Las leyes de la democracia no obligan en conciencia cuando contradicen la ley moral (vid. Evangelium vitae, nn. 71 y 72). Las autoridades civiles no pueden transgredir los derechos inalienables y fundamentales de la persona (vid. Veritatis splendor, n. 97) [11].
Recta concepción de la persona, moral objetiva, conformidad de las leyes humanas con la Ley Natural, legitimidad de ejercicio de las instituciones en el servicio al Bien común, son exigencias de la Doctrina Social de la Iglesia y por lo tanto condicionamientos estructurales de todo régimen político, que implican cuatro graves consecuencias en la acción política de los cristianos, que el propio san Juan Pablo II recuerda en un documento aparte de 2002, tal vez adivinando la eterna tendencia de pastores y laicos a suavizar las exigencias del magisterio para no desentonar con el mundo.
Primera consecuencia, una conciencia cristiana no puede colaborar ni siquiera participar en un régimen político totalitario que niega la dignidad del ser humano (CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, n. 73). Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, n. 3)[12].
Segunda consecuencia, una «conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral» (ib., n. 4).
Tercera consecuencia, una conciencia cristiana debe guardar unidad de vida, privada y pública, de tal manera que debe actuar con la «certeza de que la propia participación en la vida política esté caracterizada por una coherente responsabilidad» (ib., n. 3).
Y cuarta consecuencia, una conciencia cristiana no puede conformarse con la adhesión a una solución política que satisfaga una parte del Bien común en detrimento del Bien común en su conjunto[13], lo que implica una desautorización de la tesis del mal menor como fundamento de la acción política (ib., n. 4).
¿Por qué buena parte de los católicos ignoran estas enseñanzas, claras como el agua, y actuamos en la vida pública según otros criterios? Es ignorancia vencible. No tenemos excusa.
[1] Karol Józef Wojtyla (Wadowice, 1920 – Roma, 2005) ha sido el papa número 264 de la historia de la Iglesia Católica (1978-2005). Era el más pequeño de tres hermanos. Su hermana murió antes de su nacimiento y su hermano mayor, médico, falleció en 1932, contagiado por un enfermo humilde al que atendió. Huérfano de madre desde los nueves años, su padre, suboficial del Ejército, murió en 1941 durante la invasión de Polonia por la Alemania nazi.
[2] Juan Pablo II fue el primer Papa polaco de la historia, el más joven del siglo XX y el primero no italiano desde 1523. Su pontificado (27 años) fue el tercero más largo en la historia de la Iglesia, después de san Pedro (ca. 34-37 años) y el de Pío IX (31 años). Visitó 129 países, realizó 144 viajes por Italia, y como obispo de Roma visitó 317 de las 333 parroquias romanas. Nombró a 232 cardenales. Beatificó a 1340 personas y canonizó a 483 santos, más que sus predecesores juntos en los últimos cinco siglos.
[3] Fue profesor de Teología Moral y Ética Social en varias universidades polacas.
[4] Dominaba diez idiomas, tuvo suficientes conocimientos de otros cuatro, y era alumno aventajado de varias lenguas asiáticas y africanas.
[5] Huyendo de la Gestapo se refugió en una buhardilla, primero, y en los subterráneos del arzobispado de Cracovia, después. Antes, había trabajado en una fábrica química para evitar la deportación a Alemania.
[6] Salvo la vida milagrosamente a comienzos de 1945 cuando los soviéticos entraron en Cracovia. Allí se encontraron a diez y nueve seminaristas trabajando en una fábrica. El régimen de Stalin envió a todos a un gulag de Siberia. Nunca regresaron. El futuro Papa se salvó porque un comandante ruso necesitaba alguien que hablase ruso: la madre de Wojtyla era de etnia rutena.
[7] Su tesis doctoral versa sobre san Juan de la Cruz.
[8] San Juan Pablo II fue obispo auxiliar de Cracovia (1958), arzobispo de Cracovia (1962) y cardenal (1967). Participó en el Concilio, colaborando en la elaboración de la constitución Gaudium et spes.
[9] Sufrió dos intentos de asesinato, en 1981 en la Plaza de san Pedro y en 1982 en Fátima. En el primero recibió un disparo que le afectó al vientre, un brazo y una mano. Algunas secuelas le condicionaron el resto de su vida.
[10] Escribió cinco libros como doctor privado, amén de catorce encíclicas, quince exhortaciones apostólicas, once constituciones apostólicas, y cuarenta y cinco cartas apostólicas.
[11] El Concilio, que san Juan Pablo II interpretó desde la hermeneútica de la continuidad con la Tradición, tiene enseñanzas análogas al magisterio de san Juan Pablo II, como no podía ser de otra manera (CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 74; Apostolicam actuositatem, 4 y 7; o Dignitatis humanae, 4, 6 y 7.
Expresión de esta hermeneútica fue la promulgación de un nuevo Código de Derecho Canónico (1983) y de un Catecismo universal (1992).
[12] La tutela «de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública» (CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, n. 73).
[13] «Las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad».
Para san Juan Pablo II, la moral no es fruto de una deliberación de tipo democrático. La voluntad popular no tiene autoridad en materia moral. Por eso, los derechos fundamentales de la persona no nacen del criterio de la mayoría Compartir en X